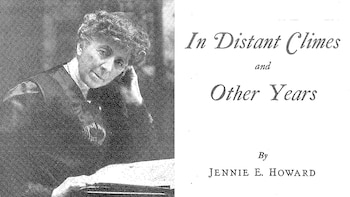
No sería tarea fácil elegir una figura que encarne la síntesis del esfuerzo educador de las maestras norteamericanas que convocó Domingo Faustino Sarmiento, y que siguieron llegando al país durante las presidencias de Nicolás Avellaneda y de Julio A. Roca. Los perfiles de aquellas mujeres, sin llegar a ser estereotipos, se muestran bastante homogéneos ante la posteridad, con la constante de unos rasgos excepcionales de heroísmo civil, elevada moral e idoneidad profesional. Son una marca identitaria en la historia de nuestra educación.
Pero puestos a elegir, quizá ese epítome lo ofrezca Jennie Eliza Howard, porque no sólo vivió la intensa experiencia de su misión docente junto a tantas otras colegas no menos valientes y aún más jóvenes que ella, sino que, además, la relató en un libro de amable lectura cuyo título es In distant climes and other years, publicado en 1931 bajo los auspicios de The American Society of the River Plate y veinte años más tarde en español por la editorial Raigal.
Sin asumir el formato de un diario de viajero, mucho se le parece, aunque evite el uso explícito de la primera persona. Con ello, la autora consigue solidarizar su vivencia personal en el concierto de una epopeya coral que durante años había sido casi olvidada por nuestros compatriotas.
En 1954, Tristán Guevara rescató la actuación de aquellas mujeres (curiosamente, un año más tarde, como ministro de Trabajo del gobierno de facto de 1955, suprimió la Dirección Nacional de la Mujer) en una conferencia pronunciada en el Servicio Cultural e Informativo de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, que luego se imprimió como folleto ilustrado de 32 páginas. Aunque acotado, se convirtió en un clásico para el abordaje de un tema cuya difusión el autor evaluaba con estas palabras: “Con ser tan trascendental la obra de estas maestras, no es lo suficientemente conocida. Los años han ido sumiendo en el olvido muchos episodios de su abnegada faena y hasta apenas si se recuerdan sus nombres, no obstante el loable empeño de algunos fervorosos continuadores de sus enseñanzas por impedirlo”.

Citaba, entre aquellos empeños, la obra del profesor Juan Manuel Chavarría acerca de “La Escuela Normal y la cultura argentina”, publicada en 1947, verdadero antecedente bibliográfico del asunto.
Más recientemente, el riguroso trabajo monográfico de María Cristina Vera de Flachs, Historia de vida de maestra: Jennie Howard, una pionera de la formación de maestras en Argentina, aporta no sólo un panorama general de aquel proyecto “normalista”, sino, en particular, del desempeño de Howard.
Y este mismo año ha sido editada bajo el título de Las señoritas la exhaustiva investigación de la escritora y periodista Laura Ramos, de la cual puede leerse una síntesis en la entrevista realizada por Hinde Pomeraniec en Infobae del 25 de julio de 2021.
Jennie Howard permaneció en la Argentina tras su retiro y, al morir, en 1933 (a los cuatro días de su 88º cumpleaños), fue sepultada en el Cementerio Británico de Buenos Aires. Por decreto de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, en 2010 su modesta tumba ha sido declarada “sepulcro histórico nacional”. Y a falta de un epitafio rimbombante en la lápida, en los registros del cementerio consta su título más rotundo: “american teacher”.

Jennie había nacido en 1845 en las cercanías de Boston (aunque creció en North Prescott) y recibió la enseñanza de las primeras letras de parte de sus padres. Su madre poseía dotes intelectuales notables, dedicando parte de su tiempo a la poesía y a la prosa. Por la línea ancestral de su padre, descendía de una familia blasonada inglesa. De modo que su infancia transcurrió en un ambiente de marcada identidad británico-americana, de recato doméstico, de fuertes lazos comunitarios, de una disciplinada inclinación por el saber, y de sólidas convicciones y prácticas religiosas, en el contexto puritano de Nueva Inglaterra. De esta conjunción de características tradicionales nació su vocación docente.
La muerte de su madre, siendo ella una niña de escasos diez años, y el quebranto económico de su padre (sumado a su muerte prematura), la situaron en la encrucijada del revés de la fortuna, junto a una hermana mayor y a un hermano menor. Pero la tremenda constancia de su carácter la impulsó a completar su educación, a costa de grandes sacrificios y vigilando, a la vez, la conclusión del ciclo escolar de su hermanito. No hubo en aquella adolescente el mínimo atisbo de frivolidad o de flaqueza. Su performance como alumna, aún en medio de la estrechez de su condición, fue sobresaliente, y le valió el cariño de sus maestros. A ejemplo de su madre, su principal inclinación era la literatura y, en especial, la poesía.
Graduada en 1866 en la Escuela Normal para Profesores de Framingham (que dirigía el pedagogo e ideólogo de la educación pública normalista Horace Mann, que tanta impresión causó en Sarmiento, como lo narró Aníbal Ponce) pronto obtuvo sus primeros puestos como maestra de grado en Worcester y como cabeza de un establecimiento de 800 alumnos. Pero su desafío más exigente lo enfrentó al hacerse cargo de una escuela de varones conocida por su falta de disciplina, donde incluso varios maestros habían ya rechazado posiciones. Ella aceptó la encomienda y la convirtió en un instituto modelo, precisamente por su disciplina.

El paso siguiente fue la vicedirección de una escuela superior, que desempeñó durante siete exitosos años. De haber sido más favorecida por la herencia familiar, hubiera ingresado en alguna universidad de su país, para dedicarse de lleno a las letras, como una Charlotte Brontë o una Luisa M. Alcott. No pudo ser así, pero ese designio oculto que según los antiguos preside el curso del Universo y que llamaron “fatum” le reservó otra tarea.
Su espíritu se hallaba ya templado por la experiencia cuando acudió al inusual llamado del gobierno argentino, plasmado en el prisma de sus valores como una misión sagrada en la lucha contra la ignorancia. No sería errado suponer que para una joven educada de la Costa Este, huérfana, sin medios y criada en el ambiente puritano de entonces, consagrar su vida a la educación podía equivaler, bajo similares condiciones, a la vocación religiosa de una niña católica argentina que decidía su ingreso en un convento.
Tras su llegada al país en 1883, fue asignada a la Escuela Normal de Niñas de Corrientes durante dos años; el siguiente bienio lo pasó en la Escuela Normal de Niñas de Córdoba, donde fue regente y vicedirectora; pasó luego a la Escuela Normal Mixta de San Nicolás de los Arroyos, como regente y profesora de Pedagogía y Aritmética. Más tarde se le otorgó la cátedra de Metodología, consistente con su vasta experiencia y su especialización. En este último establecimiento trabajó durante 16 años, interrumpidos por una enfermedad en las cuerdas vocales que la privó de la voz. Debió renunciar, tristemente, y en diciembre de 1903 se le otorgó el retiro. Concluía así un ciclo virtuoso, pero no menos esforzado, de 36 años de tarea frente al aula.

Su jubilación era exigua y debió seguir en actividad, dictando clases particulares. Enterados varios de sus ex alumnos, le gestionaron ante el Congreso una mejor pensión. Como el nuevo estipendio se demoró unos meses, durante ese período la diferencia fue costeada por una colecta entre los antiguos discípulos, dando sustento a lo afirmado por el embajador estadounidense en la Argentina, Robert Woods Bliss, en 1930: “La razón de que la señorita Howard se mantuvo graciosamente juvenil por muchos años explica que sus amigos fueran una legión. Ninguna maestra tuvo semejante encanto ni tan merecido tributo como el que ella recibió de sus alumnos en la Argentina…”
Una evidencia de su temperamento inquieto es que volvió en varias oportunidades de visita a su patria y que, ya retirada, dedicó energías a la fundación de clubes para norteamericanos residentes en Buenos Aires y participó en la creación de la Young Women´s Christian Association.
Quizá este involucramiento en asuntos sociales de la, para entonces, menguada colectividad norteamericana (que sin embargo mantenía todavía clubes, escuelas e iglesias) sea otra de las notas salientes de su personalidad y de su larga vida y lo que le valió, en alguna ocasión, la velada acusación de ser agente de las logias masónicas, que, por cierto, tanto arraigo tenían en los ambientes británico-norteamericanos, unidos por la comunidad de idioma, de idiosincrasia y de ritos disidentes.

Nuevamente citemos a Woods Bliss: “La señorita Howard es, como uno puede imaginarse, la más vieja residente norteamericana en la Argentina y nadie podría recordar un tiempo en el cual ella no fuera la piedra angular, como lo fue, de la colonia americana…”.
¿Era, literalmente, la decana de los residentes norteamericanos en nuestro país? Aunque no lo fuera cronológicamente, tal vez lo era simbólicamente. Sin duda, en su madurez y ancianidad, Miss Jennie se convirtió en una figura consular de la colectividad en la Capital y se mantuvo activa hasta el final de sus días: leía una vez al año alguna conferencia sobre temas de historia o literatura argentina, o acerca de las costumbres tradicionales del país (¿a dónde habrán ido a parar esos preciosos apuntes?). Y muchos compatriotas suyos y nuestros pudieron asistir a su cumpleaños número 85, cuando los antiguos pupilos, sus “boys” como ella los llamaba, convertidos ya en abuelos, la agasajaron en Buenos Aires y la sorprendieron con el obsequio del plus de su pensión.
Como dijo el citado diplomático norteamericano, en su caso, los años habían revertido los efectos del tiempo, porque, conservando joven su corazón. Se mostraba tan interesada en las cosas del presente como en los recuerdos de ese pasado distante, cuando llegó a la Argentina dispuesta a aprender el idioma de aquella juventud a la cual ayudó con sus conocimientos, su infalible simpatía y su comprensión.
Según sus contemporáneos, Miss Howard jamás se preocupó por obtener puestos directivos de mayor jerarquía, pese a que le fueron ofrecidos en más de una ocasión. Solía decir que cada cual debe limitarse a ocupar aquel sitio en el que pueda lograr hacer el mayor bien a la humanidad; y que, precisamente, la formación de los jóvenes maestros y maestras era uno de los factores vitales para el progreso nacional.

Jennie Howard y sus compañeras debieron superar no pocas dificultades iniciales tales como el desconocimiento absoluto del idioma español, la rareza de un clima tan diferente de aquel de su tierra natal, la rudeza de las costumbres extranjeras, tan disímiles a las de su patria de origen e incluso a las de Buenos Aires. Y, en diferente medida según la provincia de destinación, asomaba la tensión constante con los enemigos y detractores de la nueva metodología educativa, abastionados principalmente en los núcleos ultraconservadores del interior. Córdoba, uno de sus destinos, fue su peor experiencia en este último aspecto, ya que todavía se resentía el ambiente por las tensiones entre católicos intransigentes y liberales progresistas, evidenciadas durante los debates de la Convención Constituyente de 1869-1870. En 1884, el Vicario a cargo de la sede episcopal vacante hizo leer en las iglesias una carta pastoral donde fustigaba duramente a la Escuela Normal como un reducto protestante y declaraba con tono de anatema que no era lícito a los padres católicos enviar a sus hijos al establecimiento.
También sufrieron los embates de esta tipo de intolerancia sus colegas enviadas a La Rioja y Catamarca. Pero en este último destino actuó a favor de ellas el equilibrado Fray Mamerto Esquiú (no en vano tiene fama de santo) quien, ante la denuncia de unas damas locales de rancia filiación parroquial, se limitó a responder que estaba bien informado del “clima de moralidad” que reinaba en la escuela, y que, sabiendo que la directora Clara Amstrong pertenecía a una “rama disidente de la Cristiandad”, siendo así, “acaso sería menos mala que si fuera atea…” Dicho sea de paso, fue la profesora Amstrong quien fomentó el reclutamiento del contingente en el cual vino Jennie Howard.
En suma, nuestra heroína salió airosa de todas estas pruebas, porque desde pequeña había adquirido la fortaleza espiritual que brinda una sólida educación cimentada en valores morales, para resistir la adversidad, actualizando el apotegma áureo del “Herakles” de Eurípides que reitera Plutarco en su pequeño tratado sobre la educación de los hijos: “Cuando los cimientos del linaje no se han establecido correctamente, por fuerza, la descendencia será desgraciada…”

Consagró (valga el verbo cargado de sacralidad) su vida a poner los sólidos cimientos de la educación en los aspirantes al magisterio, para evitar la multiplicación facsimilar de los desgraciados por la ignorancia (ésos que ya había compadecido Manuel Belgrano en sus Informes al Consulado) en las generaciones argentinas. Y, de paso y sin quererlo, la aventura de su vida la postuló a ella misma como un modelo de “mujer independiente” (de hecho murió soltera) en la bisagra epocal de la Argentina, del siglo XIX al siglo XX, de la cual llegó a ser testigo y actora: vino a un país casi despoblado y asistió a la irrupción de una inmigración aluvional; conoció el alumbrado a velas, a kerosene, a gas y a electricidad; supo del telégrafo y supo del teléfono; y vio pasar las presidencias de Roca, Juárez Celman, Pellegrini, Luis Sáenz Peña, José Evaristo Uriburu, otra vez Roca, Quintana, Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Yrigoyen, Alvear, nuevamente Yrigoyen, el golpe de Uriburu, hasta el gobierno de Justo. No fue poca historia la que desfiló ante sus ojos lúcidos y que, en parte, consignó en su exquisita autobiografía.
EL RECLUTAMIENTO DE MAESTROS CON DESTINO A UNA TIERRA LEJANA EN SUDAMÉRICA
El libro de Jennie abarca 16 capítulos, escritos en ese inglés culto pero sin alambiques, como conviene a una educadora anglosajona versada en letras. Allí alterna la crónica de sus peripecias con observaciones relativas a Sarmiento y a Mitre, alguna leyenda popular aborigen y su balance de la evolución del país.
Para darnos una idea de su destreza narrativa y su estilo, véase este párrafo que me permito traducir (que en inglés puede sonar parecido a una concisa descripción de mano de las ya mencionadas Alcott o Brontë, o, más cerca de nosotros, de Guillermo Enrique Hudson, por poner ejemplos más o menos contemporáneos y de su misma lengua) acerca de la higiene de su alojamiento en Corrientes:

“Las cucarachas, puestas en fila sobre las estanterías de la biblioteca, desaparecían instantánea y completamente apenas uno las miraba, y mostraban una fuerte preferencia en su gusto por Dickens, ya que las tapas de aquellos volúmenes encuadernados en verde parecían las mejores para satisfacer sus apetitos literarios. En diferentes partes del país, su disfrute por el color parecía variar, pues una de las maestras asignadas a Catamarca dijo que la preferencia en aquella región era más bien por los libros encuadernados en rojo…”
El último capítulo contiene un listado ordenado con los nombres de la totalidad de los maestros y las maestras que vinieron desde Estados Unidos. Un tributo de camaradería en clave de memoria.
Se ha repetido que en su relato la autora no ahorró críticas a los nativos de nuestro país y, por cierto, no calla ante ciertas prácticas que, a la luz de la ética puritana, le debieron resultar inaceptables, como la inveterada costumbre de no decir la verdad, que atribuye como vicio a la “raza latina”. También la holgazanería era para todas ellas un defecto odioso.
Es categórica con aquello que le disgusta (ya sea una calle mal empedrada, un olor nauseabundo o un animal de tiro azotado sin piedad) y, a veces, también es cruel en alguna descripción, como respecto de aquella dama correntina cuya fría solemnidad no condecía con “su contorno de barril”….
Sin embargo, registró párrafos de elogio a los argentinos que lo merecían, como aquel en el cual recordaba que “la cortesía de los argentinos, sea muchacho o niña, sea hombre o mujer, está más allá de toda alabanza. Nunca, ni de palabra ni con la mirada, mostraron su divertimento en clase a raíz de los errores [de las maestras] en el uso del lenguaje que, a la larga, debieron ser muchos y graciosos”. Algún comentarista se animó a decir, a mitad de camino entre la broma y lo serio, que quizá era por el terror reverencial que debían inspirar en el aula aquellas maestras gringas…

La narración de Howard comienza por la confesión de la ignorancia que existía en su país respecto de la Argentina, incluso entre los maestros de escuela. Únicamente el nombre de la Patagonia, en algún mapa de América del Sur, sonaba lejanamente familiar, junto al de Buenos Aires, pronunciado como “Bonus Airs”.
Eran, pues, tierras distantes y míticas. Si algunos pocos comenzaban a reconocer el nombre de un tal Sarmiento, dice, pocos llegaban a asociarlo con aquel país dibujado en los mapas y donde, al parecer, todavía los bueyes arrastraban carretas. Pero tiempo después comenzó a correr el rumor de que ese mismo Mr. Sarmiento había convencido ya a tres o cuatro docentes americanas de trasladarse a la Argentina para comenzar a implantar el sistema de las escuelas normales. Una de las reclutadas fue la señorita Clara Amstrong, que, tras pasar una temporada entre nosotros, regresó a Nueva Inglaterra en 1883, con una actitud convincente y proselitista. Al mismo tiempo llegaba un agente de la poderosa firma comercial e industrial de Samuel Hale & Co., con asiento en Buenos Aires, también para reclutar maestros. Puede decirse que fue entonces que comenzó a aumentar el interés por aquel inusual destino.
En mayo de 1883 se habían anotado 23 maestras, dos provenientes de Boston, y el resto de otros estados del Centro y del Oeste.
LAS MUCHAS MOTIVACIONES Y UN “CORAJE NACIDO DE LA IGNORANCIA”
¿Qué motivaba a aquellas audaces mujeres? Según la opinión de Jennie (que tenía entonces 38 años), algunas aceptaron la oferta por puro espíritu de aventura o por el deseo de cambiar de ambiente. Otras deseaban experimentar las metodologías de la nueva pedagogía en un campo donde los resultados fueran percibidos de un modo más inmediato. Y otras (¿quizá ella misma?), por el anhelo existencial de ampliar el horizonte pueblerino de su vida, unido al impulso solidario y caritativo de ayudar a los menos afortunados.

Por supuesto, y aunque por pudores de época no lo mencione, más de una se habrá enrolado atraída por el salario. No ha de olvidarse, como ha señalado Laura Ramos, que provenían en general de familias ilustradas venidas a menos y que su sueldo inicial se pagaba en pesos-oro, que equivalía a los dólares norteamericanos (aunque, como bien ha dicho la autora, esta situación se vio luego deteriorada por la inflación vernácula).
Muy pocas entre aquellas del contingente inicial habían viajado alguna vez lejos de sus casas y ninguna hablaba español. Tampoco tenían parientes o amigos en la Argentina. De ahí que la cronista concluya que el suyo fue el simple “coraje que nace de la ignorancia”.
Así emprendieron el largo viaje que, al no disponer de una ruta directa entre Nueva York y Buenos Aires, debía alcanzar su puerto de embarque…¡en Liverpool! En esta travesía se embarcaron el brumoso 24 de julio de 1883, en medio de adioses lacrimosos y de opiniones escépticas. ¿Volverían con vida?, se preguntaban muchos de sus amigos y familiares.
EL VIAJE A LO DESCONOCIDO
El 18 de agosto, a bordo del S.S. “Maskelyne”, partieron desde Liverpool rumbo al Plata. Un hecho gracioso que relata Jennie fue que aquellas 14 damas, con 80 equipajes marcados con la etiqueta “A-100 Buenos Aires, Argentine Republic”, dividieron la opinión de los locales que las veían embarcarse, entre quienes suponían que se trataba de una brigada de doncellas del Ejército de Salvación, y quienes sostenían que era una compañía de acróbatas circenses.
A medida que el buque se alejaba, Jennie y sus compañeras cayeron en la cuenta de lo lejos que estaba ahora su hogar, y de cuanto más lejos lo estaría de su nueva residencia.

Tras un par de días de casi reclusión en sus camarotes, donde el mobiliario fijado al piso era el único apoyo firme, pronto las maestras se hicieron ver en las sillas de la cubierta y fueron agasajadas por el capitán y sus oficiales. Además, tuvieron ocasión de confraternizar entre ellas, ya que al provenir de diferentes lugares de la Unión, no todas se conocían previamente.
Así pasaron los días de navegación, sin tormentas, contemplando mares azules y cielos estrellados y compartiendo paseos vespertinos a lo largo de la cubierta, hasta la escala en Montevideo. Un día después contemplaban la silueta edificada de la Gran Aldea, salpicada de torres de iglesias. Al despedirse en inglés de los marinos, quedaba suelto, de momento, el último lazo de unión con su patria y el universo de sus referencias culturales.
En la orilla, los estibadores y los changarines que recibían el equipaje gritaban en una lengua desconocida, mientras pugnaban fieramente por acarrear los baúles; y sólo la intervención de un comisionado del gobierno y un par de extranjeros, ingleses y norteamericanos, pudo separar al grupo de frágiles y asustadas mujeres de aquel amontonamiento que, a sus ojos (lo dice ella) aparecía como una “horda chillona”. Sus bultos pasaron por la Aduana sin ser revisados, por consideración del gobierno, en cabeza del general Julio A. Roca, a las recién llegadas.
Así emprendieron la caminata (no exenta de cierta incomodidad por la irregularidad de las calles y los olores del ambiente) hacia su alojamiento provisorio en el hotel “Nacional” , que no era precisamente un hostal de lujo, tras intentar en vano acomodarse en otro de mejor calidad, pero donde no había lugar para todas. Prefirieron permanecer agrupadas entre sí y con el intérprete.

Las incomodidades fueron en aumento: desde el sótano donde se almacenaban cerdos, gallinas y otros animales comestibles subía un olor desagradable, cada vez que se abría la portezuela de acceso (lo cual ocurría frecuentemente). De noche, la invasión de docenas de gatos belicosos era un disturbio adicional, así como las pulgas y pulgones, de un tamaño y una voracidad, dice la testigo, “que ningún naturalista había alcanzado a mencionar”. Tampoco causaron buena impresión los carros y los tranvías tirados por animales, brutalmente azotados por los conductores. Y se echaba de menos los árboles en las veredas.
Sin duda, habían llegado a una tierra que, en comparación con las ciudades de Nueva Inglaterra o con Londres o Paris, parecía de anacrónica barbarie, pero donde, sin embargo, las tiendas de ropa ofrecían vestidos de moda. Porque, maguer la tosquedad de ciertas costumbres y el atraso de la edilicia (todavía no se consumaba el programa modernizador de Torcuato de Alvear), la ostentación, el “farolerismo” según el nombre que acuñó Lucio Vicente López, comenzaba a imponerse como un hábito urbano.
Las maestras pasaron unos pocos días en la Capital, recibiendo cumplidos ceremonieros de parte del gobierno argentino y de los diplomáticos y residentes estadounidenses, que ya eran pocos por entonces. El gerente norteamericano de la firma Hale & Co. las invitó a pasar un día en su quinta (situada en la barranca que hoy llamamos “la Isla”, en Recoleta, entonces virtualmente extramuros de la ciudad), donde fueron recibidas por la esposa del anfitrión, que hablaba inglés, y en quien pudieron observar un acabado ejemplo de dama aristocrática hija del país.
Jennie y la otra bostoniana fueron enviadas a la ciudad de Paraná para una temporada de adaptación y aprendizaje del idioma (una especie de “noviciado” según Guevara), adonde ya habían sido destinadas otras nueve colegas que venían de estados del Centro y del Oeste, y que habían llegado dos semanas antes. La Escuela Normal de Paraná fue algo así como la madre del resto de las escuelas normales argentinas, y había sido organizada en 1870 por George Sterns, el pionero de los maestros inmigrantes estadounidenses.

Para Miss Howard, el verdadero viaje a las entrañas del país, que fue, de algún modo, el viaje al interior de su ser definitivo, estaba aún por empezar...
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Nochebuena y Navidad: cómo será el cronograma de servicios públicos en CABA

Video: mataron a un policía en San Martín que se resistió al robo de su moto
Nueva fuga en una alcaidía de la Policía de la Ciudad: 17 detenidos escaparon por un hueco en la pared

El caso de Shamira Yoselí, la viuda negra que atacó a un turista alemán: tiene 18 años

Mariano Caucino, embajador argentino en la India, fue designado también en Sri Lanka




