
Como soldado de oficio y líder por convicción, Napoleón seguramente hubiera preferido entregar su vida con la gallardía del arrojo, en el fragor de la batalla, cara a cara frente a una muerte gloriosa. Nunca rehuyó al peligro. O, quizá, finiquitar su existencia de un solo tajo y por mano propia, como Catón de Útica, a quien Séneca llamó “acerrimus sui vindex”, acérrimo vengador de sí mismo... No ha de olvidarse el detalle de esa ampolla de veneno que el doctor Corvisart le había procurado y que Napoleón tenía siempre a mano. Más aún, hubo por lo menos dos insinuaciones suicidas luego de conocer su suerte de desterrado: la primera en la isla de Aix, de la cual lo disuadió Gaspar Gourgaud; y la segunda a bordo del “Bellerophon”, impedida por el conde Las Cases.
Pero, como él mismo dijo al partir hacia el confinamiento, cada cual debe enfrentar su destino. Y el suyo fue un cautiverio ominoso en la isla de Santa Elena, en mitad del océano Atlántico, en el medio de la nada.

Vivió casi seis años sólo “del pasado”, como le había augurado Las Cases. Y si el clima físico del entorno de su residencia en aquella remota isla fue, en verdad, un factor de deterioro de su salud, no lo habrá sido menos el clima moral de una vigilancia constante, de unas reglas cambiantes y de un tratamiento que, aun guardando las fingidas cortesías del tono diplomático y la hipocresía, distaba mucho del protocolo congruente con la investidura de un ex emperador; o, al menos, con la etiqueta que él creía seguir mereciendo. La certeza de su legitimidad era categórica y él la había postulado como una verdad incómoda: “Yo no usurpé la Corona. La recogí del arroyo y el pueblo me la puso en la cabeza”.
De alguna manera, las potencias vencedoras le permitieron conservar la vida, a cambio de intentar despojarlo de su dignidad como monarca sin trono. Y aunque abrigara la esperanza remota de una fuga afortunada, su cuerpo no resistió ni aquel destrato, ni la salubridad deficiente del lugar y sus pésimas aguas potables, ni los desórdenes de una dieta inconsistente con sus serias dolencias gástricas crónicas.

Los primeros síntomas de la enfermedad
Aunque nada indicara fehacientemente que el padre de Napoleón hubiera muerto de cáncer, el hijo lo creía indudablemente y hasta pudo suponer que la enfermedad era hereditaria y que él la padecía, al menos desde noviembre de 1819, si no desde antes. Pero se sobrepuso a los temores más o menos imaginarios y desde aquella fecha hasta julio de 1820 se dedicó a sus habituales entretenimientos, que incluían la atención de los amplios jardines de Longwood House, la casa de su confinamiento en una parte despoblada de la isla.
A mediados de aquel mes padeció escalofríos, fiebre, dolores de cabeza, náuseas, tos y vómitos biliosos, según anotó el doctor Francesco Carlo Antommarchi (nacido en Córcega) en su registro de médico de cabecera. Pero, a la menor señal de mejoría, recuperaba su talante vital y su activismo, distrayéndose con juegos y obsequios a los hijos del general Henri Gratien Bertrand, que compartían con sus padres el destierro, aunque con la inconsciencia propia de la infancia. También volvió a sus acostumbrados paseos en coche o a caballo.

Aunque ya se le había diagnosticado el alojamiento de su enfermedad en el estómago, siguió aferrado a la idea de que era el hígado el órgano afectado. Buscando en la ansiada libertad su cura y antídoto, como sugirió uno de sus médicos, intentó obtener un permiso para abandonar la isla en busca de algún balneario. El gobernador Sir Hudson Lowe no creyó en los argumentos de un enfermo que, si alguna vez exageró sus dolencias, ahora decía la más entera verdad. Para entonces, se automedicaba con largas cabalgatas, de las que regresaba exhausto.
Una de aquellas excursiones lo había llevado junto a un puñado de acompañantes hasta Sandy Bay o Bahía Arenosa, a unos 8 kilómetros de su residencia. Al llegar al cottage de Sir William Doveton, llamado “Mount Pleasant”, pidieron permiso al dueño de casa (ex consejero de la isla y figura muy respetada) para descansar y desayunar en su jardín. Napoleón bromeó y jugó con los nietos de Doveton, quien se unió a la mesa junto a su familia. El desterrado en persona llenaba las copas de champagne en un encuentro que fue de lo más cordial y animado. Y aunque Sir William escribió luego que había visto a su ocasional visitante saludable (“gordo y terso como un cerdo”), éste regresó muy fatigado.
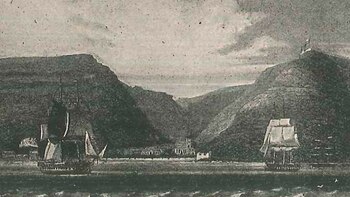
Desde ese momento, la enfermedad tuvo sus altibajos pero siempre fue en progreso, y en aquella época arrancó su intención de sustituir a Antommarchi, aunque no lo concretó porque sabía que cualquier reemplazante demoraría en llegar, por lo menos, un año. Pero la relación entre médico y paciente estaba resentida: “Sois un ignorante y yo lo soy aún más por haberme permitido que me tratéis como médico”, le llegó a decir a los gritos. Seguía insistiendo en que el clima era la única causa del malestar, sosteniendo una negación permanente de su deterioro estomacal.
Pero ni entonces el gobernador Lowe se convencía de la gravedad: los vómitos eran más frecuentes y también los desmayos al regreso de alguna salida a caballo. De ahí que comenzó a pasar largas horas en el jardín, observando el movimiento de los peces en el estanque. Ya no dictaba ni siquiera sus memorias.

El mal se agrava: la redacción del testamento y otras disposiciones fúnebres
Con la declinación del huésped principal, como si el astro solar se fuera apagando, la vida cotidiana en Longwood se hacía depresiva y la mayoría de los acompañantes de su menguado séquito (siempre proclive a las rencillas, los celos y los chismes) deseaban abandonar la isla y al enfermo, que se resistía a las indicaciones terapéuticas, acertadas o no. Era un paciente difícil.
A finales de diciembre le costaba retener los alimentos, y sus manos y sus pies, aun envueltos en trapos calientes, permanecían helados. Con evidente desacierto -y pese a que el enfermo no retenía lo que ingería- Antommarchi insistió en obligarlo a tomar vomitivos y purgas.
Los pensamientos de Napoleón eran cada vez más sombríos y llegó a decir que sería un alivio la muerte y que era un consuelo el agnosticismo: “Me alegro mucho de no tener religión. Es un gran consuelo para mí, pues así no sufro los terrores imaginarios respecto de la otra vida”. Sin embargo, al acercarse el fin, sincero o no, dio muestras de adhesión exterior a la fe de sus mayores.

La autoridad local le asignó un segundo médico, el doctor Archibald Arnott, quizá tan incompetente como el primero en el arte del diagnóstico, ya que insistía en explicar los deterioros cada vez más ruinosos… en la hipocondría del paciente.
Para el 10 de abril había dicho al marqués de Montholon (más diplomático y cortesano que militar) que era ya hora de redactar su testamento definitivo: “Muero prematuramente asesinado por la oligarquía inglesa y su asesino asalariado”, escribió, abriendo con esta frase irónica y provocadora la puerta a la hipótesis de una muerte acelerada por sus carceleros.
Durante los días siguientes continuó añadiendo codicilos y disponiendo con prodigalidad unos legados imaginarios, a base de propiedades que ya no poseía.

El 16 de abril consintió en mudarse a la sala, que era más grande y más aireada. Al día siguiente confesó al doctor Arnott que no creía que la ciencia fuera a salvarlo porque se sentía cada vez peor. Y aunque el médico le respondió con la cortesía de un pronóstico esperanzador, no se dejó convencer. Reclamaba la verdad que ya intuía, como viejo soldado que había visto de cerca la muerte tantas veces, y siguiendo el precepto del emperador Tiberio, según el cual nadie conoce mejor sus síntomas que el propio enfermo.
Contrariando la regla invariable de intimidad y de resguardo de la luz diurna que él mismo había impuesto en la casa, ordenó abrir las persianas para contemplar el sol, a quien ya saludaba como amigo y benefactor. Alguna vez había expresado su inclinación por una forma de religión solar. Tal vez el recuerdo de la campaña en Egipto y el misterio residual de las tumbas y templos en ruinas de aquel país lo llevara más cerca de las creencias faraónicas. O quizá la figura paradigmática de Alejandro Magno, buscador incansable y ecuménico de las fuentes del Sol Invicto, acudiera ahora a su mente.

El 21 de abril llamó al abate Vignali y le impartió instrucciones relativas a la capilla ardiente y a los oficios que debían rezarse hasta el momento del entierro, todos ellos ajustados al ritual católico. Y cuando Antommarchi esbozó una sonrisa sarcástica, lo echó de la habitación, no tanto, dijo, por su falta de tacto, sino “por su falta de corazón”. Ya era un hombre en el umbral de la muerte. De ahí que el día 22 acordó con Bertrand que si el gobernador no autorizaba el traslado de sus restos a Francia, quería ser sepultado en el “Valle de los Geranios”, cerca del manantial que surtía de agua potable a su casa. El nombre de ese vergel poblado de flores y sauces llorones lo había inventado el propio Napoleón y es probable que haya sido el paraje más hermoso que le salió al encuentro en su primer trayecto, desde las afueras de Jamestown a Longwood, el 18 de octubre de 1815.

El día 23 revisó junto a su valet Louis Joseph Marchand uno de los cofres de caoba y extrajo de allí el collar de brillantes que le había entregado en Malmaison su hijastra Hortensia (la hija de Josefina) a hurtadillas, disimulado en un cinturón, al partir hacia el destierro. Se lo entregó a su ayuda de cámara como anticipo de la parte de la herencia de la cual Marchand iba a ser albaceas, estimando su valor en unos 200.000 francos. Increíblemente, ese mismo día, el Dr. Arnott seguía informando a su superior que el paciente no corría riesgo inmediato.
El 26 de abril se registraron nuevos dolores en el píloro y una sed incontenible. Declinó un ofrecimiento para ser revisado por el doctor Thomas Shortt, quien atendía al gobernador y su familia, y que sería el firmante del informe oficial posterior a la autopsia.
El 27 dictó a Montholon una carta dirigida al gobernador conteniendo los términos precisos con que debía informarse su deceso (para él, seguía siendo un asunto de Estado) e insistía en la traslación de su cadáver a suelo francés. A la noche dio instrucciones a Antommarchi respecto de la autopsia, porque prefería no ser tocado por médicos ingleses, aunque aceptaba que Arnott, con quien había llegado a simpatizar, participara en aquel tramite post mortem. Ordenaba, además, que se le extrajera el corazón y, puesto en una vasija de plata, fuera entregado a la Emperatriz, en Parma. También dispuso que se examinara su estómago y que se redactara un informe para conocimiento de su hijo, ya que suponiendo que se trataba de un mal hereditario, la información forense podría ayudar a prevenir la misma enfermedad en el vástago.

Recién en la mañana del 29, Arnott informó a Napoleón acerca de la verdadera gravedad de su estado. Debió hablarle a los gritos porque su oído estaba embotado y su conciencia no era clara. Preguntó sorprendido por qué esa mañana no había dado su habitual paseo. Pidió café y como se le negó por instrucción médica, suplicó y rogó reiteradamente. El antiguo amo de Europa ya no podía ni conseguir la dádiva de un pocillo de café.
Al día siguiente, a la madrugada, despertó en forma abrupta y pidió dar un paseo. Intentó levantarse, forcejeó, cayó rendido por un calambre y volvió al lecho, donde fue revisado por Arnott a las cinco de la mañana. El final era inminente.
El día 3 de mayo se acentuó la debilidad y ya no podía ni sostener un vaso de agua azucarada en las manos. A cada sorbo que le ofrecía su valet decía -bon, bon…- en francés, y lo ratificaba en inglés, good, very good…como rubricando el alivio con esas palabras de bienestar.
La agonía
El día 4 de mayo amaneció lluvioso y el temporal derribó arboles y batió insistentemente contra las ventanas, pero el paciente, arropado bajo el mosquitero del lecho, parecía ajeno a aquella escena tempestuosa, inmovilizado y por momentos adormecido. La noche, en cambio, fue penosa a causa de los vómitos y el hipo. Antes del amanecer abrió los ojos y preguntó -¿Quien se retira?- Para agregar: -¡A la cabeza del ejército!- Según Bertrand, ésas fueron sus palabras finales.

Aunque Motholon dijo que fueron más bien: —Francia, el ejército, la cabeza del ejército, Josefina…-. Y según Marchand, en cambio, fueron: -Francia, mi hijo, el ejército…- Seguramente las pronunció de un modo poco inteligible y nunca sabremos con precisión qué dijo.
Al amanecer llegaron los dos médicos de cabecera y confirmaron la inminencia del deceso. Arnott envío una esquela al gobernador que decía “está muriendo”.
Acorde con el final del drama que estaba a punto de ocurrir, se dispuso una maniobra escénica de rigueur: la cama fue girada para enfrentar la chimenea, a fin de que que el mayor número de testigos pudieran congregarse formando un abanico alrededor del lecho mortuorio. Como alguna vez dijo Philippe Ariès en “Morir en Occidente”, la muerte era un acto público entonces, y la soberanía del moribundo era mandatoria. Así, en lenta procesión, fueron llegando todos cuantos integraron el resto de su corte en el exilio.

Napoleón permanecía inmóvil mientras los médicos le tomaban el pulso de a ratos, y aun cuando ya no era perceptible, todavía la vida, en su más tenue manifestación vegetativa, no lo abandonaba. La suya fue literalmente una agonía. Sólo se escuchaba el tic tac de un reloj en aquel aposento lúgubre y silente como un mausoleo. El sol comenzaba a ocultarse, y la sombra de la muerte se enseñoreaba en aquel cuerpo, así como la oscuridad del crepúsculo invadía de a poco la casa, la isla, el cielo y el mar.
Minutos antes de las seis de la tarde, Antommarchi se inclinó por última vez sobre el pecho del Emperador para auscultarlo, y cuando se incorporó, sin decir palabra, cerró los párpados al que era ya cadáver. Como un sirviente había entrado al cuarto con un candelabro, pocos segundos antes, todos los presentes creyeron comprender el desenlace. Y entonces el llanto audible de las mujeres se confundió con las lágrimas silenciosas de los hombres.
El reloj marcaba las 5:49, pero, para Napoleón Bonaparte, el tiempo ya nada significaba, porque su reino era, desde ese instante, el infinito confín de la memoria.
Primeras visitas de protocolo a la capilla ardiente

Seis horas después de los primeros homenajes espontáneos de su séquito (el ósculo reverente de la mano del muerto, como si aún fuera el Emperador viviente a quien se rinde adulación) el cadáver de Napoleón había sido afeitado, lavado y perfumado con colonia. Algunos mechones de cabello fueron cortados, según la práctica epocal, para confeccionar alhajas de familia o para ser conservados como reliquias.
Se lo colocó en su catre de campaña, cubierto por una sábana que dejaba ver la cabeza, mostrando las facciones adelgazadas. Sobre el pecho se apoyó un crucifijo de plata. A ambos lados del lecho, sobre dos pequeñas mesitas, ardían los tenues candiles en sus candelabros.
Curiosamente, se dijo que no era el suyo un rostro decrépito ni tan demacrado como podía esperarse de un enfermo que tanto padeció en los días previos. ¿Alguna cosmética adicional post mortem pudo ser aplicada por sus servidores, para embellecerlo ante la mirada de los ingleses? No debe olvidarse que Antommarchi era un anatomista muy competente. ¿Pudieron los relatos de todos los testigos sufrir la interferencia de una temprana “hagiografía”, al ponderar la lozanía del cadáver? No lo sabemos. Se afirmó que mostraba serenidad y hasta el ligero rictus de una sonrisa. El doctor Shortt escribió en su correspondencia privada que era “el más hermoso rostro que hubiera visto, pleno de dulzura”.

A la siete de la mañana del día 6 de mayo, el gobernador llegó a la casa mortuoria con su escolta, junto a otros funcionarios de la isla y algunos oficiales de la escuadrilla naval. Los visitantes fueron delicados y circunspectos, aunque era presumible que quisieran cerciorarse de que Napoleón estuviera efectivamente muerto. También ellos quedaron maravillados ante la placidez del rostro, sin arrugas y más juvenil que antes. La pérdida de peso le había quitado unos cuantos años. “Beautiful, beautiful”, repetían como una antífona los testigos, expresión que tanto podría referirse a alabar la belleza del rostro como a elogiar una sutil labor de “tanato-cosmética”.
Se informó al gobernador el deseo del extinto de que se le practicase una autopsia que eventualmente aportaría información útil para su hijo, a lo cual no se opusieron reparos.
La autopsia
La sala de billar donde Napoleón había armado su gabinete de mapas fue acondicionada para la autopsia, a la cual asistieron 17 personas que representaban al séquito imperial y al gobernador. Había siete médicos ingleses: el doctor Shortt (jefe médico de la isla), el doctor Mitchell (del buque insignia del almirante), los doctores Arnott y Burton de los regimientos 20º y 60º, junto a sus asistentes, los doctores Rutledge y Henry, y el doctor Livingstone de la East India Company.

Dado que Antommarchi era el mejor preparado como anatomista y “disector” -quizá hasta fuera más competente tratando cadáveres que pacientes vivos-, se le asignó la maniobra de disección, en tanto Rutledge actuaría como su ayudante. Munido del escalpelo, comenzó la autopsia por los pulmones.
Si bien se dijo oficialmente que aquellos órganos estaban en perfecto estado, Antommarchi anotó en su registro privado que observó tubérculos y cavidades en el pulmón izquierdo. Ello explicaría los ataques de tos que solía padecer desde muchos años atrás.
El corazón se hallaba cubierto por una gruesa capa de grasa, en consistencia con su alimentación y su gordura. Al llegar al estómago, todos coincidieron en que allí estaba la causa de la enfermedad mortal: el cáncer lo había dominado y especialmente en la cercanía del píloro. Una de las úlceras (cancerosa o no) había penetrado en la pared del estómago, provocando una abertura por la cual el disector pudo introducir el dedo meñique.

Con el hígado, en cambio, no hubo igual consenso de entrada, pero se llegó a un acuerdo luego. Es probable que, además del cáncer estomacal, Napoleón padeciera una hepatitis crónica. Y que la inadecuada terapia de vomitivos y purgantes haya hecho lo suyo a su turno.
El gobernador no recibió con beneplácito el reporte médico en lo tocante al hígado, que aparecía como “algo agrandado” (sic), y reclamó que se borrara ese renglón. Muy violentado, Shortt cedió ante la presión de la autoridad y escribió una nueva versión obediente a la censura. Pero conservó el ejemplar original con la frase tachada, indicando al pie que había sido una orden de Sir Hudson Lowe, a quien nunca le perdonó haberlo forzado por encima de su ética médica. De ahí que mucha información desfavorable a Lowe que recogió Sir Walter Scott en “La vida de Napoleón” tenga como fuente al ofuscado Shortt.
En algún momento de la autopsia, Montholon se vio obligado a informar que Napoleón deseaba que su corazón fuera entregado a María Luisa. Entonces se procedió a la ablación del órgano, pero resguardándolo a la espera del permiso del gobernador para su traslado. Pero la decisión de Lowe fue que se colocara en el féretro y no anduviera circulando como una parte suelta ni diera motivo a sus partidarios para muestras de “cardiolatría”. Se confió la custodia del cadáver a Rutledge por el absurdo temor a que fuera abierto nuevamente y se le pudieran extraer otros órganos.
Rutledge colocó el corazón en una botella de plata llena de “espíritu de vino” (vale decir, una bebida espirituosa que podía ser tanto whisky como ron u otra); y el estómago, en cambio, en una caja, también de plata, pero sin líquidos preservativos.

Versiones posteriores insinuaron que Napoleón pudo haber sido envenenado, ya que presentaba numerosos síntomas compatibles con la presencia de arsénico. Pero ello no prueba ningún asesinato, ya que, aun suponiendo que hubiera elevados niveles de ese tóxico en su organismo, gran parte de los utensilios domésticos del siglo XIX estaban plagados de aquella sustancia; los fabricantes de vino, por ejemplo, solían secar los barriles con arsénico. Se dijo que hasta el moho del empapelado de las paredes de Longwood House pudo envenenarlo.
Pero son conjeturas sin probanza y quien quiera profundizar este tema puede consultar el trabajo forense del médico venezolano Rafael Muci Mendoza (La muerte de Napoleón ¿causa natural u homicidio?, 2008), que concluye así: “La inquietud moral creada por las deliberadas humillaciones, el menosprecio, los pequeños desaires, la hiel de la derrota, la inactividad forzada y la predisposición a la depresión crónica, vencido por la tristeza, drenado por una angustiosa melancolía fueron suficientes para crear una situación proclive a la eclosión de un tumor maligno. Napoleón Bonaparte, debido a su modo de vida, posiblemente tuvo una infección crónica por Helicobacter pylori que facilitó, por una parte, la génesis de una úlcera prepilórica y, por la otra, el adenocarcinoma gástrico regionalmente invasivo”.
La capilla ardiente
La capilla ardiente, capítulo mandatorio del rito funerario, se instaló en el estudio de la casa, el cual se cubrió con lienzos negros y donde se armó un pequeño altar.

El catre de campaña se revistió con la túnica azul bordada en oro que Napoleón había vestido en la batalla de Marengo, cuando conquistó Italia y derrotó a los austríacos, revirtiendo en aquella jornada, a la tarde, lo que a la mañana había parecido una derrota (con este malentendido comienza, precisamente, la escena del Tedeum en la basílica de Sant´Andrea della Valle, en la ópera Tosca de Puccini).
El cadáver fue vestido con el uniforme de Cazadores Montados de la Guardia (aquellos implacables “centauros” napoleónicos): casaca verde con vivos rojos, chaleco blanco de cachemira y breeches, botas altas de montura y sus espuelas. La placa y el cordón de la Legión de Honor, y la Cruz de la Corona de Hierro decoraban el pecho. La espada permanecía a un costado y, al lado de la cabeza, el inconfundible sombrero con la escarapela tricolor, el emblema revolucionario par excelente.
Una profusión de velas y cirios ardían en el recinto. Parte de su séquito se mantenía de pie, a modo de guardia de honor, mientras el capitán Crokat ordenaba el desfile de oficiales, soldados, marinos y magistrados de la isla, que pasaban delante del cadáver con cuidada reverencia.
En la mañana del 7 de mayo se autorizó el ingreso del pueblo e incluso algunos militares que ya habían estado allí el día anterior repitieron la visita.

Desde Jamestown, la capital, se despacharon tres ataúdes: uno de estaño, otro de caoba y otro de plomo. El cuerpo se colocó en el féretro de estaño, que venía forrado de seda blanca y era mullido por el relleno de algodón, simulando un lecho. Traía, además, una almohadilla para apoyar la cabeza.
Sobre los muslos se apoyó el sombrero y enseguida fue retirada la espada. Los recipientes con los órganos extraídos se pusieron entre las piernas, a la altura de las pantorrillas. Además se colocaron, dentro de la caja, a modo de ajuar mortuorio, un plato de plata junto con un cuchillo, un tenedor y una cuchara de oro, doce monedas áureas y tres de plata, acuñadas por el Imperio y por el reino de Italia. El doctor Rutledge -acaso por la vanidad de asegurarse algún sitio en la historia cercano al “grande hombre”- agregó un plato de plata en el cual caló su nombre con un cortaplumas.
Terminados estos aprestos, se cerró la tapa y se soldó. Fue la última visión real del rostro del Emperador. Al parecer, se hicieron dos mascarillas mortuorias: una, la misma noche de su muerte (estaría ahora en una colección privada en América), y la otra, el día 7, luego de la autopsia. De esta segunda máscara se obtuvieron varios calcos, en yeso y en bronce.

La primera caja se colocó dentro del ataúd de plomo, también soldado, y éste, a su vez, se introdujo atornillado en el de caoba. Un cuarto cofre, también de caoba lustrosa, que llegó luego, fue el contenedor de todo el conjunto.
Preparativos del sepelio
Si bien tiempo antes el almirante Cockburn, que en 1815 había transportado al prisionero a Santa Elena, fue instruido que, en caso de fallecer Napoleón, su cadáver fuera llevado a Inglaterra, el creciente número de admiradores ingleses -incluso dentro de la intimidad de la Corte- hizo anular esa directiva y se dispuso que el entierro debía efectuarse en la misma isla. Napoleón lo sabía y por eso había elegido el “Valle de los Geranios”. Lowe lo autorizó, aunque no ahorró un último gesto algo odioso respecto del epitafio. En efecto, la inscripción original que le presentó Montholon decía “NAPOLEON” a secas, seguido del lugar y fecha de nacimiento y muerte. Pero el gobernador no toleró la autosuficiencia imperial del sólo nombre de pila y dispuso que dijera, en cambio, “Napoleón Bonaparte”. Hubo consultas entre Montholon y Bertrand y se decidió que, en ese caso, era preferible no grabar leyenda epigráfica ninguna.
La fosa, profunda y amplia, fue excavada por soldados del Cuerpo de Ingenieros entre dos sauces llorones (la misma especie de árboles funerarios que pueblan la necrópolis de Père Lachaise en Paris). Las paredes se reforzaron con mampostería gruesa. Para dar una idea de lo inexpugnable del sepulcro, las dimensiones del hueco en la tierra eran: 3,60 metros de profundidad, 2,40 metros de largo y 1,50 metros de ancho. Ocho piedras de 30 cm. x 12 cm. fueron empotradas en los lados y en las esquinas con morteros de cemento, para dar soporte al peso de la losa de piedra sobre la cual iba a apoyarse el pesado conjunto de féretros.

La ceremonia del entierro
Por orden del gobernador se dispusieron honras fúnebres acordes con el alto rango de general que ostentaba Napoleón. En ello, Lowe era consecuente con su política de desconocer cualquier dignidad imperial en favor del ex monarca francés. Lo había sostenido sistemáticamente en vida de su prisionero y lo sostuvo también tras su muerte.
A las diez de la mañana el abate Vignatli ofició una misa de cuerpo presente a la cual asistieron todos los residentes en la casa de destierro y algunos ingleses de rito católico romano. Las autoridades de la isla, presumiblemente por ser de rito reformado, aguardaron en el jardín, lo mismo que el Comisionado francés y sus secretarios.
La carroza fúnebre era, en rigor, la misma que usaba Napoleón pero adaptada mediante el retiro de los asientos y la colocación de una plataforma con un dosel negro.
En todo el trayecto hasta el caserío de Hutt´s Gate, donde residía Bertrand, se apostó una guarnición de tres mil soldados, bordeando el camino sobre el flanco izquierdo, mientras ondeaban las banderas de los regimientos. Paradójicamente, aquellos pabellones exhibían, bordados, los nombres de las batallas en las cuales los ingleses habían derrotado a Napoleón en suelo o en aguas españolas.
A las once de la mañana, un pequeño grupo de Granaderos ingresó en la capilla ardiente para alzar el féretro y llevarlo hasta la carroza. Se lo cubrió con un paño y, por encima, con la túnica de Marengo y la espada.
El cortejo lo encabezaba el capellán y detrás caminaban los doctores Antommarchi y Arnott, seguidos por la carroza con escolta de doce granaderos, seis por lado. A su vez acompañaban el féretro Marchand, Bertrand, el Gran Mariscal y Montholon, a quienes seguía “Cheikh”, uno de los casi ochenta caballos que había montado Napoleón a lo largo de sus campañas. Más atrás iban los servidores de Longwood House y, en un pequeño coche, Madame Bertrand. El resto de la procesión lo formaban las autoridades y los oficiales locales.

Al pasar el carro fúnebre frente a cada cuerpo, eran presentadas las armas y, acto seguido, los soldados se sumaban a la fila, que iba cerrada por el faetón de Lady Lowe y su hija.
No fue un cortejo silencioso, ya que se ejecutó música sacra a cargo de las bandas militares. Incluso un oficial inglés compuso una pieza luctuosa para la ocasión.
Y, naturalmente, movidos por la curiosidad, los pobladores de Santa Elena se fueron asomando a los bordes del camino, ofreciendo un cuadro multirracial de hombres, mujeres y niños blancos, chinos, mulatos y negros esclavos. Un mosaico minúsculo de las diversidades imperiales.
Haciendo labor de zapadores, los soldados de la guarnición habían trazado una calzada desde el sitio de emplazamiento del cañón de alarma hasta el “Valle de los Geranios”, y la carroza se detuvo allí. Bertrand retiró la espada -había puesto la suya en lugar de la auténtica, por temor a que los ingleses la quisieran retener como trofeo- y Montholon hizo lo mismo con la túnica.
La portación del ataúd se cumplió en dos turnos por parte de doce hombres de armas, seguidos por los oficiales, soldados y marinos, todos de a pie.
Sobre la profunda fosa se habían tendido vigas de madera robusta y, encima de ellas, se apoyó el peso de las cajas. A la señal de mando, los soldados que permanecían en el camino dispararon sus mosquetes y a ellos respondieron con tres salvas los cañones de Hutt´s Gate, de la escuadrilla naval y de los bastiones de la isla, en tanto las montañas devolvían el eco del estruendo, hasta perderse en el mar. ¡Qué lejos estaba Francia! Y más lejos aún debió parecer en ese instante.

El historiador polaco Ralph Korngold, en The last years of Napoleon (una de las más completas, documentadas y fluidas narraciones del exilio) hizo notar que “había algo de aterrador e indescriptiblemente emocionante en aquel estruendoso saludo que hacían al Emperador muerto sus más enconados enemigos”.
Cuando se impuso el silencio, se cumplieron los oficios religiosos finales al borde de la huesa. El gobernador invitó a Bertrand y a Montholon a pronunciar unas palabras, pero ambos rehusaron el honor. ¿Qué hubieran podido decir que fuera superior al motivo y al momento? Visto en retrospectiva, su actitud fue la más apropiada.
Se cierra el sepulcro
Korngold relata que hubo que apelar a un guinche de madera para descender la carga del ataúd, junto con la losa de piedra que debía ser amurada con cemento a las paredes, las cuales habían sido consolidadas con aparejos de mampostería. Encima de la piedra se echaron todavía dos capas más de morteros, fijados a los muros laterales. El resto de la fosa (más de dos metros) se rellenó con tierra, sumadas otras tres lápidas traídas de la nueva casa que Napoleón no llegó a habitar.
Tiempo después se colocó alrededor de la tumba una verja de hierro baja, al modo de un “encerradero”, y se agregó una garita para la vigilancia permanente del sitio. Toda precaución era justificada a los ojos del gobernador para evitar que el cautivo abandonara la isla, incluso después de muerto.

Pero diecinueve años después, los despojos viajaron a Francia en esa operación simbólica conocida como “le retour des cendres”, el regreso de las cenizas; y en medio de la pompa más solemne, con una escolta de 150.000 hombres de armas y casi un millón de civiles, los restos fueron por fin “tumulados” (esta es la palabra correcta cuando no hay inhumación en tierra) en Los Inválidos.
Pese a que la ceremonia parisina debió ser impactante (tan sólo la multitud fue una nota abrumadora), el pathos de aquella otra jornada fúnebre que ocurrió en un enclave insular perdido en la inmensidad del océano, a miles de kilómetros de la costa más cercana, difícilmente haya sido igualado jamás.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Accidente fatal en la autopista Panamericana: un motociclista murió en un choque con un camión
Ocurrió este mediodía en el kilómetro 25, en Don Torcuato, a la altura de la intersección con la ruta 202. Hay demoras en la zona

Video: intentaron asaltar a una turista brasileña de 70 años y fueron detenidos en pleno centro porteño
La Policía de la Ciudad identificó y capturó a los sospechosos gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad. La víctima luego los reconoció

La historia de los Bibas, la familia argentina secuestrada y asesinada por Hamas: la vida en el kibutz y el momento de la captura
Los cuerpos de Shiri y de sus hijos Ariel y Kfir serán entregados mañana a las autoridades israelíes en el marco de la primera fase de los acuerdos por el conflicto en la Franja de Gaza. El único sobreviviente de la familia es Yarden, padre de los chicos y pareja de la mujer asesinada, quien había sido liberado el primer día de febrero

Desbarataron un clan narco que operaba en el barrio porteño de Flores
La banda fue desarticulada por la División de Investigaciones Antidrogas de la Policía de la Ciudad. En el operativo secuestraron más de 14 gramos de cocaína

Chocaron 9 autos en cadena en la General Paz: un jubilado de 72 años fue hospitalizado
Ocurrió esta mañana a la altura del Parque Sarmiento, en sentido al Río de la Plata. Un helicóptero del SAME debió aterrizar para trasladar a uno de los dos heridos





