
Entre los nueve científicos distinguidos en 2019 con el Premio Houssay, el más importante que entrega el sistema científico argentino, una sola fue mujer. ¿Casualidad? ¿Ineptitud de las investigadoras? Las más de 800 colegas que firmaron una carta de repudio (y muchos miles más que no accedieron a ese documento) seguramente coinciden en que la respuesta a ambas preguntas debe ser negativa.
Estos premios los otorga el Poder Ejecutivo Nacional a personalidades de la comunidad científica que hayan realizado aportes sobresalientes en sus disciplinas y en la formación de recursos humanos. Tal como consignan en la carta abierta las científicas, solo en el CONICET, durante el año previo se desempeñaron en tareas de investigación 5687 mujeres, un número que supera en 700 a la nómina de varones en tareas similares.
Esta cifra no incluye a las que realizan tareas de investigación en universidades nacionales y otras instituciones, ni tampoco a otras identidades de género, que encuentran obstáculos todavía mayores para el desarrollo de la carrera científica. ¿Cómo puede ser que no hubiese entre ellas ninguna que alcanzara logros relevantes en su área de estudio?
Más bien, esto sugiere que, incluso en un ámbito que se presume «progre», igualitario, gobernado por una estricta meritocracia vinculada con la producción académica y donde el trabajo es evaluado por pares, las mujeres que hacen ciencia todavía son poco valorizadas y siguen siendo menos visibles para el sistema que sus colegas varones. No se trata de desmerecer los méritos de ellos, sino simplemente de poner sobre el tapete una realidad: la ciencia no es ajena a la desvalorización y a las desigualdades de género que rigen en el resto de la sociedad. Esta disparidad se expresa en las brechas salariales, más dificultades para acceder a ascensos y promociones, escasa presencia en cargos de gestión y decisión. El problema no es de nombres, de personas, sino que concierne a la lógica que expresan estas elecciones.
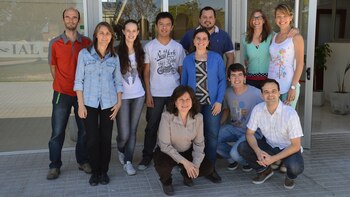
Aunque es notorio que las mujeres cada vez se resisten más a que se les niegue la posibilidad de participar de igual a igual en el plano social, y hoy hay astronautas, presidentas, escritoras académicas y de vanguardia, cantantes líricas y populares, artistas plásticas conceptuales y contestatarias, disruptivas estrellas de redes sociales, directoras de empresas, y se ocupan de muchas otras tareas antes reservadas exclusivamente a los hombres, en una variedad de ámbitos reina todavía una resistencia subterránea, callada, a considerarlas como pares. Y la academia no es la excepción.
A tal punto, que hay toda una disciplina dedicada a analizar las diferencias y cómo se manifiestan, a veces en hechos que pasan desapercibidos: los «estudios de género». Las cifras que arrojan son elocuentes. Según un informe de la UNESCO de 2015, del total de investigadores de la Unión Europea, solo el 33,1 % son mujeres. En su base de datos de 162 países correspondiente a 2018, los cinco mejor ubicados por su inversión relativa en investigación y desarrollo son Israel y la República de Corea, en primer lugar, seguidos por Suiza, Suecia y Japón. En términos absolutos, la lista incluye a los Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Corea. Pero en esa lista, sugestivamente, el porcentaje de investigadoras mujeres en el centro y oeste de Asia solo alcanza el 18,5 %. Los números más elevados corresponden a América Latina y el Caribe, con 48,2 % y 45,1 %, respectivamente.
Todo esto indica que, incluso en un campo profesional que lleva el progreso en su propia naturaleza, aún persiste un profundo abismo de género y ni siquiera los estados con un mayor desarrollo social se libran de él: por ejemplo, en Suecia, las mujeres son mayoría en las aulas de la universidad, con un 61 %, pero la proporción decae al 49 % en los estudios de doctorado y al 37 % en la investigación. Tampoco tiene nada de raro que los nombres de las científicas sean más desconocidos para el público, teniendo en cuenta que solo el 17 % de los premios Nobel que se entregaron desde 1901 hasta 2015 fueron concedidos a mujeres. La brecha se acrecienta si uno solo toma en cuenta el área de las llamadas «ciencias duras» y la tecnología. Según indica en una publicación del sitio nexciencia.uba.ar, Susana Gallardo, directora de la carrera de Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, un informe del Ministerio de Educación de la Argentina muestra que, del total de las disciplinas científicas, los investigadores alcanzan, en ingeniería y tecnología, el 17,8 %, mientras que ellas representan el 9,7 %. En el país, solo una de cada cinco estudiantes de Ingeniería son mujeres, y cualquiera que asista a una clase de esa facultad en la UBA o haya caminado por sus pasillos advierte esa diferencia sin necesidad de recurrir a estadísticas…
Las barreras que todavía impiden la participación de las mujeres en estas actividades no están escritas en ningún estatuto, pero son igual de efectivas. Se utiliza toda una variedad de metáforas para describir los obstáculos invisibles que deben enfrentar: desde la del «techo de cristal» (la imposibilidad de ascender en la carrera, lo que las relega a tareas de menor jerarquía que los hombres), hasta el «piso pegajoso» (por los estereotipos que impone la familia, la escuela y la sociedad, y que llevan a que, desde antes de iniciar la escuela, las ciencias duras sean más recomendadas a los varones), el «efecto Matilda» (la falta de reconocimiento que hace que muchas veces logros femeninos sean atribuidos a colegas varones, algo que describió la sufragista y abolicionista estadounidense Matilda Joslyn Gage en el siglo XIX) y el «síndrome del impostor» (que las lleva a considerar que los honores que reciben no se deben a sus propias virtudes o su capacidad, sino al azar, a la suerte o, en estos tiempos, ¡al cupo femenino!).

Gallardo también menciona un reciente trabajo publicado en la revista Sex Roles, cuyas autoras presentaron ocho currículum para su evaluación por investigadores de universidades públicas de los Estados Unidos.
El CV era el mismo, pero llevaba ocho nombres diferentes, que aludían a diferentes géneros (masculino y femenino) y orígenes étnicos (blanco, negro, asiático y latino). En un ranking, los evaluadores debían señalar a las personas más adecuadas para un cargo en ciencia. Ganaron los hombres blancos, seguidos por los asiáticos. Al parecer, ni siquiera las personas entrenadas en el pensamiento científico están libres de prejuicios…
Estos se evidencian de las formas más variadas. Según publicó el diario El País, una veintena de investigadoras españolas y mexicanas denunciaron un desprecio del rol femenino en la historia a través de la exhibición de colecciones en los museos arqueológicos. Todos damos por descontado que hubo un «Hombre de Flores» (Homo floresiensis, una especie humana extinta que habitó una isla indonesia), cuando en realidad era una mujer que vivió hace 18 000 años; y se da por «lógico» que el autor de las pinturas de la cueva de Altamira fue también un varón, aunque no hay nada que lo indique. ¿Y si fue una pintora? Precisamente esto es lo que quisieron expresar en Museos arqueológicos y género. Educando en igualdad, obra publicada por la Universidad Autónoma de Madrid y donde dan a conocer el rechazo a la «visión antropocéntrica» de estas instituciones.
Por supuesto, no faltará quien esgrima que, incluso contra viento y marea, hubo muchas mujeres que se las arreglaron para hacer aportes monumentales a lo largo de la historia.
Aunque la fecha no puede precisarse con exactitud, hace entre 3000 y 5000 años, Merit Ptah habría sido la primera médica y científica de cuyo nombre se tiene registro. Su hijo, que habría sido sumo sacerdote, dejó escritos en los que se refirió a ella como «jefa de médicos». Y todo permite presumir que no fue la única, ya que eran ellas las que se encargaban entonces del cuidado de la salud e intervenían casi excluyentemente en la atención de los partos.
La estirpe de «heroínas» que se animaron a romper los moldes que la sociedad les tenía reservados es larga, larguísima. Sus nombres fueron recuperados poco a poco por la historia, integran una vasta bibliografía erudita y popular, y ya son leyenda.
Entre ellas, está la enorme Marie Curie, la primera persona en recibir dos Nobel, descubridora del polonio y el radio, y madre de otras dos mujeres notables: Eva, escritora, e Irene, física y química francesa también ganadora del Nobel. Nadie que haya recibido una educación básica desconoce los detalles de su vida fuera de lo común. Pero hay innumerables mujeres talentosas menos frecuentadas. Como Gabrielle Émilie Tonnelier de Breteuil, marquesa de Châtelet, predestinada a llevar una vida cortesana por ser hija del jefe de protocolo de Luis XIV, en Francia, y que después de tener a sus tres hijos se convirtió en amante de Voltaire y se entregó a la búsqueda del conocimiento. Estudió a Descartes, se carteó con el gran matemático Bernoulli, tradujo y analizó la obra de Newton, y su trabajo sobre la naturaleza del fuego fue el primero de una mujer publicado por la Academia Francesa. O Caroline Herschel, hermana de un afamado astrónomo, que a fines del siglo XVIII y principios del XIX, y sin educación formal, vivió a la sombra de la celebridad de los hombres de la familia. Sin embargo, hoy ella misma es considerada la primera astrónoma profesional. Fue la primera mujer en ver su trabajo publicado por la Royal Society, fue premiada por el rey Federico Guillermo IV de Prusia como científica, además de descubrir innumerables estrellas dobles, ocho cometas y varias nebulosas.

Mary Somerville tradujo al inglés la mecánica celeste de Laplace, sugirió la existencia de Neptuno, fue incorporada a la Royal Society como Herschel y fue tutora de Ada Lovelace, la hija de Lord Byron y pionera de la computación. María Agnesi, de quien se cuenta que a los once años hablaba siete idiomas y discutía de filosofía, se dedicó al cálculo diferencial e integral y entre sus aportes figura la célebre «curva de Agnesi», discutida por Fermat y de la que más recientemente se encontró que es una aproximación a la distribución del espectro de la energía de los rayos X y de los rayos ópticos.
En el país, los caminos en ciencia para las mujeres recién empezaron a abrirse más cerca en el tiempo con pioneras como Elina González Acha de Correa Morales (1861-1942), una de las fundadoras y presidenta de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, y la antropóloga Juliane A. Dillenius; la primera doctora en química, Delfina Molina y Vedia (1879-1961); la bióloga marina Irene Bernasconi (1896–1989), la química y física especializada en el estudio de la leucemia Christiane Dosne de Pasqualini, la química Noemí Zaritzky, la paleontóloga Beatriz Aguirre-Urreta, la física Emma Pérez Ferreira y otras.
Sí, mujeres extraordinarias hubo siempre, pero hoy por primera vez generaciones enteras se están incorporando al sistema científico como concreción de un anhelo de realización personal. Y a pesar de todo lo que se avanzó, siguen encontrando barreras, carecen de apoyo institucional y deben luchar el doble que sus colegas varones para mantenerse en carrera.
En la ciencia local, son muchas las que brillan con luz propia. Científicas como Raquel Chan, investigadora superior del CONICET, docente de la Universidad Nacional del Litoral y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, que descubrió el gen que permite obtener plantas de soja, maíz y trigo tolerantes a la sequía y a la salinidad, un desarrollo científico que recibió reconocimiento tanto nacional como internacional.
O Amy Austin, investigadora principal del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas con la Agricultura, de la UBA y el CONICET, que estudia el ciclo de carbono en los ecosistemas terrestres y el impacto de la actividad humana. O Victoria Flexer, la «fierecilla de litio», que regresó de Europa para instalarse en Jujuy y crear el Centro de Energía y Materiales Avanzados, donde jóvenes de la zona norte del país pueden hacer su doctorado y se desarrolla tecnología para el uso de este metal, una de las riquezas casi sin explotar del país.
Las diez historias de Rebelión en el laboratorio son apenas una muestra de la situación de las mujeres que eligieron la ciencia. De las que se animaron. De las que rompieron el techo de cristal. Por supuesto, hay muchas más. La realidad y mis propias limitaciones me impidieron encontrar la manera de incluirlas en este breve recorrido. De todas formas, espero que aun en deuda con todas ellas, este libro sirva como un homenaje y un pequeño paso hacia un mundo más igualitario.
Últimas Noticias
Un hombre se negó a declarar luego de confesar que había matado a su pareja en La Plata

Encontraron muerto a un hombre e intentan localizar al asesino en Córdoba: la víctima tenía un disparo en el pecho

Procesaron a un ex oficial del Ejército por tres causas de abuso sexual y maltrato en Concordia

Rosario: se olvidaron otro perro encerrado en un auto y la Policía tuvo que romper el vidrio para rescatarlo

Cafetines de Buenos Aires: el Roma del Abasto, cerca de donde cantaba Gardel y sus mesas eran atendidas por Jesús



