
En su afamado cuento El fin, Borges le dio un final distinto, novelesco, al Martin Fierro. En este, se encuentran Fierro y el hermano del Moreno -a quien había matado siete años antes– pero la ostensible venganza no se cristaliza por intermedio de una pelea a punta de cuchillo y el encono se dirime en una payada.
De manera invertida, en El fin, Borges acude a una “pirueta” excelsa: invierte su desenlace, pues le suministra una culminación violenta, bárbara, donde luego de batirse a duelo con cuchillos el hermano del Moreno da muerte a Fierro.
De lo expuesto se infiere que José Hernández, en el texto primario, cobija una elección ética y política: no más barbarie ni violencia; las diferencias se solucionan en una conversación.
Por el contrario, el giro borgeano, captura un ethos (costumbre) tributario de un tiempo y un espacio donde las ofensas debían ser compensadas en similar tenor que el daño inferido.
Ambos textos, aunque de manera antitética, barruntan a considerar que, ante la ausencia institucional, los escollos se dirimen por un canal diferente cuando las instituciones se encontraban ausentes o lejanas.
La evolución cultural de la sociedad o la aparición del pacto social al estilo de Rosseau activó una luz verde: el poder penal fue transferido de las manos de un individuo o grupo de individuos en favor de una instancia política central denominada Estado.
Las Cartas Constitucionales son hijas del consenso y dentro de ese cuadro de acuerdos -que nos alcanza a todos por igual- se le ha conferido al Poder Judicial la facultad monopólica de discernir el castigo.
Ríos de letras se han derramado en oportunidad de desbrozarlo. En esta ocasión, solo he de dirigir mi mirada hacia el respeto institucional que deben merecer las decisiones que adoptan sus integrantes. Ellos deben ser soldados de la Constitución Nacional, la cual les ha asignado esa verdadera cruzada dirigida a ahuyentar la venganza privada y erigirse en poder contramayoritario en aras de colocar límites al poder y evitar que mayorías coyunturales avasallen los derechos de las minorías.
Como afirma Amaya en Democracia y minoría política, la irrefutable regla de la mayoría exige la participación de las minorías; estas pueden legítimamente aspirar a ser mayoría. En un régimen democrático, a diferencia de los autoritarios, las minorías tienen derecho a existir, organizarse, expresarse, competir en puestos de elección popular en condiciones igualitarias y controlar los actos de la mayoría.
De regreso a la importancia que se le asigna al Poder Judicial, ya en La democracia en America, Alexis de Tocqueville proclamó que si la Corte Suprema llegara a estar compuesta de hombres imprudentes o corrompidos, la unión tendría que temer la anarquía o la guerra civil.
Si bien es cierto que, al menos en la conformación de los Tribunales inferiores, la Ley Suprema cinceló una modalidad de designación diversa al acto comicial, estoy persuadido que su cercanía con la voluntad popular se anida de manera indirecta.
En efecto, aquellos, son designados por intermedio de concursos públicos bajo el ejido del Consejo de la Magistratura conformado por jueces, abogados, legisladores y un académico, quienes elaboran una terna vinculante que se pone en consideración del Primer Mandatario.
El Presidente de la Nación -escogido por voluntad mayoritaria y a quien la sociedad le ha confiado la laudable dignidad de dirigir los destinos de la Nación– selecciona a uno de los integrantes de la terna obligatoria; el escogido debe contar, a su vez, con la venia del Senado, donde se encuentran representadas las provincias por elección de sus habitantes.
Como se ha demostrado, el anclaje constitucional denota que el proceso de designación de los jueces inferiores lejos está de emerger de un aquelarre. Por el contrario, el carácter indirecto mencionado, apuntala la intervención comunitaria en la forma en que la Constitución Nacional la estimó apropiada.
En oportunidad de prologar el texto de Pablo Luis Malini Evolución de la jurisprudencia de la Corte, Belluscio apunta que el espíritu constitucional lleva anidado la estabilidad de los jueces, los independiza de los cambios políticos para asegurar su adhesión a sus principios fundamentales y no a las personas que desempeñan otras funciones de gobierno.
Dicha opinión, cabalga sobre territorios con la ponencia de Story, quien en su Comentario sobre la Constitución Federal de los Estados Unidos señala qué fácil es convencerse de que el Poder Judicial está seguro en una República cuando los magistrados sean inamovibles mientras dure su buena conducta y que la justicia será mejor administrada donde la independencia de estos sea amplia respecto del poder político.
En lo que atañe a la justicia criminal, la gran mayoría de los magistrados realizan un esfuerzo denodado por llevar a cabo su tarea. Ciertamente que existieron algunas “ovejas descarriadas” que deslucieron la transparencia y frescura con la que la gran mayoría de los magistrados llevan a cabo su labor, al compás de la austeridad, el anonimato, la decencia y el recato.
En relación con los primeros, como afirma Gustavo Bobbio, hay lamentables antecedentes de jueces, fiscales y abogados que han machado la historia judicial. De manera procaz, sumergieron en la bruma oscura la actividad silenciosa de la constelación mayoritaria de los jueces, honestos y probos, que conforman sus decisiones al amparo del artículo 116 de la Constitucional Nacional.
Las presiones inapropiadas, los “escraches” que no hacen más que recordar segmentos brumosos de la historia, concurren en desmedro de la calidad institucional.
Si bien el derecho de crítica hace a la esencia de una sociedad, debe compatibilizárselo con el debido sosiego que debe atesorar el juez en oportunidad de decidir escollos.
Los jueces no poseen un poder omnímodo. Las posibles fisuras, las motivaciones desdichadas o deslucidas, las eventuales interpretaciones artificiosas o carentes de sustento legal que germinen en la invalidez del razonamiento jurisdiccional son evaluadas por los tribunales superiores al órgano que lo emite –incluso internacionales-, así como también por las instancias disciplinarias que monitorean sus faenas.
Me parece un cauce inapropiado que, ante el posible disenso que algún individuo o grupo de individuos respecto de un laudo judicial, como efecto dominio, anhele colocar bajo el candelero de la luz fatua a toda la actividad.
Las instituciones deben estar por encima de los hombres y unidas como hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, pero que volverán a juntarse espalda contra espalda. Fueron los propios hombres quienes delinearon a las primeras no solo para organizar de manera más apropiada su vida social, sino también para prevenirse de la concentración y abuso del poder.
No me parece razonable concebir a una arquitectura piramidal que emerge de la Carta Federal –donde se desempeñan diversos funcionarios con una genealogía y mirada distinta entre sí– como una aceitada cofradía, con una latebrosa división de roles, enderezada a perjudicar a un sometido a proceso o un grupo de alcanzados por la acción penal, que amalgame una trama de alianzas que se teje hacia su interior, sostenida sobre acuerdos y en lógica preexistente, donde se despliegan lealtades, jerarquías, intercambio de favores, ramificación del contexto de relaciones, promesas multilaterales que emulan a un agrupamiento de fechorías.
Por el contrario, con aciertos y errores, la función judicial -concebida como un servicio remunerado con los impuestos ciudadanos- debe caminar derechamente hacia una actuación inmaculada y enderezada a ser una garantía de imparcialidad para los ciudadanos que llevan sus conflictos para su augusta decisión.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Nuevo mapa comercial para Argentina: integración, estándares y competitividad
La presión por actualizar los procesos internos y negociar con actores externos plantea un nuevo escenario para las compañías que buscan aprovechar oportunidades pero enfrentan demandas competitivas adicionales en el entorno regional
La lucha por la atención en las redes
El debate sobre la dispersión mental frente a la sobreexposición digital obliga a las marcas y plataformas a replantear sus estrategias para captar y mantener el interés de los usuarios en un entorno saturado de estímulos

Cuando un adolescente de 14 años puede ser juzgado
El sistema penal puede afectar de manera irreversible el desarrollo educativo, laboral y emocional de los menores de edad

Cuando el chantaje mata
Las redes de extorsión digital crean cerco psicológico con amenazas de difusión de material íntimo y falsas acusaciones de delitos graves
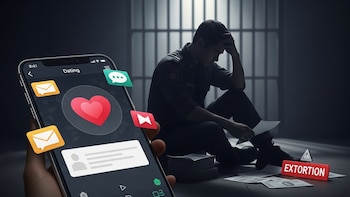
Cómo gobernar la IA y potenciar a las empresas en 2026
Para que la inteligencia artificial en las empresas pase del prototipo al impacto real, es indispensable contar con una visión estratégica clara





