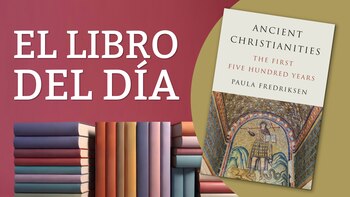Y un día, las plazas de Argentina fueron el escenario de velorios colectivos, encuentros sagrados donde las familias dieron el último adiós a sus seres queridos, muertos por COVID. Cada uno trajo una piedra como símbolo de eternidad. Cada piedra tenía un nombre, una fecha, un recuerdo. Todas distintas, en forma y tamaño, Algunas eran padres, otras madres o tíos. También había hermanos, hijos, esposas y maridos. Los abuelos no faltaron al igual que los nietos, sobrinos y amigos. Cada piedra era una persona que partió sin un abrazo, sin un beso, sin velorio ni despedida. Sin acompañamiento familiar: sola. En la ausencia de afecto y compañía más cruel e indecible. Sola, sin oportunidad de una vacuna que pudiera darle una chance más a esa vida que se extinguía, devorada por un bicho implacable que mata sin distinciones.
Cada roca, una historia inconclusa. Una tumba simbólica. Un pedazo de sustancia mineral inalterable que perdurará en el tiempo y el espacio para siempre. Para que esas vidas nunca se olviden. Y para que esta vergüenza, en parte evitable, tampoco.
Cientos de miles de piedras brotaron de las bolsas, de los bolsillos y las manos de los que, aún vivos, en paz y con respeto se acercaron a las puertas de un reino que está sordo, ciego y mudo.
Y las rocas, pequeñas, medianas y grandes, cayeron con todo el peso de la verdad y del dolor. Llegaron inesperadamente, al igual que la muerte injusta y a destiempo que alcanzó a esos tantos que hoy, inmortalizados en montañas de piedras, oprimen el corazón de todo un país espantado, que no encuentra respuesta frente a la ignominia de quienes jugaron a la ruleta rusa con la vida de los que amamos.
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
¿Qué está impidiendo el avance de la educación técnica en el Perú?

De Biden a Trump: una transición con 10 características novedosas

Los Hogares de Cristo son centros de recuperación de los demonios de las adicciones

Diciembre sin ellos: la realidad de los progenitores impedidos y sus hijos

La madre de todas las batallas, una vez más