
En enero de 1923, Virginia Woolf llegó a su casa en una fresca noche londinense, tras haber asistido a una fiesta en casa de su hermana en Gordon Square. La velada había sido una delicia, con canciones y disfraces. Y lo mejor de todo, había estado llena de amigos íntimos de Woolf de toda la vida, ese círculo de gente que ahora conocemos como el Grupo de Bloomsbury, que incluía a Woolf y a su marido Leonard, junto con el escritor Lytton Strachey, el artista Duncan Grant y el economista John Maynard Keynes.
En su diario, Woolf se explayó sobre la velada y su atmósfera, la serena camaradería de viejos compañeros, antes de añadir una curiosa reflexión posterior: “Creo que a Shakespeare le habríamos gustado todos esta noche”.
Resulta extraño, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, si es que pensamos en Shakespeare, pensamos en él como alguien cuya aprobación imaginaria anhelamos, una figura paterna indulgente que asiente benignamente ante nuestra elección de amigos?
Shakespeare en Bloomsbury, de Marjorie Garber, rastrea la poderosa influencia del dramaturgo en Woolf y su círculo, empezando por los eminentes victorianos conocidos de su padre y llegando hasta la escritora Frances Partridge, fallecida en 2004 a los 104 años.

Los orígenes del Grupo de Bloomsbury no se encuentran en Londres, sino en el Cambridge de principios de siglo XX, en las amistades que se formaron entre los estudiantes de la Conversazione Society de la universidad, también conocida como los Apóstoles.
Garber -profesor de inglés en Harvard y una figura importante en la moderna erudición sobre Shakespeare- nos recuerda que Cambridge no tuvo departamento de literatura inglesa hasta 1917. Para los Apóstoles, pues, el estudio de Shakespeare era “lo que ahora llamaríamos una actividad extraescolar que se realizaba por las tardes y los fines de semana”.
Para los jóvenes Apóstoles -Keynes, Strachey y Leonard Woolf, junto con su amigo Thoby Stephen (hermano mayor de Virginia)- esto significaba unirse o formar clubes como la Midnight Society (Sociedad de Medianoche), que se reunía tarde todos los sábados, leyendo en voz alta las grandes obras de la literatura inglesa hasta que amanecía.
Woolf, privada de la educación de que gozaba su hermano, se uniría a él desde lejos. En una carta a Thoby, escribe: “Leí Cymbeline sólo para ver si no había más en el gran William de lo que yo suponía. Y me quedé bastante disgustada. De verdad que ahora me siento en compañía de adoradores, aunque sigo sintiéndome un poco oprimida por su grandeza, supongo”.
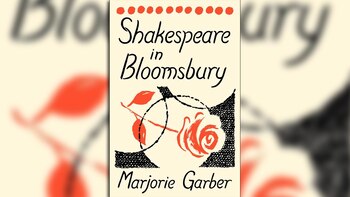
Otra vez ese tono: adoradores, la opresión de la grandeza. Uno piensa en la fingida deferencia religiosa en Orlando de Woolf cuando la heroína se resiste a tomar el nombre divino en vano: “¿O era Sh - p - re? (Porque cuando pronunciamos nombres que reverenciamos profundamente para nosotros mismos nunca los pronunciamos enteros)”.
Existe una relación con Shakespeare que va más allá de la mera apreciación estética. En Cambridge, los Apóstoles jugaban a jerarquizar a sus héroes, clasificándolos en grados por orden de ilustración. Sólo Platón y Shakespeare recibían honores de primera clase. Es un juego de sofistas: excesivo, incluso un poco vergonzoso, enamorado de la idea -más que de la materia- de la grandeza. Pero nos lleva una vez más a una visión muy personalizada del dramaturgo: Shakespeare como uno de los Apóstoles, el estudiante más inteligente de su promoción.
Con Cambridge a sus espaldas, varios miembros del grupo de Bloomsbury continuaron reflexionando profundamente sobre Shakespeare. Como crítico teatral, Strachey arremetería contra la escenificación predominante en las producciones de principios del siglo XX, con su “exagerada gestualidad y su incesante movimiento”, por no mencionar “una intolerable lentitud de enunciación”.
Keynes, por su parte, financiaría la construcción del Cambridge Arts Theatre, donde el director Dadie Rylands -otro del círculo de Bloomsbury, aunque una generación más joven- pondría en práctica los principios de Strachey, transformando la producción de Shakespeare al tiempo que formaba y dirigía a muchos de los actores escénicos más significativos del siglo.

De vuelta en Londres, T.S. Eliot -aunque un lord asistente más que un miembro de la realeza de Bloomsbury- declararía provocativamente que Hamlet era “un fracaso artístico”, antes de argumentar que ninguna idea de Shakespeare puede ser nunca definitivamente correcta: “Sobre alguien tan grande... es probable que nunca podamos estar en lo cierto; y si nunca podemos estar en lo cierto es mejor que de vez en cuando cambiemos nuestra forma de estar equivocados”.
En lugar de un culto a Shakespeare, con sus tabúes sobre los nombres sagrados, el siempre sagaz Eliot sabe que, en el mejor de los casos, lo que podemos esperar ver en las obras son las costumbres de nuestra propia época reflejadas en nosotros.
Pero es Woolf, quizás comprensiblemente, quien recibe la mayor parte de la atención de Garber, y es aquí donde las limitaciones del libro aparecen con mayor crudeza. Con 100 páginas, el capítulo sobre Woolf está lleno de detalles; pero al dividir las obras de Woolf en subsecciones individuales y tratarlas cronológicamente, detallando sus referencias explícitas y encubiertas a Shakespeare, Garber rara vez permite que su material haga algo más que simplemente acumularse.
Para ser una agrupación ultraliteraria, no es de extrañar que la gente de Bloomsbury se dedicara a discutir sobre Shakespeare con avidez y regularidad, o a citarlo de forma casual y liberal. Lo más interesante es cuando las cosas van más allá, los momentos excesivos -incluso posesivos- en los que la influencia es más extraña, menos predecible. Shakespeare in Bloomsbury no siempre consigue aquí el equilibrio adecuado, prefiriendo ser exhaustivo antes que analítico.
Está claro que Garber sabe mucho tanto de Shakespeare como de Bloomsbury, pero no consigue sintetizarlos de forma útil, sino que se conforma con algo más programático, más cercano a la catalogación. Una organización diferente habría ayudado. Los temas recurrentes podrían haberse convertido en capítulos: los gustos cambiantes por ciertas obras; la tensión entre la lectura privada y la asistencia a una producción dramática, o entre el nuevo realismo teatral y la sensiblería rancia de la época Victoriana tardía. Sin la sensación de que se están desarrollando ideas -y no simplemente exponiendo información-, Shakespeare in Bloomsbury se siente demasiado a menudo como la autoridad de base de los libros de otros: compendioso, a veces interesante, pero en última instancia insatisfactorio.
Fuente: The Washington Post
Últimas Noticias
Otro Álvaro Pombo, un país que ardía: el último libro del ganador del Premio Cervantes cuenta recuerdos de la Guerra Civil Española
El personaje principal de “Santander, 1936″, es el tío del escritor, que en ese entonces acababa de volver de Francia. Agitación política y sus consecuencias

“Un país bañado en sangre”: Paul Auster advirtió sobre el peligro de las armas libres en Estados Unidos más de un año antes del atentado a Trump
El autor contando que su abuela mató a su abuelo de un tiro. Pero el libro, que tiene menos de cien páginas, va mucho más profundo. Allí el autor, que murió en mayo, dice que los norteamericanos tienen veinticinco veces más posibilidades de recibir un balazo que los ciudadanos de otros países ricos

Moisés Naim: “Hoy la democracia está bajo ataque a nivel mundial, es una forma de gobierno en peligro de extinción”
El columnista venezolano, uno de los más leídos en castellano, publica un nuevo libro, “Lo que nos está pasando”. Habló con Infobae sobre sus temas principales: las nuevas estrategias dictatoriales, el rematch electoral entre Joe Biden y Donald Trump, el combo del populismo, la polarización y la posverdad y la sensación generalizada de vivir un periodo de crisis histórica

Así son los jóvenes escritores de Lisboa que llegarán a Buenos Aires: fútbol, diversidad y mestizaje
Yara Nakahanda Monteiro, Bruno Vieira Amaral y Afonso Reis Cabral estarán en la Feria del Libro porteña. Aquí comparten expectativas sobre su encuentro con autores y editores argentinos

De Lisboa a Buenos Aires: Lídia Jorge invita a las nuevas escritoras a mirar al pasado para ver el futuro
La aclamada escritora portuguesa, que estará en la Feria del Libro, reflexiona sobre el papel de la literatura en la denuncia del machismo y la represión, destacando similitudes y diferencias entre continentes




