
Se cree que la primera película porno de la historia, o al menos la primera de la que todavía queda registro, se filmó en Argentina. Con una duración de poco más de 4 minutos, El Sartorio, realizada en 1907, muestra a seis jóvenes desnudas en la vera de un río -posiblemente el Río de la Plata o el Paraná- que son interceptadas por un fauno, es decir, un hombre con cuernos y pezuñas de cabra.
En su nuevo libro, La fiesta de un fauno, el novelista argentino Ariel Magnus rescata esta historia y la entrelaza con algunos personajes culturales más destacados de la época, como el joven dramaturgo estadounidense Eugene O’Neill - que vio con sus propios ojos el cine subido de tono con que se entretenían los marineros en el puerto de Buenos Aires-, y el bailarín y coreógrafo ruso de origen polaco Vaslav Nijinsky, recordado como uno de los mejores de la historia, que había llegado al país para interpretar en el Teatro Colón su versión de La siesta de un fauno de Debussy, que es precisamente el tema de aquella cinta prohibida.
Pero Magnus no se queda únicamente con las figuras famosas de la época, sino que suma a la “orgía” a sus propios bisabuelos alemanes y se atreve a contar, sin censura de ningún tipo, cómo pudo haber sido aquella filmación explícita: “Un par de semanas atrás, venciendo sus prejuicios, o decidiéndose a reemplazarlos por condenas promulgadas con todas las de la ley, Käte le había rogado a su marido que la llevara a uno de esos bailes nocturnos en las zonas inundables. No la inducía solo la curiosidad o el morbo, sino también la oscura intuición de que ese submundo escondía algo trascendente que acaso merecía ser iluminado, o incluso resultara iluminador”.
La fiesta de un fauno, editado por Seix Barral, es un novelado viaje en el tiempo hacia la Buenos Aires de principios del siglo XX en la que el Teatro Colón era el centro de la vida cultural, al menos el de las élites, pero que también rebosaba de lascivia, sexo y erotismo.
Así empieza “La fiesta de un fauno”
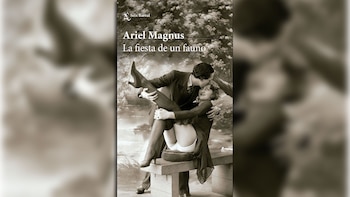
1. Porno en el Colón
Mi por entonces muy joven bisabuela Catherine «Käte» Lewinsohn, ahora de Magnus, terminó de rociarse con una porción especialmente abundante de su mejor perfume —siempre temía que se le sintiese el olor a sexo fresco, sobre todo cuando había sido tan bueno que si de él surgía al fin su primera descendiente, crearía toda una raza de seres notables— y le ordenó a su criada que fuera a ver en qué andaba el marido que hasta hacía un momento había andado sobre ella.
Le gustaba hacer como que le perdía el rastro dentro de la casa, para sentir que vivía en un auténtico petit château, como lo llamaban los porteños con la misma rimbombancia que hubiera gastado un berlinés, aunque basándose en muchos menos metros cuadrados. En cuatro horas empezaba la función y, si bien con el coche de dos caballos sobraba tiempo para llegar al centro de la ciudad, incluso si tomaban el camino largo y por tramos no adoquinado que corría pegado a ese río sin orilla de enfrente, ese mar marrón que llamaban del Plata, Käte prefería ser la primera en llegar y jugar a que recibía a sus invitados en la puerta del gran teatro, para así seguir agrandando su sueño del palacio propio.
—Dice señor viene ya —le comunicó Andrea, la única empleada que había encontrado que sabía alemán, por llamar de algún modo a las diez palabras que había aprendido de sus amos anteriores, a los que no había querido acompañar a Chile.
—Dígale que se apure —le ordenó, por ordenar algo y verla en movimiento, ver algo en movimiento, además de moscas, en la tórrida primavera de esa ciudad imposible a la que la había arrastrado a vivir su marido casi inmediatamente después de arrancarla de su casa paterna en el aristocrático barrio de Charlottenburg.
Acercó su menuda y rubia figura a una de las ventanas de la sala y comprobó que del otro lado del boulevard ya esperaba también el coche de los Schlesinger, que no era propio sino de alquiler. La señora Schlesinger tenía razón en que mantener un coche con su chofer y los respectivos caballos por un par de salidas al mes y las vacaciones en Mar del Plata no tenía mucho sentido, pero Käte consideraba que compartirlo era como compartir el baño, tal vez porque a los dos debía usarlos sentada. Lo mismo pensaba de los tranvías, incluidos los que iban bajo tierra, aunque con esos vehículos había una parte de ella que hacía fuerza por prescindir de los pruritos higiénicos en favor de los sentimentales, pocas cosas le gustaban más en Berlín que rodar sobre vías de un lado al otro de la ciudad.

—Cuando gustes, tesoro —apareció Richard Nathan Magnus, mi bisabuelo, calvo ya con 29 años y de ojos color miel, también él perfumado y portando lo mejor de su vestuario, en la mano el segundo cigarrillo del después, tan o más deleitable que el primero.
—Si fuera cuando a mí me gustara, sería siempre cinco minutos antes —se quejó Käte, aunque ella misma no había terminado de acicalarse aún.
—No por mucho madrugar amanece más temprano —sentenció Richard en lento castellano, para enseguida apurar una traducción al alemán que, retraducida al idioma originario, habría dado como resultado algo así como: «Muchos amaneceres no salen al sol de la mañana».
—No entiendo esos dichos —dio a entender Käte que el problema no estaba en su castellano ni aun en la traducción, sino en el dicho mismo, en la cultura nefasta que lo había producido.
—Estás muy elegante —cambió Richard el enfoque, los ojos puestos en el escote con renovada lascivia, como preparando el terreno para el próximo rendez-vous.
—Gracias, pienso lo mismo —agradeció Käte con ambigua indiferencia.
Quiso la fatalidad que asomasen a la puerta justo cuando también lo hacían los Schlesinger, la otra familia judía asentada sobre el Boulevard de los Alemanes, como había propuesto rebautizar la Avenida de los Incas mi bisabuela en una carta dirigida al alcalde de la ciudad, amparándose en que vivían en ella al menos cuatro familias de ese origen y ninguna, que se supiera, des cendientes de aquellos indígenas del Perú.

Con estos vecinos peleteros mi bisabuela había continuado de alguna manera la amistad que ya en tretenía con la otra familia judía de la Schlosstrasse, casualmente también dedicada a las pieles, aunque en aquel caso a su comercio minorista, mientras que los de aquí producían y exportaban la materia prima. Ambas familias estaban en relación comercial a través de algunos interme diarios, no tardó en descubrir Käte, estableciendo así su primer gran paralelismo entre Berlín y Buenos Aires, con el que lamentablemente también se habían acabado las similitudes, por lo que recordarlo solo servía para que la desoladora mayoría de diferencias se hiciera mucho más patente.
Se saludaron a la distancia con una sonrisa resignada, sabiendo que acababan de quitarle de antemano lo que pudiera tener de emotivo el reencuentro ante la puerta del teatro, que solían programar de manera tácita evitando cruzarse durante la semana anterior, lo que a su vez explicaba por qué no compartían el coche.
Desde que los Magnus no recibían invitaciones a cenar en casas distinguidas ni en clubs de la colectividad alemana, en el primer caso porque casi no había, fuera de las que pertenecían al gobierno y por ende a una esfera distinta, y en el segundo caso por judíos, es decir la misma razón por la que tampoco hubieran aceptado esas invitaciones; desde que la vida social se había visto reducida a reuniones más o menos informales en círculos siempre reducidos, las salidas musicales constituían el gran evento del mes, lo más parecido, también por su precio, a un viaje relámpago al viejo continente que podían solventarse por aquella época, espiritualmente más cercana a las fantasías lunáticas de Julio Verne que a los inminentes vuelos transatlánticos del Graf Zeppelin.
Para gran parte de la comunidad alemana y aun europea, al menos la perteneciente a la alta burguesía, el centro de la vida cultural en Buenos Aires era el Teatro Colón, inmejorablemente bautizado con ese nombre por colonizar, concierto a concierto y ópera a ópera, las lejanas e inhóspitas Pampas en las que habían caído, cada cual con sus razones, los inventores y guardianes de la música civilizada. En sus frescos pasillos y galerías, en los apretados balcones de los pisos superiores y en la platea de poltronas de terciopelo bordó, la parte más blanca de la sociedad se daba cita para cultivar el buen vestir, las maneras distinguidas y la abstracción sonora del ambiente circundante.
Así como en el Harrods de la avenida Florida satisfacían su sed de productos importados, cuanto más triviales mejor (existe también una necesidad de cosas innecesarias, creía Käte, y hasta había juntado algunos argumentos para defenderla), en el Colón, que en dimensiones y estilo tampoco se distinguía mucho de aquel paseo comercial, los descendientes de los colonizadores, sumados a los primos lejanos que habían emigrado más tarde, recompensaban los oídos y el alma por la ingrata circunstancia de tener que vivir entre salvajes.
Quién es Ariel Magnus
♦ Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1975.
♦ Es escritor.
♦ Estudió becado por la fundación Friedrich Ebert Stiftung literatura española y filosofía en Alemania, país donde vivió entre los años 1999 y 2005.
♦ Es autor de libros como Sandra, La abuela, Un chino en bicicleta, Cazaviejas e Ideario Aria.
Últimas Noticias
Otro Álvaro Pombo, un país que ardía: el último libro del ganador del Premio Cervantes cuenta recuerdos de la Guerra Civil Española
El personaje principal de “Santander, 1936″, es el tío del escritor, que en ese entonces acababa de volver de Francia. Agitación política y sus consecuencias

“Un país bañado en sangre”: Paul Auster advirtió sobre el peligro de las armas libres en Estados Unidos más de un año antes del atentado a Trump
El autor contando que su abuela mató a su abuelo de un tiro. Pero el libro, que tiene menos de cien páginas, va mucho más profundo. Allí el autor, que murió en mayo, dice que los norteamericanos tienen veinticinco veces más posibilidades de recibir un balazo que los ciudadanos de otros países ricos

Moisés Naim: “Hoy la democracia está bajo ataque a nivel mundial, es una forma de gobierno en peligro de extinción”
El columnista venezolano, uno de los más leídos en castellano, publica un nuevo libro, “Lo que nos está pasando”. Habló con Infobae sobre sus temas principales: las nuevas estrategias dictatoriales, el rematch electoral entre Joe Biden y Donald Trump, el combo del populismo, la polarización y la posverdad y la sensación generalizada de vivir un periodo de crisis histórica

Así son los jóvenes escritores de Lisboa que llegarán a Buenos Aires: fútbol, diversidad y mestizaje
Yara Nakahanda Monteiro, Bruno Vieira Amaral y Afonso Reis Cabral estarán en la Feria del Libro porteña. Aquí comparten expectativas sobre su encuentro con autores y editores argentinos

De Lisboa a Buenos Aires: Lídia Jorge invita a las nuevas escritoras a mirar al pasado para ver el futuro
La aclamada escritora portuguesa, que estará en la Feria del Libro, reflexiona sobre el papel de la literatura en la denuncia del machismo y la represión, destacando similitudes y diferencias entre continentes




