
No fue una infancia fácil la de Sinead O’Connor. Vivió con miedo a su madre, que la maltrató sin pausa. Y así lo contó en Remembranzas, escenas de una vida complicada, un libro que la editorial Libros del Kultrum publicó en 2022.
Los padres de Sinead, que luego sería una estrella de la música, se habían separado y el padre, John, se había llevado a los hijos. Pero ella y uno de sus hermanos extrañaban y volvieron con la madre. Mala idea: le esperaban palazos, humillaciones, insultos.
“Soy la niña que llora de miedo el último día antes de las vacaciones de verano. Tengo que fingir que he perdido el palo de hockey porque sé que si lo llevo a casa mi madre me golpeará con él todo el verano. Aunque tal vez prefiera usar el atizador de alfombras”, escribe.
Y más: “Me hará desnudarme, me obligará a acostarme en el suelo y abrirme de piernas y brazos y a permitirle golpearme con el mango de la escoba en mis partes íntimas”.

Sinead volvió con su padre unos años después, pero ya no estaba bien y fue a dar a un “centro de rehabilitación para chicas con problemas de conducta”.
En el libro también cuenta por qué se peló. Ocurrió que Nigel Grainge, un ejecutivo del mundo de la música, le dijo que sería mejor que no llevara más el pelo corto, que se vistiera de manera más femenina. La reacción fue inmediata. “Cuando le conté a Fachtna lo sucedido, me dijo: ‘Creo que deberías afeitarte la puta cabeza’ “. Fue a una peluquería griega y dio una instrucción clara: quería parecer un varón. El hombre se negó: ¿Qué opinaba el padre de ella sobre eso?, le preguntó. Sinead no se echó atrás.
Dice en la edición en inglés (esto es una traducción libre)
“Después de convencerlo de que yo era la única dueña de mi destino, a pesar de ser mujer, y de explicarle que mi padre estaba en Irlanda (lo que hice corriendo por la tienda con los brazos extendidos como un avión y diciendo: “¡Irlandais! Papa est en Irelandais!”), aceptó hacerlo. Pero dejó muy claros sus sentimientos en todo momento. ‘No está bien que una chica haga esto’.
Cuando terminó, me levanté para mirarlo y una lágrima rodó por su mejilla derecha.
¿A mí? Me encantó. Parecía un alienígena. Parecía Star Trek”.
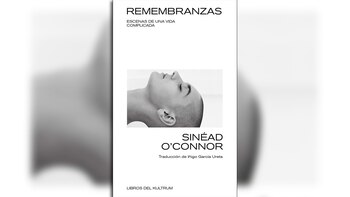
Aquí, algunos fragmentos de “Remembranzas”:
Antes de meternos en harina de otro costal, y a fin de que no haya duda alguna al respecto, ahí les va la hoja de ruta para navegar por la constelación familiar con el pormenorizado relato de cuándo y con quién anduve.
Mi madre, Marie, y mi padre, John, se casaron en 1960 y se instalaron en Crumlin, el barrio de Dublín donde se habían criado. Tres años más tarde nació mi hermano Joe y la familia se mudó a Glenageary, un barrio de clase media al otro lado de la ciudad. Y en 1965 nació mi hermana, Éimear. Luego vine yo, catorce meses después, en 1966. Y tiempo después, ya en 1968, mi hermano John.
En 1975, mi padre dejó a mi madre por razones que este libro les ayudará a comprender. Obtuvo la custodia de la progenie entera y nos fuimos a vivir con él y con Viola, su nuevo amor y mi (encantadora) madrastra. Pero mi hermano menor y yo apenas nos quedamos unos seis meses con ellos porque echábamos de menos a nuestra madre.
En aquella época yo apenas tenía nueve años. Viví con mi madre hasta los trece y luego, por mi propia cuenta y riesgo, me mudé de nuevo con mi padre. Después de todo lo que había pasado con mi madre no conseguí adaptarme, por lo que, hacia el final de mi decimotercer año, me inscribieron en lo que eufemísticamente se conoce como un “centro de rehabilitación para chicas con problemas de conducta”. (Creo que, a la vista de mi historial, todo el mundo convendrá conmigo que a mi padre deberían haberle devuelto el dinero, porque está fuera de toda duda que de bien poco sirvió.)

A los quince años dejé aquel centro e ingresé en un internado en Waterford. Aquel verano me uní a una banda y, cuando volví al internado, la echaba en falta. Así que, en diciembre, tras cumplir los dieciséis, me escapé de aquel lugar y, con enorme pesar para mi pobre padre, me busqué un estudio; una habitación alquilada, en realidad. Al final, una vez que acepté quitarme el piercing de la nariz que también me había hecho, mi padre me permitió quedarme. Él me pagaba el alquiler, pero no las facturas, así que tuve que buscar trabajo. Padre siempre fue un portento.
Viola, la segunda esposa de mi padre, tiene tres hijas de un matrimonio anterior. Así que tengo tres hermanastras. Viola y mi padre también tienen un hijo en común, Eoin; así que también tengo otro hermano.
En 1985 mi madre perdió la vida en un accidente de coche. Yo tenía dieciocho años. Ese mismo año Ensign Records me ofreció un contrato discográfico y me trasladé a Londres.
Mi primer hijo nació cuando tenía veinte años, tres semanas antes de que saliera mi primer álbum. Tengo otros tres hijos y dos nietos, así están las cuentas por ahora.
Agosto de 1977
Elvis ha muerto. Estoy llorando a moco tendido y no acierto a hacer la cama. El cuerpo no me responde. Sigo intentando extender la sábana a través de la cama, pero no puedo, no me responden los brazos. Intento arrastrarme por la cama con una esquina de la sábana en cada mano, pero no puedo, me fallan las piernas. Y mi madre se enfada porque no he hecho la cama. Me da vergüenza explicar por qué estoy poniendo perdidas de mocos y lagrimones esas sábanas limpias o por qué sigo cayéndome de rodillas y volviéndome a levantar. A ella también le gusta Elvis. Es más, juraría que ella sospecha por qué hoy no doy pie con bola. No se enfada por lo de la cama. En realidad, ni siquiera está enfadada, lo cual es bastante raro.
Ahora que Elvis nos ha dejado necesito un nuevo padre. Mi padre no está muerto, solo que no lo he visto en mucho tiempo porque a mi madre no le gusta. De hecho, no se soportan. Cuando están juntos tengo miedo. Sin embargo, quedarme sola con nuestro padre no me da miedo; pero ella es diferente.

No busco un padre porque tengo a Dios. Y Dios me envía cosas, porque hablo con Él. Como es natural, Él es el padre número uno. Pero yo soy una niña. Necesito oír la voz de un padre, y Dios Todopoderoso no tiene el don de la voz terrenal. Por alguna razón, me gustan las voces. No sé por qué. A veces me dan ganas de abrazar a la gente solo con oír su voz, aunque temo los abrazos.
Cuando alguien intenta abrazarme, el cuerpo no me responde. Me gusta mi tía Lily, pero no puedo abrazarla, aunque sé que eso hiere sus sentimientos. Y de verdad que quiero hacerlo. Pero me quedo tiesa y en mi cabeza veo una jauría de lobos, amontonados los unos sobre los otros, cubiertos de sangre, tanta que no pueden moverse, y solo hay un lobo que acierta a correr de un lado a otro, el que estaba en el fondo del tumulto cuando pasó lo que pasó y no está manchado de sangre. Está buscando ayuda.
Tampoco he visto por un tiempo a mi abuela, la madre de mi madre. Ella tiene una voz mansa y agradable. Le gusto. Dice que soy sincera y que nunca me disculpe si no voy a hacerlo en serio. Me deja comer todo lo que se supone que no debo comer. Me mete en su cama y con solo mirarme a los ojos logra que me quede dormida. Me gusta el tictac de su reloj. Me fuerza a escuchar música. No la he visto desde que tenía seis años. Aquel día vino en autobús desde Keeper Road, haciendo varios trasbordos, para traerme un regalo de cumpleaños. Aunque mi madre no la dejó entrar. Mi abuela lloró y se quedó en la puerta, mirándome, sentada en las escaleras. Yo tenía miedo de sus grandes ojos. Ella le suplicó a mi madre. Le dijo que quería verme. Llevaba puesto un abrigo beige. Al final le dio a mi madre mi regalo y me dijo que podía abrirlo en las escaleras pero que luego la abuela tendría que irse, porque no la dejaría entrar por esa puerta, por mucho que fuera diciembre e hiciera frío. A mi abuela le gusta mi cumpleaños porque es un día sagrado y ama a Dios tanto como me ama a mí.
El regalo era un pijama blanco con unos tigres estampados. Me encantaba. Le sonreí con los ojos a mi abuela, porque sabía que no podía dejar que mi cara sonriera. Ella hizo lo mismo. Pero le corrían las lágrimas por el rostro. Como ya he dicho, no la he vuelto a ver desde aquel día. Empecé a fumar porque ella fuma y me gusta el olor. Y rezo, rezo mucho, porque ella me dijo que lo hiciera. Amo a Dios, como ella me dijo que hiciera. Lo único que le pido a Él es que esté conmigo.
Una buena mañana, después de lo de Elvis, bajo las escaleras y escucho una voz masculina y amable: es un hombre que le canta a una chica, diciéndole que ya no tiene por qué llorar más. Me acerco al tocadiscos. Hago que mi hermano Joe ponga esa canción de nuevo. Pregunto:
–¿Quién es?–Bob Dylan.
Veo en la portada del álbum a un tipo tan bien parecido que me digo que luce como si Dios hubiera vertido su aliento desde el Líbano y así lo hubiera esculpido a su imagen y semejanza. Cuando mi hermano no está en casa no se me permite ni siquiera posar la vista sobre ese disco.
A diario le espero, mirando por la ventana, porque él se ha buscado un empleo para el verano. O salgo a la calle y doblo la esquina para vigilarlo. Nunca sé cuándo va a volver a casa. Cuando él sale me siento muy insegura, a mi madre no le hacen ninguna gracia las niñas pequeñas.
Me gusta cómo canta ese tipo, el tal Dylan. Pasa a convertirse, para mis adentros, en el Hombre del Líbano. En el pecho lleva un portabebés vacío. Me zambullo dentro y su voz me reconforta como una manta. Es pura ternura y le encantan las niñas. Siento que puedo dormirme en su pecho.
Así que dejé de llamar a las puertas de los vecinos de Glenageary y de preguntarles si me dejaban ser su hija. Llevaba haciendo eso desde que tenía seis años. De todos modos, siempre me traían de vuelta a casa porque a buen seguro pensaban que mi madre era como las demás madres. Tengo para mí que a Dylan no le darían gato por liebre. Aunque en algunas casas me daban quesitos y cosas así. Una de las familias ante las que me presenté, cuando llamé a su puerta, estaba celebrando la típica congregación de Tupperware. La encantadora señora que allí residía me dejó entrar porque me vio llorando. Me advirtió de que no podría quedarme con ella, pero que sí me dejaba quedarme allí un rato. Así que, a mis anchas, decidí sentarme bajo la mesa porque había mucha gente. Me dieron mucha comida y me hubiera encantado quedarme con ella. En el recibidor, mi madre se comportó muy educadamente cuando aquella señora me acompañó a casa. Luego pensé que, de todos modos, Bob es mucho mejor padre que Elvis. Aunque eso fue lo que pensé cuando me empujó contra la pared y me soltó un rodillazo en el vientre.
(...)
De vez en cuando la hermana Clothilde me lleva a la capilla a rezar para que me quiten las ganas de robar. Hasta ahora no ha surtido efecto, pero eso es porque a mi madre le gusta que robe. Una profesora, la señora Sheils, solía preguntarme si mi madre me obligaba a hacerlo, pero yo lo negaba todo. Me preguntaba de dónde salían esas costras en mis rodillas, o aquel ojo morado que en una ocasión se me hinchó tanto.
–Te lo ha hecho tu madre, ¿verdad? –me preguntaba. Pero yo lo niego. Porque si mi madre se entera de que me he ido de la lengua me mata. No me hizo ninguna gracia mentirle a la Sra. Sheils porque es encantadora. No sé por qué le caigo tan bien, pero así es. Me gustaría ser su hija. Me gustaría irme a su casa con ella todas las tardes. Cuando he dicho que no había sido mi madre pareció echarse a llorar. Se le puso la cara roja como la grana y metió la mano en el bolso para darme dinero para chucherías y me dio palmaditas en la cara, como hace mi abuela.
Me pongo celosa cuando, después de clase, veo a las otras chicas caminar por Merrion Avenue del brazo de sus madres. Yo no soy así: soy la niña que llora de miedo el último día antes de las vacaciones de verano. Tengo que fingir que he perdido el palo de hockey porque sé que si lo llevo a casa mi madre me golpeará con él todo el verano. Aunque tal vez prefiera usar el atizador de alfombras. Me hará desnudarme, me obligará a acostarme en el suelo y abrirme de piernas y brazos y a permitirle golpearme con el mango de la escoba en mis partes íntimas. Una y otra vez me obliga a decir que “No soy nada” y si no lo hago empieza a pisotearme. Grita que quiere reventar el vientre. Me hace rogarle que tenga “piedad”. En la guardería gané un premio por ser capaz de acurrucarme en una bola, pero mi maestra nunca adivinó por qué se me daba tan bien.
Amo a Jesús porque se me apareció una noche mientras mi madre me obligaba a tenderme en el suelo de la cocina. Estaba desnuda y manchada de cereales y café soluble. Mi madre no dejaba de gritarme cosas espantosas, y yo estaba allí, acurrucada, recibiendo golpes. De repente, allí se me apareció Jesús: en mi mente lo vi en una pequeña colina de piedra, clavado en la cruz.
Nunca le pedí que viniera; simplemente llegó. Llevaba una larga túnica blanca y la sangre le fluía del corazón, manchando la túnica. Aquella sangre corría por el suelo de la colina para llegar hasta el suelo de la cocina y de ahí hasta mi corazón. Me dijo que me devolvería la sangre que mi madre había tomado y que su sangre me fortalecería el corazón. Así que me concentré en Él. Cuando mi madre terminó conmigo me acosté en el suelo hasta que la oí cerrar la puerta de su dormitorio. Luego ordené todas las cosas que había tirado y puse la mesa para el desayuno.
Seguir leyendo
Últimas Noticias
Otro Álvaro Pombo, un país que ardía: el último libro del ganador del Premio Cervantes cuenta recuerdos de la Guerra Civil Española

“Un país bañado en sangre”: Paul Auster advirtió sobre el peligro de las armas libres en Estados Unidos más de un año antes del atentado a Trump

Moisés Naim: “Hoy la democracia está bajo ataque a nivel mundial, es una forma de gobierno en peligro de extinción”

Así son los jóvenes escritores de Lisboa que llegarán a Buenos Aires: fútbol, diversidad y mestizaje

De Lisboa a Buenos Aires: Lídia Jorge invita a las nuevas escritoras a mirar al pasado para ver el futuro




