
Cuando era niño, se acostumbraba a decir que, para conocer cómo sería de grande una mujer, había que conocer a su madre. “La madre es el destino”, podría decirse y seguramente en muchos casos vale; sin embargo, con el tiempo –y sobre todo a partir de mi práctica como psicoanalista– descubrí que el padre también es una referencia fundamental para determinar el parecido físico.
Recuerdo a una mujer que se incomodaba muchísimo por tener las piernas de su padre. Lo escribo así (“las piernas de su padre”) porque sin duda es algo extraño que hablemos de esta manera, pero expresa algo muy real: nuestro cuerpo no es propio, sino que viene a partir del otro y, en eso que recibimos, no solo se trata de una cuestión genética, sino que también impactan las identificaciones psíquicas.
Pienso ahora en cómo algunos músicos populares o famosos del espectáculo, con los años –según se dice– se han convertido en “señoras”. ¿Cómo puede ser que un rockero, que en su juventud fue súper viril, quizás un modelo de la masculinidad que hoy se llama “tóxica” o “hegemónica”, hoy esté más cerca de un personaje femenino de alcurnia? Le dejo a usted, querido/a lector/a, proponer los ejemplos.
Sí puedo decir que, por mi interés en la biografía de algunas de estas celebridades, suele ser común que en las relaciones tempranas de su vida haya sido determinante la relación con la madre. A veces la virilidad no es más que una mascarada para encubrir la fuerza pulsional del vínculo materno.
Nada de esto tiene que ver con aspectos de orientación sexual, sino con una modificación del llamado “complejo de Edipo”, del que –en los últimos años de su vida– Freud ofreció una nueva versión (por ejemplo, en su texto Esquema del psicoanálisis) al decir que cada vez era menos significativa para el niño la identificación con el padre, como forma de dejar a la madre, porque la relación con esta última se resolvía internamente: el niño solo puede dejar ese vínculo a partir de otro tipo de identificación; se convierte en la madre, para no amarla de manera indefinida.
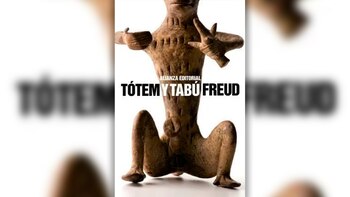
Esto puede parecer algo abstracto, pero se refleja en situaciones muy concretas: en todo duelo hay una resignación del amor y la asunción de algún rasgo del amado. Luego de dejar una relación, me empieza a gustar la música de mi ex –esa música que antes no me gustaba. O peor, todavía no me gusta, pero sin que sepa cómo, ocurre que conozco la letra de todas las canciones de esa banda.
Algo similar acontece en esta modificación del Edipo de la que hablo: ya no se trata de que la madre –para el varón– se convierta en la representación de un goce que está prohibido; entonces la distancia se da por otra vía, es decir, el niño se identifica con la madre para poder dejarla y esta madre internalizada gobierna su vida psíquica, a pesar de que durante un tiempo pueda tratarse de una figura rebelde. En efecto, no son pocos los casos de músicos y celebridades que fueron transgresores en su juventud y, con la edad, devinieron señoras reaccionarias.
De acuerdo con este lineamiento, tenemos un modo diferente de dejar a la madre para el varón –que ya no es el del Edipo clásico. Que este tipo de varones pueda ser eventualmente misógino en su rebeldía o, mejor dicho, que sus transgresiones a veces puedan tener el velo de las actitudes machistas es algo fácil de entender: como su principal trabajo psíquico estuvo en dejar a la madre sin una referencia paterna, por un lado, tienen que sobreactuar el rol de un padre que prohíbe (que en su caso es inexistente, para que no se note su ausencia) y, por otro lado, como su forma de dejar a la madre implica tener que decirle que no por sí mismos, no es raro que, entonces, le digan que no a cualquier mujer posterior. Ya Freud había anticipado que, por esta vía, el rechazo a lo femenino se consolidaba en las puertas del siglo XX, a pesar de que fuera también el siglo que traería el auge de los feminismos.
Sin embargo, no es de la relación del varón con su madre que me interesa escribir, sino de cómo la contracara –en la relación de la hija con el padre– también tiene vigencia. No se trata de un contrapunto simétrico, porque la identificación con el padre no es un punto de partida para la mujer. En todo caso, podría decir que toda mujer que sí haya llegado a un tipo de vínculo con el padre –lo cual no es algo asegurado– tendrá que dejarlo a través de alguna identificación. A veces esa identificación es con alguno de sus sufrimientos, o bien como dije al principio, con alguno de sus rasgos físicos.
“Tengo la tendencia a engordar de mi papá”, decía una mujer, que ya había ido a varios nutricionistas, que se lamentaba de las infructuosas dietas que había realizado, hasta que en el análisis pudo situar el modo en que, llegado cierto momento, cuando la expectativa femenina del vínculo con un hombre decrece, retorna el fantasma incorporado de ese padre que reclama su deuda simbólica.
Algo semejante podría decirse de otras actitudes, como la locura o la cara violenta de un padre que perdía los estribos y que retornan en ciertos actos de la hija; aquí podría hablarse de las consecuencias de haberse criado en un ambiente cruel, pero la causa no puede pensarse de manera determinista –porque sobran los casos en que, bajo situaciones más o menos parecidas, alguien tomó otra posición. Entonces, no se trata de pensar a quien sufre como un mero efecto de su historia, sino como parte activa de aquello que decidió amar, en la locura o la violencia –como casos extremos.
En este punto, nuevamente podemos situar una diferencia entre el hijo y la hija: si para el primero la identificación con la madre se conserva como una huella latente, al punto de que la pregunta actual para muchos varones sea: ¿cómo amar a un padre con el que no me quiero identificar?, para la segunda, se trata de un amor injustificado, por ese padre que tal vez no lo merecía, al que solo fue posible abandonar para convivir con su estigma.
¡Qué complicado resulta el psicoanálisis! ¿Por qué los seres humanos no somos más simples? Yo no puedo impedirle a nadie que se piense a sí mismo de manera más lineal, incluso como resultado bruto de lo que vivió en su infancia (“soy así porque mi mamá y mi papá fueron asá”), pero creo que por esa vía solo encontrará autocomplacencia y una repetición continua de fracasos.
Si el psicoanálisis apuesta a una visión más compleja (complicada) de la subjetividad, es porque no deja de introducir la hipótesis de que nuestra vida puede ser diferente y que el modo en que narramos nuestra vida es también el relato que nos inventamos para esconder lo más oculto de nuestros deseos. Ahora bien, todas estas digresiones sobre el hijo y la hija, el padre y la madre, son para dar un paso más; quisiera introducir la relación entre hijos y entre hijas, es decir, entre hermanos y hermanas.
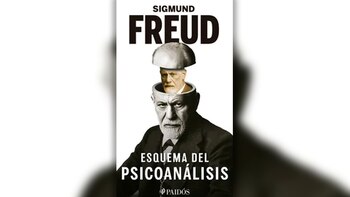
Imagino que, a esta altura usted, lector/a, ya anticipa que diré que no hay simetría en el vínculo fraterno. Nada se parece menos a la relación entre hermanos (varones) que la relación entre hermanas. Incluso dentro de la obra freudiana encontramos otro texto para explicar esta cuestión –uno al que suelo aludir, tal como lo hice en la columna sobre el complejo de Caín. En Tótem y tabú, Freud plantea que los hermanos se conocen como tales a partir de la muerte del padre.
La fraternidad se funda en la complicidad ante un asesinato. Para reconocer que la complicidad en cuestión no es algo abstracto, alcanza con ir a un secundario para ver cómo ante una broma pesada hacia un profesor prima el silencio: “Fuimos todos”. Por cierto, este aspecto de la masculinidad es uno de los más cuestionados hoy, con justa razón, dado que lo propio de la virilidad sería ir más allá del refuerzo grupal para acceder a un acto que se pueda firmar en nombre propio.
Ahora bien, el punto es que la relación entre varones supone una relación basada en el pacto y en la diferencia generacional; entre mujeres no habría algo de este tenor. Freud deja en la sombra una cuestión crucial: el asesinato inscribe la diferencia entre el padre y los hijos-hermanos, pero las mujeres son un conjunto aparte. Por lo tanto, hay dos grandes problemas para ellas: por un lado, ¿cómo se propone la diferencia entre madres e hijas? Luego, por otro lado, ¿en qué se funda el vínculo entre hermanas?
Respecto de la primera cuestión, fue el tema de mis últimas dos columnas a partir de los comentarios de dos novelas sobre la muerte de una madre. En esta ocasión, después de este inmenso rodeo preliminar, hablaré de la relación entre hermanas, a partir del comentario de la más reciente novela de Marie Aubert.
Luego de leer esta novela, con el sugerente título Adultos (2022), me pregunté si hubo que esperar a las telenovelas para que la cultura logre ocuparse del conflicto en la relación entre hermanas. Escribo esto y me reprocho, ¿cómo?, pero ¿y Mujercitas? ¿Y Sensatez y sentimientos? ¿Y las hermanas que jalonan el desarrollo de Mujeres enamoradas de D. H. Lawrence? Es cierto, ya ahí está la pólvora de esas diferencias entre la tímida, la tonta, la inteligente, la enamoradiza, la sola, la fría, la artista.

No creo ser impreciso si digo que estas novelas fueron el embrión de las telenovelas; que quienes las leímos, las leímos con la visualidad de la fantasía en la que, a veces, algunas historias nos permiten proyectarnos como en la pantalla de cualquier cine. Ahora bien, ¿qué les pasa a estas mujeres, que a todas les falta algo para ser aquella a la que se quisieran identificar? Hay una forma cruel que tienen estos personajes de telenovela, que las hace resistir a que se vuelvan un ideal de mujer.
Este es el mayor logro de estas telenovelas, literarias o cinematográficas: mostrar ese detalle en el que es imposible identificarse a una mujer. Y los conflictos que esto representa para la vida de algunas mujeres. Por eso Adultos es una gran tele-novela. En sus páginas se representa el drama de la relación entre dos hermanas. Y subrayo el “entre”, porque esta es una especificidad de este tipo de vínculo, que lo diferencia de la complicidad viril. Porque sin duda las mujeres pueden asociarse como los varones y constituirse como agrupación masificada, pero si una diferencia interpone el lazo sororo de las mujeres es la conservación de ese “entre” que implica trascender una estructura bastante precisa: lo que una tiene, no lo tendrá la otra. Si hay una verdad psíquica para ellas, es que no hay suficiente para dos.
Esta verdad se desprende de otro aspecto del complejo de Edipo. Luego de la decepción respecto de la madre, se busca en el padre un lugar específico: ser la preferida. Todavía tiene vigencia la fantasía de la elegida, que tanto daño le hace a diversas mujeres. Ahora bien, por esta deriva es que se espera que el padre ofrezca el amor pleno que no se obtuvo de la madre. De ahí que la competencia por el amor de un hombre sea casi un puesto obligado para ciertas mujeres; o bien que el vínculo entre ellas gire en torno a la elaboración de la envidia y la privación como pasiones fundamentales.
Sin duda, nada puede ser más saludable para una mujer que decepcionarse del amor del hombre; es decir, redoblar la decepción por la madre y ya no buscar que el padre funcione como su sustituto. Cuando una mujer puede asumir que los hombres son una causa perdida es que comienzan a amar a alguno que otro, habiéndose liberado de la demanda amorosa y ya no tienen nada que envidiarle a otra mujer, porque en el amor no hay nada mejor distribuido que la singularidad de encuentros complejos.
Freud fue muy criticado por plantear que la envidia está en el núcleo de la vida psíquica femenina. Sin embargo, lo que él dice es más específico: su idea es relativa a lo que introduce la diferencia entre mujeres; por aquello que organiza una relación y que no replica el vínculo entre varones. En efecto, si es tan complicado –según Freud– el lazo entre mujeres, es porque está más expuesto a la causa común de la histeria: la comunidad en la desgracia.
Así como los varones dicen “Fuimos todos”, las histéricas replican “Nos pasó a todas” y le hacen lugar a la pertenencia mientras ninguna se destaque. Para el caso, no es extraño escuchar anécdotas en que alcanza con que una mujer tenga un hijo para que todas las demás comiencen a transitar embarazos; tanto como la separación de una puede poner el riesgo las parejas de las demás. Sin embargo, este tipo de situaciones no plantean la dificultad del “entre” mujeres, sino que exponen cómo la histeria es una derivación del grupo fraterno de los varones.
Pero volvamos a la novela de Aubert, que tiene la trama clásica que polariza a las dos hermanas entre la frágil y hogareña, por un lado, y la inteligente, exitosa (y sola) por el otro. A este nudo, que nos mantiene leyendo esta novela, Aubert le da una versión siglo XXI. La presencia total y aglutinante de la madre, se revela como ese imán que convoca una y otra vez a la voz de niña de estas mujeres. ¿Qué mujer no se encuentra de tanto en tanto con ese tono infantil (poco importa si es dulce y cariñoso o desafiante e irritado) cuando habla delante de su madre, o bien, con una hermana? Esta novela nos enseña sobre lo difícil que es para una mujer, poder hablarle a otra, a una hermana, sin hablar delante de la mirada materna.
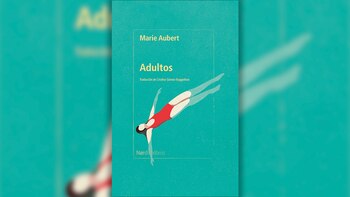
Otra arista de esta novela nos mete de lleno en los terrenos en donde se representan los conflictos para una mujer hoy: quién, cuándo, cómo y con quién puede alguien elegir tener o no hijos. Pero también, ¿qué hacemos con ese malestar silencioso que va erosionando las almas cuando lo que vivimos no es una experiencia sino un consumo?
Ese tono de depresión que inunda las existencias, atribuible a todo y a nada, a la soledad, a los tiempos acelerados en los que vivimos, a las formas en que nos relacionamos… pero, en última instancia, al hecho de que pasamos nuestra vida sin hacer de ella experiencia, sin transformarnos ni por el amor ni por el trabajo, eventualmente buscando culpables en el recuerdo traumático (explicativo) de cuando tu mamá no te compró el corpiño que necesitabas antes de tu viaje de egresados de séptimo.
Por último, Aubert nos cuenta uno de los mayores problemas de la relación entre hermanas. Lo voy a decir de un modo muy cuestionable y polémico: a esta telenovela le falta el galán que nos diga cuál es la triunfante, que nos haga el puente para esa identificación imposible. No porque no esté ese personaje, sino porque a él no le interesa ninguna, ni su esposa ni la hermana de ella. Apenas es un tipo asustado porque la hija lo quiera, temeroso de volver a perder a una esposa por aceptar tener un hijo; es alguien que prefiere ahorrarse el problema. Y no es algo por lo que lo vayamos a juzgar: ahorrar es importante, ahorrarse problemas más aún. Pero este tipo no es un hombre en el fugaz momento en que podría serlo, se lo ahorra.
Y eso que se ahorra, comparte sustancia con lo que nos erosiona el alma. En esta novela nadie muere, pasa algo mucho peor: todos nos vamos cantando bajito y disimulando nuestras miserias.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Otro Álvaro Pombo, un país que ardía: el último libro del ganador del Premio Cervantes cuenta recuerdos de la Guerra Civil Española

“Un país bañado en sangre”: Paul Auster advirtió sobre el peligro de las armas libres en Estados Unidos más de un año antes del atentado a Trump

Moisés Naim: “Hoy la democracia está bajo ataque a nivel mundial, es una forma de gobierno en peligro de extinción”

Así son los jóvenes escritores de Lisboa que llegarán a Buenos Aires: fútbol, diversidad y mestizaje

De Lisboa a Buenos Aires: Lídia Jorge invita a las nuevas escritoras a mirar al pasado para ver el futuro





