
Aunque hay antecedentes de detectives rurales, Rodolfo Walsh señala a Seis problemas para don Isidro Parodi, firmado por Honorio Bustos Domecq, seudónimo que enmascara a Borges y Bioy, como el inicio del género policial en la Argentina. Parodi es un detective que resuelve casos en la penitenciaría nacional tomando mate en un jarrito celeste y es una mezcla de Sherlock Holmes con Don Frutos Gómez, el personaje de Velmiro Ayala Gauna. Acá hay un corrimiento de los modelos tradicionales: los autores recurren a un seudónimo y, como vuelta de tuerca, perfilan una silueta de una educadora y un prólogo denominado: “Una palabra liminar escrita por un integrante de la Academia de Letras”.
Interesa señalar que en 1942, año en que aparece Seis problemas para don Isidro Parodi, Borges publica “La muerte y la brújula”, uno de sus cuentos de literatura “seria”. La historia gira alrededor de una serie de asesinatos cometidos en una ciudad escandinava pero que remite a Buenos Aires. Los detectives Trevinarus y Lönnrot sacan distintas conclusiones sobre la muerte de un rabino. Después de tres asesinatos más, Lönnrot es el único que sospecha que habrá un cuarto, va al lugar donde debe ocurrir el crimen y ahí descubre que es una trampa para matarlo.
Borges marcó la cancha y el policial argentino se juega en esta tensión entre la parodia y la “literatura seria”. Por cierto, desde temprano se notó la aparición de la parodia como una forma de confrontar la tradición que importábamos del primer mundo: la narrativa policial argentina siempre ha trabajado en los bordes con un humor negro y cierto matiz de crueldad.
He visto morir
Desde su inicio, la popularidad del policial la podemos rastrear en folletines que tuvieron una gran aceptación por parte del público lector. Revistas como Tit-Bits, El Purrete y Pucky fueron la versión local de los pulp-fiction norteamericanos. La editorial Tor publica la serie Wallace, con el popularísimo Mister Reeder. La fórmula de estas novelas: delitos, sangre y tres asesinatos por capítulo. A fines de los años cincuenta, colecciones como Rastros, Pandora o Linterna se alimentan con traducciones y materiales redactados, tras la pantalla de seudónimos exóticos, por escritores argentinos.

Aventuro una hipótesis: la popularidad del crimen está ligada al relato de su cronista. Tenemos, por ejemplo, la muerte de Severino Di Giovanni, fusilado por la dictadura de Uriburu en 1931. El cronista es Roberto Arlt. Concurre a la penitenciaría de la calle Las Heras para escribir un aguafuerte para El Mundo. La titula “He visto morir” y es una obra maestra. Al fusilamiento asiste toda la crema de Buenos Aires dispuesta a culminar la noche de cabaret con una ejecución. Presentan al condenado engrillado de pies y manos. Camina como un pato. Hay una silla sobre el patio adoquinado. Parece un ring. El ring de la muerte. Sientan a Di Giovanni. Lo atan. Venda no, dice. Dan la orden de fuego. Arlt termina así la crónica: “Prohibido concurrir con zapatillas de baile”.
¿Qué es el género negro?
Por cierto, es difícil responder a eso, como bien lo señaló Ricardo Piglia cuando dirigió la Serie Negra de la editorial Tiempo Contemporáneo. Piglia se refería a “una especie híbrida, sin límites precisos, en la que es posible incluir relatos diversos”. Todavía hoy resulta inexplicable cómo esa especie híbrida ejerce atracción sobre miles de lectores, que compran libros y concurren a festivales de género.
En Argentina tuvimos el Buenos Aires Negro, Rosario tuvo su Chicago, Mar del Plata el Azabache. Está el Córdoba Mata, cruzando el charco la legendaria Semana Negra de Gijón, detrás de la cordillera el Santiago Negro, al que ahora se la suma el Puerto Negro de Viña del Mar. Y pese a esa aceptación tan masiva, esta literatura todavía es considerada menor, una especie de nonato o hija bastarda de la literatura “seria”.
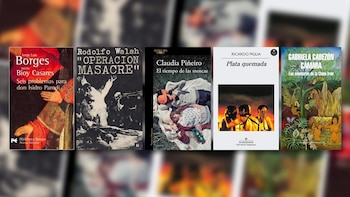
Surge otra pregunta: ¿por qué novela negra? Esto viene del periodismo, donde se suelen utilizar colores como metáforas: prensa amarilla cuando es sensacionalista, roja cuando se tratan hechos de sangre, rosa cuando se ocupa de cuestiones del corazón. Hablamos de novela negra cuando la narración contiene crimen, suspenso y misterio: el único enigma que ahora proponen es el de las relaciones capitalistas y, como tales, deben ser leídas como síntomas.
Ya no se trata de atrapar al criminal sino de revelar las inequidades del sistema, de sacar, en términos de Chandler, el jarrón veneciano a la calle. Los críticos coinciden en señalar a Cosecha roja (1929) de Dashiell Hammett como la novela fundacional del género y la denominación “negra” se suele utilizar en el sentido que le dio Marcel Duhamel, editor de Gallimard, cuando inició en Francia la serie noir.
“Súrdicos”
Creo que en Latinoamérica estamos más cerca del género negro norteamericano que del policial nórdico. Como bien lo señala Juan Sasturain en el catálogo Rostros del Crimen, editado por la Biblioteca Nacional: “Los actuales narradores súrdicos -a diferencia de los diestros, muchas veces admirables nórdicos- están más cerca, en su práctica de escritura, de la genuina literatura negra, aquella que en relatos más o menos cínicos o románticos, alevosamente críticos, sin necesidad de moraleja supo dar cuenta del mecanismo que la sociedad capitalista renueva en su más o menos sutiles variantes, un sistema sostenido por la indisoluble relación entre el poder, el dinero y la violencia”.
Los nórdicos creen en la ley, en la justicia y en el restablecimiento del orden. En el sur, un Wallander sería inverosímil. Como tampoco se sostiene la figura del detective opuesto al poder político y social, a la manera de un Marlowe, el personaje de Raymond Chandler. Un Marlowe, para nuestra realidad, es tan exótico como un Sherlock Holmes o una Miss Marple y, si fuera posible, lo eliminarían en el primer capítulo.
La revolución es un sueño eterno
A partir de 1976 en Argentina son años de exilio, años oscuros, de silencio. De ese exilio, traídas por algún viajero, entran dos novelas mayores de Osvaldo Soriano: No habrá más penas ni olvido y Cuarteles de invierno, textos cruciales para comprender este período. Soriano se interna en un pueblo de provincia reprimido por el ejército y lo hace con una escritura irónica, teñida de melancolía, abordando maniobras de sobrevivientes perdedores.
También en esos años, la tentación de abordar la violencia atrae a Manuel Puig, autor inmenso que conjuga los registros del habla, los códigos del cine y el Kitsch. Pero ya una década atrás, como verdadera literatura de anticipación, Rodolfo Walsh escribe Operación Masacre, donde narra los fusilamientos de José León Suárez.
Con el retorno de la democracia aparecen títulos de escritores ya consagrados. Andrés Rivera da a conocer La revolución es un sueño eterno, novela que cuenta los últimos días de Castelli, el orador más furibundo de la revolución de 1810, sufriendo un cáncer de lengua. Está Miguel Bonasso, con Recuerdos de la muerte, José Pablo Feinmann con Últimos días de la víctima y Ni el tiro del final, dos thrillers de implicancias políticas. Tenemos a Antonio Dal Masetto, con Fuego a discreción, novela que alude todo el tiempo a la dictadura sin mencionarla nunca, Los pichiciegos de Fogwill, Manual de perdedores, de Juan Sasturain.
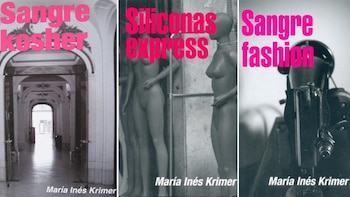
Años más tarde, el policial deductivo, con amplias referencias literarias, se advierte en la obra de Guillermo Martínez (Crímenes imperceptibles, Los crímenes de Alicia) y en Pablo De Santis (El enigma de París). El género negro norteamericano influye en autores como Ricardo Piglia (Plata quemada, Blanco nocturno), Mempo Giardinelli (Luna caliente), Guillermo Orsi (Ciudad Santa), Sergio Olguín (La fragilidad de los cuerpos), Miguel Angel Molfino (Pampa del infierno), Raúl Argemí (Los muertos siempre pierden los zapatos), Elvio Gandolfo (El doble Berni), Javier Chiabrando (Los hijos de Saturno), Osvaldo Aguirre (Leyenda negra) y Jorge Yaco (El oro de Berlín).
Los más jóvenes, como Leo Oyola, (Kryptonita, Chamamé), Horacio Convertini (New Pompey, Lo oscuro que hay en mí), Kike Ferrari (Que de lejos parecen moscas, Todos nosotros), Juan Mattio (Tres veces luz, Materiales para una pesadilla), Nicolás Ferraro (Cruz, Ámbar) Martín Sancia Kawamichi (Hotaru, Shunga), Ricardo Romero (La habitación del presidente), Mariano Quirós (La luz mala dentro de mí, Rio Negro), Juan Carrá (No permitas que mi sangre se derrame) y Fernando Chulak (Jauría) trabajan cruces interesantes entre el género negro, la ciencia ficción, el cómic y el new weird.
Damas negras
No es una novedad que estamos ante un género tradicionalmente misógino y machista. Pocas autoras, como el caso de Agatha Christie, han logrado subirse con cierta facilidad al podio reservado a los maestros. O Patricia Highsmith, la reina del suspenso, una especie de Doña Petrona en el arte de atrapar lectores. Pero se notan ciertos desplazamientos.
Unos de los aspectos más interesantes del paso del policial deductivo al género negro es el lugar de la mujer. En el primero, todas son víctimas, como la madre y la hija de la calle Morgue o la dama de la carta robada. En la novela negra son las asesinas, como en las siete novelas de Chandler. Digamos que para este autor, padre del género negro, las mujeres destruyen a los hombres, son la causa de su perdición. No hay una sola en Moby Dick. El género negro llevó este imaginario hasta el límite.
Si revisamos algunos ensayos críticos en nuestro país encontramos pocas autoras, solo podríamos destacar el nombre de María Angélica Bosco, ganadora del Premio Emecé por su novela La muerte baja en el ascensor. Pero en las últimas décadas las damas negras atacan, cada vez más escritoras marcan agenda sobre temas como la ecología, el aborto, el cuidado del medio ambiente, la violencia doméstica, la corrupción política, el trabajo esclavo y la explotación sexual.
Tenemos, entre otras, a Claudia Piñeiro (Catedrales, El tiempo de las moscas), Alicia Plante (El menor), Selva Almada (Chicas muertas), Gabriela Cabezón Cámara (Las aventuras de la China Iron), Liliana Escliar (Tumbas rotas), Camila Sosa Villada (Las malas), Dolores Reyes (Cometierra), Florencia Etcheves (Cornelia), Paula Rodríguez (Causas urgentes), Melina Torres (Pobres corazones), Paula Castiglioni (Pistoleros) y Lula Comeron (V de Villera).
Rita Segato sostuvo que pese a que el feminismo ha avanzado de manera espectacular en cuanto a políticas de estado, no parece haber sido tan eficaz respecto a lo que se está jugando en la subjetividad: la verdad, nunca tuvimos tantas leyes que nos protejan y nunca estuvimos tan desprotegidas. Como bien señala Segato, hay una mirada rapiñadora sobre el poder. Rape, en inglés, es violación. Nunca el lenguaje dijo tanto. Y si hay cada vez más autoras argentinas escribiendo género negro y sus cruces múltiples es porque queremos saber cómo funciona ese poder. No somos ajenas a los males del capitalismo. Escribimos para contarlos.
María Inés Krimer es escritora argentina de novelas policiales. Nació en Paraná, Entre Ríos y trabajó como maestra y abogada. Es autora de libros como Veterana, Sangra kosher, Cupo y El cuerpo de las chicas, entre otras. Ganó el Premio Emecé y el del Fondo Nacional de las Artes.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Otro Álvaro Pombo, un país que ardía: el último libro del ganador del Premio Cervantes cuenta recuerdos de la Guerra Civil Española

“Un país bañado en sangre”: Paul Auster advirtió sobre el peligro de las armas libres en Estados Unidos más de un año antes del atentado a Trump

Moisés Naim: “Hoy la democracia está bajo ataque a nivel mundial, es una forma de gobierno en peligro de extinción”

Así son los jóvenes escritores de Lisboa que llegarán a Buenos Aires: fútbol, diversidad y mestizaje

De Lisboa a Buenos Aires: Lídia Jorge invita a las nuevas escritoras a mirar al pasado para ver el futuro




