
Stanislav Yevgráfovich Petrov no había nacido para héroe. Para ser un héroe hay que emprender alguna acción heroica. Si es exitosa, mejor. Y si no, el héroe pierde la vida: es héroe igual, sólo que no puede disfrutarlo. Y para ser un héroe en la antigua Unión Soviética, la de los años ochenta del siglo pasado, había que consumar una hazaña intensa, vigorosa, valiente: ser un paladín en las trincheras, viajar al espacio, conquistar algún pueblo irredento o sublevado, dar la vida por la URSS, que en el héroe se viera y se paladeara la sangre, el sudor y las lágrimas churchilianas. En la URSS no fueron héroes ni Tchaicovsky, ni Dostoievsky, ni Tolstoi. Lo fue Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, o Ramón Mercader, que asesinó en México al rival de Stalin, León Trotsky.
Desde los griegos a hoy, para ser un héroe hay que hacer algo. Y Stanislav Petrov no hizo nada. No era ni Gagarin ni Tchaicovsky. Era un simple teniente coronel del ejército, de cuarenta y cuatro años, con un cargo de gran responsabilidad: era el jefe del búnker Sérpujov-15, el centro de mando de la inteligencia militar soviética, encargado de coordinar nada menos que la defensa aeroespacial rusa. Su deber era explorar el espacio soviético, alertar a sus superiores sobre cualquier ataque misilístico inminente y desatar un proceso de intercepción de esos misiles y de contrataque al país que los hubiese enviado. Sólo había una hipótesis: Estados Unidos. En una palabra, en manos de Petrov estaba el desatar o no una guerra nuclear y la destrucción de buena parte del mundo.
Catorce segundos después de iniciado el lunes 26 de septiembre de 1983, cuando en Occidente eran todavía las últimas del domingo 25, un satélite soviético alertó sobre lo tan temido: un misil balístico intercontinental estadounidense había sido lanzado desde la base de la Fuerza Aérea en Malmstrom, Montana: en veinte minutos estallaría sobre la Unión Soviética. Minutos después, las terminales satelitales conectadas a los computadores del centro soviético aumentaron la alarma: otros cuatro misiles americanos se dirigían hacia la URSS. Ahora eran cinco las amenazas en vuelo.
Petrov, que no era un héroe, pudo y acaso debió hacer muchas cosas. La primera, alertar al alto mando militar. Luego, obedecer las órdenes que recibiría para responder al ataque con centenares de misiles nucleares soviéticos dirigidos a los Estados Unidos. Pero Petrov no hizo nada, salvo aplicar cierta lógica; así se convirtió en el salvador del mundo.

Para variar, el mundo al que iba a salvar Petrov andaba bastante chueco y beligerante. A la URSS no le iba nada bien en su larga campaña en Afganistán: en 1979 había invadido ese país para intervenir en la guerra civil que sacudía a un gobierno que le era fiel, jaqueado entonces por un movimiento islámico fundamentalista, el de los muyahidines, embrión de los talibanes. Vigente todavía la Guerra Fría, Estados Unidos había ayudado de buena gana a los futuros talibanes con armas y asesoramiento, en especial de la agencia de inteligencia estadounidense CIA. Dos décadas después, los ahora poderosos talibanes iban a destruir en Nueva York las dos torres gemelas del World Trade Center, que eran orgullo del país que los había adiestrado tan bien.
En junio de 1983, tres meses antes de que Stanislav Petrov se convirtiera en héroe mundial sin hacer nada, Yuri Andropov se había convertido en el presidente del Presidium del Soviet Supremo de la URSS. Hacía un año que el otrora todopoderoso líder Leonid Brezhnev, impulsor de la invasión a Afganistán, había muerto cercado por sus yerros y por una vejez desbocada en el alcohol, el tabaco y la obesidad. Esos nuevos vientos en la URSS soplaban todavía inciertos. Dos años antes de la muerte de Brezhnev, Estados Unidos había lanzado una campaña de acción psicológica contra la URSS. Era diseño y estrategia del flamante presidente Ronald Reagan que, en febrero de 1981, había ordenado una serie de operaciones navales clandestinas contra la URSS y unos vuelos inquietantes de bombarderos atómicos, acaso sin bombas nucleares pero nunca se sabe, que varias veces por semana llegaban hasta el borde mismo del espacio aéreo soviético para pegar la vuelta en el último minuto. Un mes después de iniciada esa campaña Reagan fue baleado a la salida de un hotel en Washington por un enajenado: se salvó por milagro, pero las primeras sospechas cayeron sobre un eventual atentado prohijado por la URSS.
El jueguito de poner nerviosos a los rusos siguió adelante. En aquel 1983 en el que Petrov se iba a convertir en héroe, Estados Unidos desplegó en Europa una mayor cantidad de misiles nucleares Pershing, que ya había instalado en diciembre de 1979 en países de la OTAN, en especial en Alemania Occidental, y que en diez minutos podían alcanzar objetivos en Ucrania, Bielorrusia y Lituania. El arsenal misilístico se completaba con proyectiles de crucero BGM.109, con cabezas nucleares y capaces de llegar a Moscú. Mientras desplegaba más misiles, Estados Unidos diseñaba unas gigantescas maniobras militares conocidas como Able Archer 83, a celebrarse en noviembre de 1983 por las tropas de la OTAN, que, oh casualidad, consistían en un simulacro de ataque a la URSS. Los soviéticos, que necesitaban mucho menos que eso para ponerse muy nerviosos, pusieron en marcha la Operación Ryan que fijó las reglas para preparar a la URSS para un ataque nuclear sorpresivo y, segundo, para responder de inmediato a ese ataque.
La paz del mundo colgaba de un hilo tan finito que cualquier estornudo podía cortarlo. El experto Bruce Blair, ex titular del Instituto de Seguridad Mundial en Washington y una autoridad en estrategia nuclear y Guerra Fría, definió el hilito con lenguaje más técnico y menos vulgarote. Dijo que en ese crucial 1983 las relaciones entre EE.UU. y la URSS estaban “tan deterioradas que la Unión Soviética como sistema, no sólo el Kremlin, ni el líder soviético Yuri Andropov, ni la KGB, sino la URSS como sistema, se orientó a esperar un ataque nuclear y a tomar represalias muy rápidamente. Era una situación muy tensa y propensa a errores y accidentes”. Tal vez esa era la idea que Reagan quería instalar en los soviéticos. “Los rusos -sostuvo Blair- vieron en Estados Unidos a un gobierno preparado para atacar primero, encabezado por un presidente capaz de ordenar ese primer ataque. La falsa alarma que ocurrió durante la supervisión de Petrov no pudo haber llegado en una etapa más peligrosa e intensa de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética”. Años después, la cadena informativa CNN reveló que en esos días, la KGB había enviado un mensaje a sus agentes en Occidente en el que les advertía que debían estar preparados para una posible guerra nuclear.
Veinticinco días antes de que Petrov fuese informado por radares y pantallas que cinco misiles nucleares disparados desde Estados Unidos se acercaban veloces y mortales a la URSS, los soviéticos mostraron al mundo cuán nerviosos estaban. El 1° de septiembre, el vuelo 007 de Korean Air invadió el espacio aéreo de la URSS. Había partido desde New York el 31 de agosto rumbo a Seúl, con escala en Anchorage, Alaska. Por un yerro de los pilotos, el rumbo de la nave fue alterado y navegó unos quinientos kilómetros al norte de la ruta establecida: violó dos veces y sin saberlo el espacio aéreo soviético que tomó al avión de pasajeros como a un eventual avión espía o como la avanzada de algún ataque sorpresivo: KAL 007, como se conoció al Boeing de Korean Air, fue derribado por interceptores soviéticos al oeste de la isla de Sajalín: murieron doscientas sesenta y nueve personas. Casi en simultáneo, en el área de pruebas atómicas de Nevada, a unos cien kilómetros de Las Vegas, a las seis de la mañana y a más de seiscientos metros bajo tierra, Estados Unidos detonó la bomba atómica Chancellor, de ciento cuarenta y tres kilotones.
En ese polvorín que ardía, Petrov recibió en los primeros minutos del 26 de septiembre, la alerta que le avisaba del lanzamiento de un misil estadounidense desde una base americana en Montana y, minutos más tarde, del lanzamiento de otros cuatro misiles. Petrov tenía información propia muy importante: conocía bien las peculiaridades y las rarezas del sistema satelital soviético de alerta temprana OKO (“ojo” en ruso) y pensaba que podía fallar. Eso hizo Petrov, que no hizo nada: pensó que el sistema había fallado. Lo que debió hacer, de no creer que la alarma era verdad, fue declarar la alerta general para habilitar un contraataque nuclear inmediato contra los Estados Unidos, porque eso era lo que establecía la “doctrina de la destrucción mutua asegurada”.

Petrov no actuaba a ciegas, los radares terrestres de la URSS no habían detectado misiles más allá del horizonte, aunque es verdad que esperar a que esos radares detectaran el vuelo de misiles nucleares implicaba perder un valioso tiempo de respuesta por parte de los soviéticos. Era un peligroso juego de guerra, que de juego tenía poco. Lo que también decidió a Petrov a hacer nada sobre la amenaza en ciernes que no era tal, fue la lógica pura. Pensó que era improbable, acaso imposible, que dado el arsenal nuclear de Estados Unidos, ese país decidiera lanzar un ataque misilístico contra la URSS con un solo misil, o con cinco en todo caso. La lógica le decía que, de ser cierta la amenaza, la alerta debía señalar cientos de misiles lanzados contra Moscú y otras decenas de ciudades, cosa de desactivar así cualquier posibilidad soviética de contraataque. Si Petrov desataba la alarma, la guerra nuclear era inevitable y total. Se iba a cumplir así el designio con el que dos décadas antes, en 1961 y en Viena, John Kennedy había inquietado a Nikita Khruschev: “Nuestros dos países ya se pueden destruir mutuamente. Hablemos de paz”. Nadie había hablado de paz en veinte años.
Con la desconfianza que le inspiraba el sistema satelital soviético que tenía a su cargo justo para evitar un ataque sorpresa, y la lógica que le decía que cinco misiles son nada, Petrov desestimó la alarma que le llegaba vía satélite como falsa. No hizo nada y salvó al mundo. Hizo bien: si su percepción hubiese sido errada, esta historia no se hubiese conocido nunca y tampoco hubiese habido muchos seres humanos en el mundo capaces de leerla porque, otra frase de Kennedy, luego de una guerra nuclear “los sobrevivientes envidiarán a los muertos”.
Por supuesto, una profunda investigación no sólo determinó que en efecto, la alarma era falsa, sino que dejó en claro qué fue lo que la había desatado. Los investigadores determinaron que todo había sido culpa del sol, en extraña alineación con nubes de gran altitud y con las órbitas de los satélites rusos. El sol se había elevado sobre el horizonte en un ángulo tan particular, que los satélites soviéticos interpretaron sus señales térmicas como la de misiles nucleares en marcha. Es decir que casi morimos todos por culpa de un amanecer y que sólo lo impidió la sangre fría y la lógica de Petrov. Nunca estuvo demasiado claro si el teniente coronel no le avisó a ningún jerarca de la defensa soviética y se guardó todo, era en verdad un tipo reservado, o si sí avisó a alguien con las reservas del caso. Y nada se supo porque la URSS impuso un total silencio sobre el incidente que pasó a la historia como “El incidente del equinoccio de otoño”. Parece un título de un cuento de Chejov, que tampoco fue un héroe de la URSS.

A Petrov, salvar al mundo le costó la carrera militar. Fue relegado a puestos inferiores por desacatar las normas en vigencia, lo que encierra una contradicción en sí misma: Petrov debía avisar a las autoridades si existía una alarma, no si había una falsa alarma. Así lo entendió también el comandante de las fuerzas de misiles de la Defensa Aérea de la URSS, general Yury Votintsev, que tomó parte del intenso interrogatorio al que fue sometido Petrov, con lo que el adjetivo intenso tiene de ídem si se trata de la URSS. Votintsev fue el primero en escuchar el posterior informe de Petrov, en elogiarlo y en prometerle una recompensa, al mismo tiempo que le criticaba la “inadecuada presentación de documentos sobre el episodio”. Todo muy ruso: el general felicitó a Petrov por callar y lo sacudió por lo mismo. De hecho fue el general Votintsev quien, en los años noventa, dio a conocer el incidente en su libro de memorias.
¿Qué hubiese sucedido si Petrov lanzaba la alarma general? Los analistas de la Guerra Fría, con los diarios del lunes de muchos años, aseguraron que el protocolo estándar de la URSS hubiese exigido la confirmación de la alerta por otras múltiples fuentes. Parece un exceso de optimismo. Oleg Kalugin, un ex jefe de la contra inteligencia extranjera de la KGB, que conocía muy bien al entonces flamante presidente Yuri Andropov, afirmó que la desconfianza del líder soviético hacia Estados Unidos era enorme y que un alerta de Petrov bien pudo desatar el contraataque. “El peligro -afirmó Kalugin- estaba en el pensamiento de los líderes del Kremlin: los estadounidenses pueden atacar, mejor es que ataquemos primero”.
Cuando todo se supo y la URSS ya había dejado de existir para dar paso a la Federación Rusa que hoy maneja Vladimir Putin y sus muchachos, todos con ansias de renovar viejos laureles, Petrov fue homenajeado en todo el mundo, ya retirado del Ejército. Siempre que le preguntaron cómo fue que no hizo nada, contestó con su lógica de hierro: “Nadie declara una guerra nuclear con cinco misiles”. No es para tranquilizar a nadie, pero dio buen resultado en 1983. A una lógica parecida llegaron los académicos que debatieron el “Incidente del Equinoccio de otoño” y otros varios, que hubo muchos. Aseguraron que en este tipo de hechos, los métodos de control, que no son infalibles, funcionan. Eso es menos tranquilizador porque tiene su costado inverso: los controles, que sí funcionan, no son infalibles.
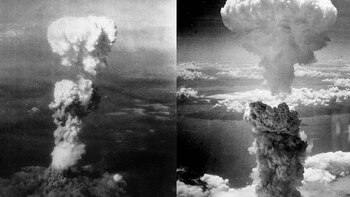
En 2004 el hombre que no fue un héroe para la Unión Soviética empezó a ser un héroe para el mundo por haber hecho tanto sin hacer nada. La Association of World Citizens (Asociación de Ciudadanos del Mundo) le otorgó su premio anual, un trofeo y mil dólares por haber evitado un desastre mundial: lo de los mil dólares suena a risa, pero algo es algo. En 2006, Petrov fue homenajeado en las Naciones Unidas donde recibió un nuevo premio de la Asociación Ciudadanos del Mundo. El mismo año lo premió el senado australiano; en Alemania, en 2011, le otorgaron el Premio Alemán de Medios por su contribución a la paz mundial; en 2012 lo galardonaron en Baden-Baden y en Dresden, Alemania.
En 2008 el actor y director Kevin Costner dirigió el documental The red button & the man who saved the world (”El botón rojo y el hombre que salvó al mundo”). En ese documental Petrov confesó con cierta sencillez: “Todo lo que pasó luego no me competía ni me afectaba: era mi trabajo. Aquella noche yo hacía mi trabajo. Fui la persona adecuada en el momento apropiado. Eso es todo. Mi difunta esposa estuvo diez años sin saber nada de todo eso. Un día me preguntó: ‘Pero, ¿qué hiciste?’ Y yo le dije: ‘No hice nada”.
Stanislav Petrov, el héroe que no hizo nada, pasó sus últimos días en un hogar de ancianos en Friázino, a veinticinco kilómetros al nordeste de Moscú. Allí murió, por una neumonía, el 19 de mayo de 2017. Tenía setenta y siete años.
Últimas Noticias
El comisario que allanaba hoteles para cazar infieles, ejerció de “custodio de la moral” y sobrevivió a un atentado del ERP

La niña que desapareció luego de cantar villancicos en la iglesia y el candidato a gobernador que se obsesionó demasiado con el caso

El acto heroico del arriero que salvó la vida de los rugbiers de la catástrofe aérea y se convirtió en un “segundo papá”

“Me perdí a mí misma”: el diálogo entre Alois Alzheimer y la primera paciente diagnosticada con la “enfermedad del olvido”

La historia del argentino que se robó la Copa del Mundo en Brasil y la convirtió en lingotes de oro




