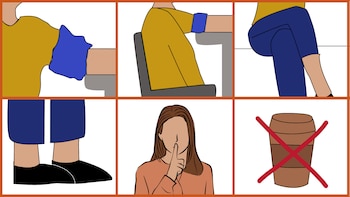El auto era negro, lustroso, con algo de fúnebre; tenía unas delgadas cortinas que, al deslizarse, ocultaban la identidad de sus ocupantes. El chofer era un soldado de las SS de apellido Dosel. Sus pasajeros eran los generales Wilhelm Burgdorf, jefe de personal del ejército alemán a órdenes de Adolf Hitler, y Ernst Maisel, su segundo. Maisel estaba sentado junto al chofer. En el asiento trasero, junto a Burgdorf, viajaba un héroe de la Segunda Guerra y del nazismo, el mariscal Erwin Rommel, conocido como “El zorro del desierto” por su actuación en África frente a su división de tanques Panzer y al mando del legendario Afrika Corps.
Detrás del auto viajaba otro, ocupado por soldados de la SS con la insignia de la calavera en sus uniformes. El 14 de octubre de 1944, la extraña caravana salió de la casa de Rommel en Ulm, cerca de Stuttgart, donde el mariscal se recuperaba de unas graves heridas recibidas semanas antes, luego de que su auto fuese ametrallado en Normandía por dos aviones ingleses. La extraña caravana recorrió un corto tramo de la carretera, sólo unos pocos minutos de marcha desde la casa de Rommel, hasta detenerse al costado del camino, cerca de un bosque.
Entonces sucedió: el general Burgdorf dijo a Maisel y al chofer que bajaran del auto y caminaran un poco por el costado del camino. Cinco minutos después, bajó del auto Burgdorf y alcanzó a los caminantes. Les pidió entonces que regresaran con él al vehículo: hallaron a Rommel tendido en el asiento trasero, con su gorra y su bastón de mariscal en el piso, retorcido por los estertores causado por la cápsula de cianuro que Burgdorf le había dado y que Rommel, obediente, había partido con sus dientes: agonizaba, pero todavía vivía. Los dos generales lo llevaron entonces a un hospital militar cercano, amenazaron a médicos y enfermeras para que mantuvieran el secreto y los obligaron a firmar un certificado de defunción en el que figuraba la muerte de Rommel por un derrame cerebral, producto de sus heridas en Normandía.

Todo era una enorme farsa. Rommel había sido obligado a suicidarse por Hitler y la plana mayor del nazismo, Martin Bormann y Heinrich Himmler entre ellos. Lo acusaron de haber complotado contra el Führer, un complot que incluyó el atentado de Klaus von Stauffenberg en el refugio de Hitler en Rastenburg, al Este de Prusia Oriental.
El 20 de julio de 1944, Stauffenberg colocó a los pies de Hitler una poderosa bomba, encerrada en un maletín, y huyó del refugio de Hitler rumbo a Berlín para ponerse a las órdenes de los conspiradores. Alguno de los jefes militares que rodeaban a Hitler, y porque ese portafolios que había dejado von Stauffenberg le molestaba, lo colocó del otro lado de la gruesa pata de madera de la mesa de operaciones.
El atentado falló, Hitler salió maltrecho, los complotados fueron torturados, juzgados y ejecutados, muchos de manera sumaria y sin juicio alguno, Stauffenberg entre ellos. Días después, cuando cesó la matanza, el número de muertos entre los implicados directamente en el golpe superaba los doscientos. Hitler fue más allá y desató una purga entre quienes habían estado en contacto con los complotados, o habían simpatizado con su causa. Rommel estaba entre ellos. Su grado de adhesión al complot no está en duda; su grado de compromiso en el asesinato de Hitler, sí lo está. Rommel adhirió al apresamiento, al juicio y a la cárcel del Führer, si se negaba a renunciar. Pero nunca prestó su acuerdo para el asesinato, que parecía una condición insoslayable entre los complotados para el éxito de su plan, que consistía en poner fin a la guerra, que consideraban perdida, a negociar con los aliados lo que fuese negociable y a reconstruir Alemania.

A Hitler, todo le importó nada. No distinguió, ni falta que le hacía, la diferencia entre adhesión y compromiso con el plan criminal. Le dio a elegir a Rommel entre un suicidio “por honor”, con cianuro, no le permitió el suicidio con pistola que era el método tradicional entre los oficiales de la Wehrmacht, un entierro con todos los honores y el reconocimiento a sus hazañas de guerra. De lo contrario, si Rommel no aceptaba el suicidio, sería sometido a juicio, condenado y ejecutado, su familia perseguida y enviada a los campos de exterminio, al igual que todos los miembros de su Estado Mayor y sus familias. Rommel eligió el cianuro.
La historia de esos días es tremenda porque parece diseñada por un coreógrafo de la muerte, de la locura y la irracionalidad. Con la guerra ya perdida, con los aliados que avanzaban desde Normandía a Berlín y desde Sicilia hacia el Rin; aún con el Ejército Rojo que pisaba ya las fronteras del Reich, el nazismo empezaba a devorarse a sí mismo en un gran paso de tragedia que tendría como escenario, en seis meses, las calles de la capital y los jardines de la Cancillería de Hitler.
Rommel era un gran héroe de la Segunda Guerra y lo había sido en la Primera. Había nacido el 15 de noviembre de 1891 a cuarenta y cinco kilómetros de Ulm. Un chico brillante, estudiante aventajado, soñó con ser ingeniero pero la negativa del padre, profesor de matemáticas, lo impulsó al Ejército. Su campaña militar, su personalidad, su carácter lo hacían admirado por sus soldados y por sus enemigos. Era un espartano: austero, rígido, inflexible, astuto, valiente, decidido. También era un espartano con cierto toque ateniense: tenía ambiciones políticas; ocultas, no dichas, encerradas bajo siete llaves, pero las tenía, en contraste con cierta visión romántica del mariscal al que algunos biógrafos se empeñan en describir como apolítico. Sus hazañas en las dos grandes guerras del siglo XX son capítulo aparte. Su relación con Hitler, no.

Lo había conocido gracias a su carácter de hierro, el de Rommel. En el interregno entre las dos guerras mundiales, fue instructor del Ejército y en parte estratega del arma de Infantería. En 1935 comandaba una unidad de tropas de montaña. En la Pascua de ese año, Hitler, que hacía dos años y tres meses era el poderoso canciller del Reich y lanzaba al nazismo a la conquista del poder total, iba a presidir un acto militar en el que el regimiento de Rommel formaría frente al jefe del Estado. La norma decía que una unidad de las SS estaría a cargo de la seguridad de Hitler y se apostaría entre las tropas de Rommel y el Führer. Rommel lo tomó como un insulto y dijo que no iba a plantar sus tropas si Hitler no se sentía seguro frente a sus soldados. Intervinieron Himmler y el jefe de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, y las SS ni aparecieron por el acto. Hitler felicitó a Rommel, que salió airoso de su primer encontronazo con las SS.
En 1937 escribió su único libro: “La infantería ataca” que se tradujo a varios idiomas, fue lectura obligatoria en las academias militares y tuvo un lector entusiasta: Hitler. El Führer nombró a Rommel jefe del su guardia personal, con lo que el trato entre ambos se hizo cotidiano. El 1 de agosto de 1939, a un mes del estallido de la Segunda Guerra, Rommel fue ascendido a mayor general y destinado al Cuartel General de Hitler como Jefe de Seguridad.
Lo que Rommel vio en Hitler en aquellos instantes iniciales de la guerra, lo deslumbró: seguridad en sus ideales, valor personal, dotes de mando, obediencia a sus impulsos ante la posición más conservadora de sus jefes militares. Rommel acaso no conoció al Hitler histérico, furioso, obstinado, irracional fanático que ya era, y que surgiría con más fuerza, cuando la suerte de la guerra tornara en su contra.

En 1942 todo aquello había cambiado. Cuando Rommel perdió África en la segunda batalla de El Alamein, Hitler lo desautorizó por primera vez: revocó la orden de retirada de las tropas germano italianas dada por Rommel y ordenó al ejército alemán mantener sus posiciones y resistir hasta el último hombre. Era una orden suicida. Rommel la acató, pero sólo por veinticuatro horas y, para evitar la destrucción de su ejército, el heroico Afrika Corps, volvió a ordenar la retirada. La relación entre Hitler y su mariscal preferido se quebró para siempre. Hitler ya no confió en él y Rommel se decepcionó de su comandante en jefe.
En 1943 Hitler lo puso al frente de la defensa de Francia, en espera de una invasión aliada. Fue Rommel el creador del llamado Muro del Atlántico, que se suponía una barrera casi inexpugnable para quien pretendiera invadir a Europa desde el mar. El Día D, el 6 de junio de 1944, convenció a Rommel de que la guerra de Hitler no podía ser ganada. El desembarco aliado, las enormes fuerzas desplegadas por Estados Unidos Gran Bretaña, Francia, Canadá y Polonia y, en especial, el enorme poderío aéreo de sus enemigos, enfrentaron a Rommel con una amarga realidad.
El complot contra Hitler ya había cobrado forma en febrero de ese año, antes del desembarco aliado y cuando, en el Este, el Ejército Rojo empujaba a las tropas alemanas de regreso a Berlín. Dos de los conspiradores contra Hitler, el doctor Carl Friedrich Goerdeler y el general Ludwig Beck se habían fijado en Rommel: precisaban una figura que fuese potable para el pueblo alemán, más que cualquiera de los secuaces de Hitler que aspiraran a heredarlo. Rommel era, además, un militar de enorme prestigio y de alta graduación, capaz de unir al ejército y enfrentarse, si era necesario, a las SS.

Los conspiradores tenían a dos personas capaces de contactar a Rommel: uno era el alcalde de Stuttgart, Karl Strolin, amigo de muchos años del mariscal y su camarada en la Primera Guerra. El otro era el teniente general Hans Speidel, jefe del Estado Mayor de Rommel en Francia. Fue Strolin quien visitó a Rommel en febrero de 1944 para informarle sobre la conspiración contra Hitler. También le reveló, en ese momento, los horrores de los campos de concentración que al parecer Rommel no conocía. Luego, Strolin diría que Rommel no sabía de la intención de los complotados de asesinar al Führer y que pensaba que los conspiradores sólo pensaban capturarlo y juzgarlo.
El 17 de mayo Rommel fue uno más en la reunión de altos mandos militares del Frente Occidental en la que se habló de modo abierto de un complot para matar a Hitler. Según muchos testimonios, en especial el del teniente general Speidel y el de Lucie, la mujer de Rommel, ambos se habían conocido y casado muy jóvenes, el mariscal se opuso al asesinato y aconsejó una acción menos cruenta: forzar la renuncia de Hitler o derrocarlo, pero no asesinarlo. ¿Creía de verdad Rommel que eso era posible en una mentalidad como la de Hitler? ¿Intentó ponerse al costado de la decisión de asesinar al Führer?
Lo cierto es que al mariscal no le provocó desagrado que pensaran en él como una figura de recambio, encargada de llevar adelante la difícil tarea de reconstruir la Alemania de posguerra y volver a insertarla en la Europa devastada. No estaba solo en esa idea. En Gran Bretaña, Winston Churchill también había hecho saber que Rommel, un tipo que no era nazi pese a haber bailado con su coreografía, taconazos, brazo en alto, Cruz de Hierro y esas cosas, sería uno de los pocos alemanes con los que los aliados podían hablar luego, eso sí, de la rendición incondicional del nazismo,

Seis días después del desembarco aliado en Normandía, el 12 de junio, Rommel se entrevistó con su jefe, el mariscal general Gerd von Rundstedt para revelarle que la guerra, en el Frente Occidental, no podía ser ganada. No le habló de su íntima convicción: la guerra estaba perdida. El 16 de junio, Hitler y Rommel se vieron por última vez, junto con von Rundstedt. Fue una tensa reunión en la que Rommel trazó una estrategia de defensa de Francia, para alejar a las tropas aliadas de la costa y de la protección que le daba su artillería naval; Hitler habló de una resistencia fanática para detener la invasión. Rommel arriesgó que ciudades costeras, como Cherburgo, caerían en manos aliadas en pocos días y que esas fuerzas y su material bélico serían de mayor utilidad en el interior de Francia. No hubo acuerdo. El mariscal sugirió, un acto de arrojo, que la guerra iba camino a la derrota y que lo más conveniente era una paz dialogada con los aliados. Hitler dijo que era imposible. Primero, porque él no quería el diálogo; segundo, porque los aliados ya habían decidido la rendición incondicional de Alemania: las dos cosas eran ciertas. Y dio a Rommel un consejo, y una advertencia, tardíos ambos: “Olvídese de las cuestiones políticas y concéntrese en la defensa”. Pocos días después, von Stauffenberg empezó a dar los primeros pasos para matar a Hitler en su refugio de Rastenburg.
El 15 de julio, Rommel envió una carta al Führer en la que le reiteraba que, pese al heroísmo con el que luchaban las tropas, “esta lucha desigual llega a su fin”. Y que se sentía obligado a pedirle a Hitler, escribió, a que: “Saque las consecuencias de esta situación sin demoras”. Según la biografía de Hitler escrita por Ian Kershaw, Rommel hizo saber también a los jefes de la conspiración contra Hitler que estaría dispuesto a unirse a ellos, si sus pedidos de que se pusiera fin a la guerra no eran escuchados.
El 20 de julio, von Stauffenberg entró al refugio de Hitler con una poderosa bomba a ser activada, en el interior de su portafolios. Se encerró en un baño para romper allí las dos ampollas de ácido que accionarían el explosivo. Sólo pudo romper una: le faltaba un brazo y tres dedos de su única mano, había ido a activar la bomba a un baño del refugio y sus superiores lo apuraban para que regresara al salón principal porque el Führer empezaba con su disertación. Colocó el maletín a los pies de Hitler y con una excusa se fue de la reunión: oyó la explosión en la puerta de salida del complejo, creyó que Hitler estaba muerto y viajó a Berlín.
A esa misma hora, Rommel se debatía entre la vida y la muerte. Tres días antes, el 17, había inspeccionado algunas unidades estacionadas en Normandía y, a su regreso, su auto fue ametrallado por dos aviones Spitfire británicos. Las balas hirieron a su conductor, que murió días más tarde; el coche salió de la carretera y terminó dado vuelta en un canal de riego. Un comandante de apellido Neuhaus, que acompañaba a Rommel, sufrió fractura de cadera, un capitán, Lang, y un sargento, Holke, terminaron golpeados pero ilesos; Rommel salió despedido del vehículo y fue a parar al medio de la carretera, con cuádruple fractura de cráneo, heridas en la cara provocadas por los cristales del parabrisas y el ojo izquierdo cerrado por un fuerte golpe. Quedó inconsciente por tres días, sin demasiadas expectativas de sobrevivir: despertaba de a ratos pero era incapaz de moverse o de hablar. Cuando estalló la bomba de von Stauffenberg en el refugio de Hitler, Rommel estaba en la mesa de operaciones: Sobrevivió a la reconstrucción del cráneo, a la operación del ojo, quedó sordo del oído izquierdo y con terribles dolores de cabeza. Lo mandaron a recuperarse a su casa, cerca de Ulm.
Hitler también salió muy maltrecho del atentado de von Stauffenberg. Como suele sucederle a los autócratas, su mayor herida era en el orgullo. El capitán Ernest Junger, que había dejado la comandancia en París después del desembarco aliado y fue destinado a la “Reserva del Führer, cerca de Hannover, escribió en su diario el 1 de mayo de 1945, con Hitler ya muerto: “Puede que la bomba de von Stauffenberg no haya tomado su vida, pero su aura había desaparecido: lo notabas en su voz”. Hitler se veía de otra forma. Dijo a sus secretarias: “Estos criminales que querían acabar conmigo no tenían idea de lo que le habría sucedido al pueblo alemán. No conocen los planes de nuestros enemigos: quieren aniquilar a Alemania para que no vuelva a levantarse nunca. Si las potencias occidentales creen que pueden mantener a raya al bolchevismo se engañan. Esta guerra tenemos que ganarla nosotros o Europa caerá en manos del bolchevismo. Procuraré que nadie pueda frenarme o eliminarme. Soy el único que conoce el peligro y el único que puede impedirlo”. Se veía como un moderno Parsifal.
Pese a que bromeaba sobre sus heridas, un modo de probar su fortaleza, su invulnerabilidad y su capacidad para soportar el dolor, a quince días del atentado todavía filtraba sangre a través de las vendas de su pierna herida. Padecía fuertes dolores en el oído derecho que perdió parte de su audición según Erwinn Giesing, médico especialista en garganta, nariz y oído vecino de Rastenburg, diagnóstico corroborado luego por el profesor Karl von Eicken, que le había extraído a Hitler un pólipo de la garganta en 1935, y a quien el Führer hizo viajar en avión desde Berlín.
Las lesiones más graves estaban localizadas en los tímpanos, rotos y sangrantes, que tardaron varias semanas en cicatrizar. Esas heridas auditivas derivaron en trastornos en el equilibrio: tendía a inclinarse hacia la derecha al caminar y padecía mareos frecuentes y presión arterial alta. De pronto, el otrora poderoso Hitler parecía ahora viejo, enfermo y en tensión constante. Once días después del atentado admitió que no estaba en condiciones de hablar en público porque no podía estar en pie mucho tiempo, temía marearse y deploraba no poder caminar totalmente erguido.
Si eran graves las consecuencias físicas, las psicológicas eran peores: la sensación de desconfianza, de precariedad, de traición lo hundieron en la paranoia. Las medidas de seguridad a su alrededor se hicieron tan estrictas que ni siquiera se aceptaron ya los regalos que sus fieles seguidores le hacían llegar: chocolates y caviar, que a Hitler le gustaba mucho. El coronel general de la Wehrmacht, Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor de Hitler nombrado tras el atentado admitió: “Hitler ya no creía en nadie. Si antes era difícil tratar con él, a partir del atentado se convirtió en una tortura. Y fue cada vez peor a medida que pasaron los meses. Perdía el control con frecuencia y su lenguaje se hizo más violento. Su círculo íntimo ya no ejercía sobre él ninguna influencia moderadora”.
Si algo animaba a Hitler, era su espíritu de venganza. En esos momentos, le interesaba más que el destino de la guerra. Hurgó en las relaciones de los complotados con otras figuras del Ejército. Y sus ojos giraron de manera casi inevitable hacia Rommel. El Führer sospechaba desde agosto de la participación de su mariscal y héroe en el complot. Y ahora se valió de las confesiones arrancadas bajo tortura a los conspiradores, y a las confidencias de algunos arrepentidos, entre ellos el coronel Cäsar von Hofacker, que había denunciado por escrito al antiguo jefe del Afrika Corps.

Hitler pidió a Rommel que fuese a verlo a Berlín, pero el mariscal, que no era tonto, presintió que aquel viaje a Berlín no tendría retorno y respondió que sus heridas le impedían viajar. Hitler convocó entonces al jefe de su ejército, el mariscal Wilhelm Keitel y le dictó una carta, que firmaría Keitel, en la que instaba a Rommel a que se presentase frente al Führer si era inocente. De lo contrario, se enfrentaría a un juicio. Al mismo tiempo despachó al general Burgdorf, a su segundo, el general Maisel, ambos con una cápsula de cianuro cada uno, a que enfrentaran a Rommel con la carta acusatoria de Hofacker.
Ambos llegaron a la casa de Rommel el 14 de julio de 1944 en aquel auto negro, lustroso, con algo de fúnebre, de esos que llevaban unas delgadas cortinas que, al deslizarse, ocultaban la identidad de sus ocupantes.
Manfred Rommel, único hijo del mariscal, tenía quince años aquel día. Prestaba servicios en las fuerzas auxiliares del ejército y años después recordó paso a paso aquellas horas terribles: “Los generales llegaron a las dos de la tarde del 14 de octubre. Se encerraron en el despacho de mi padre y hablaron durante una hora. Mi madre, el ayudante, capitán Aldinger, y yo permanecimos en el salón en silencio, sin atrevernos a mirarnos a los ojos por miedo a leer la verdad. Fue una espera insoportable. Por fin, los generales salieron, se despidieron con el imprescindible taconazo y un leve besamanos a mi madre; pero se detuvieron en el jardín. Delante de la verja, un automóvil negro, con las cortinillas bajas, esperaba con el motor encendido. Mi padre estaba tranquilo, mortalmente tranquilo; recuerdo bien su expresión. Nos dijo que los generales lo habían puesto ante una alternativa: el suicidio con el veneno que habían traído, o el juicio ante un tribunal del pueblo y el internamiento de la familia en un campo de exterminio. La sentencia, decidida por Hitler, debía cumplirse en los siguientes veinte minutos, a partir de aquel momento. Mi madre no quiso rendirse ante lo inevitable. ‘Huye a Suiza, o enfrenta al tribunal, no temas por nosotros’, le dijo. Mi padre, manteniendo sus manos entre las de él, la dejaba desahogarse. Aldinger permanecía a un lado, pálido. ‘Lucie, es mejor así, créeme -dijo mi padre-. Es mejor para todos. En ningún caso habría proceso, porque se volvería en contra de Hitler. Toda esta escena ha sido preparada a propósito para salvar el lado heroico del nazismo. Me harán solemnes funerales oficiales y el melodrama terminará bajando el telón con todos los honores”.

El hijo de Rommel, que fue alcalde de Stuttgart desde 1974 hasta 1996 y figura clave de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania hasta su muerte, en 2013, jamás olvidó el tono de voz de su padre. “Era aparentemente incolora, casi inhumana en su ausencia de emoción. Se despidió de nosotros como si fuese a volver en pocos minutos. Lo acompañé hasta la verja y le dije: ‘Te deseo todo el bien posible’, sin darme cuenta de qué era lo que decía”.
Veinte minutos después, la familia Rommel recibió un llamado telefónico del hospital, en el que le informaban que el mariscal Rommel había muerto de una hemorragia cerebral, producto de las heridas recibidas en Normandía. Esa misma tarde llegaron los primeros mensajes de pésame: eran de Adolf Hitler y de Heinrich Himmler.
El comunicado oficial del Reich decía: “El general y mariscal de Campo Rommel ha fallecido, como resultado de la grave herida que recibió en la cabeza en un accidente de automóvil, siendo jefe de un grupo del Ejército del Oeste. El Führer ha dispuesto que sean tributadas honras fúnebres nacionales a los restos de uno de los jefes del Ejército alemán que, se hace resaltar, logró más victorias y cuyo nombre quedará unido para siempre a la lucha que, durante dos años, libró el Afrika Corps”.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Una guerra dentro de la guerra: el horror de Verdún y las 700.000 muertes en una sangrienta batalla que se extendió diez meses

Todos los amores en la vida de Brad Pitt: sus parejas oficiales, sus escándalos y los romances jamás confirmados

Los doce segundos que cambiaron la historia: el vuelo a motor que se logró tras cien fracasos y horas de avistar pájaros

La terrible ejecución de un niño de 14 años, el condenado a muerte más joven de EE.UU., y la verdad revelada siete décadas después
Una joven desaparecida, una investigación desprolija y un vecino torpe: el atroz crimen que se resolvió por un preso presumido