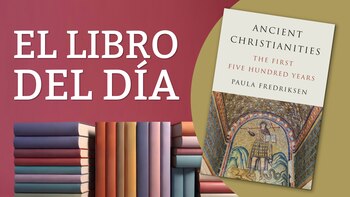Faltaba poco para su cumpleaños número 50 pero Cristián le había dicho a su esposa que no: no tenía ánimo para festejar. No le había pasado nada malo, al contrario: tenía una buena familia, dos hijos sanos, una carrera en ascenso y un sueldo de gerente. Precisamente por todo eso, Cristián se sentía atrapado en lo que llama "una jaula de oro": no quería seguir en ese trabajo pero ya se sentía grande, estaba tapado de gastos fijos y había apostado su vida al mismo rubro ¿a dónde iba a ir?
"Esto de 'la jaula de oro' es una sensación muy fea. Tenés todas las necesidades económicas cubiertas y reconocimiento social pero, al mismo tiempo, algo adentro tuyo está muerto", cuenta a Infobae Cristián Gorbea. "Lo entendí muchos años después: algo en mi interior me decía 'no quiero estar más acá', 'no quiero hacer más esto', pero no sabía cómo salir".
Era septiembre de 2010 y hacía cuatro años que era gerente de Recursos Humanos del Banco Hipotecario. Venía de haber estado en el mismo puesto en otro banco por lo que, a los ojos del afuera, tenía una carrera exitosa.
Hacía tiempo que había dejado de salir a correr sólo para bajar de peso: "Había descubierto que correr me dejaba muy bien corporalmente pero, además, mentalmente. Me limpiaba todas esas preocupaciones del día".

El viaje que cambió su vida para siempre
Cristián estaba sumido en ese malestar laboral cuando surgió la propuesta de viajar a San Javier, en Traslasierra, Córdoba, para participar de una ultramaratón de montaña que se corría por primera vez: 80 kilómetros alrededor del cerro Champaquí, una parte haciendo running y otra haciendo trekking. Se inscribió junto a un amigo y juntos se lanzaron a la aventura.
"Era larguísima, no sabía cómo iba a hacer pero para mí las carreras siempre fueron un modo de oxigenar la cabeza. De ver naturaleza, de estar en contacto con las estrellas y también de reencontrarme conmigo mismo porque, cuando corro, no llevo celular, música ni nada que me distraiga".

La carrera largó al mediodía del 11 de septiembre de 2010. El día estaba radiante, había sol, la temperatura era cálida y todavía hoy recuerda, por oposición, la sensación física de ese momento: "Cerraba los ojos y sentía el aire entrar a los pulmones, me sentía equilibrado, a gusto, con una inmensa sensación de libertad". Lo contrario de la jaula de oro.
El, su amigo y unos 300 corredores se reunieron en la Plaza de San Javier para dar inicio a la llamada "Half mision". Subieron una cuesta, después otra y, cerca de las 9 de la noche, llegaron a la cumbre del cerro. Era una noche sin luna y, a más de 2.000 metros de altura, la temperatura cayó en picada.
En la cumbre, Cristián supo que iba mejor de lo que jamás habría imaginado: en la posición 33 entre los 300 corredores. Se había "engolosinado" con el éxito y no reparó en dos detalles. Se había separado de su amigo y le faltaban los 20 kilómetros más peligrosos, que es donde usualmente se producen los accidentes: la bajada, donde los corredores se relajan y pierden el foco de atención.

En otro puesto de control le dijeron que siguiera la bajada de la Cuesta de las Cabras y que se guiara por las luces que se veían a lo lejos. También una frase que iba a cobrar nuevos sentidos en su segunda vida: "Seguí el sendero correcto, no lo pierdas. Ya la tenés".
El sendero estaba después de una luz química pero Cristián no la vio y siguió de largo. "Empecé a meterme en pajonales y el camino empezó a bajar abruptamente. Me daba cuenta de que lo razonable era volver y buscar el sendero pero seguí bajando, intentando encontrar un atajo en medio de la montaña".
Están por cumplirse nueve años del accidente que casi le cuesta la vida y Cristián cree que en esas primeras "malas decisiones" se originó una metáfora y uno de los grandes aprendizajes: todas las veces que estamos perdidos en la oscuridad y buscamos acortar caminos en vez de disponernos a vivir el proceso.

Cristián miró hacia abajo, vio las luces de las linternas frontales de los otros corredores y decidió seguir bajando por fuera del sendero, seguro de que en algún momento iba a cruzarlos.
"Seguía tomando malas decisiones. El sendero desapareció y me metí en un bosque de tabaquillos, que son unos árboles de los que cuelgan unas ramas llamadas 'baba del diablo'. Parecía que había entrado a una película de terror y me empecé a asustar mal. Recién ahí me detuve y pensé '¿qué hago?'".
Lo más prudente hubiera sido esperar a que amaneciera pero faltaban al menos ocho horas. "De pronto apareció un arroyito y pensé 'todos los arroyos desembocan en un pueblo'. Entonces dije 'voy a seguirlo, seguro me va a llevar a algún lado'. Bueno, me llevó a un precipicio".
Por lo que se conoce como "estrés pre traumático", Cristián no recuerda el instante en que el último pie pisó tierra ni el siguiente, cuando pisó aire. "La cuestión es que me caí al vacío, volé unos 25 metros hasta que golpeé contra algo sólido. La linterna frontal que llevaba también voló y me quedé en la oscuridad total, con el corazón bombeando a mil, sentado en un espacio del tamaño de una silla, con los pies colgando".

Lo primero que apareció fue un pensamiento: no tendría que haber seguido solo, no tendría que haber seguido bajando, no tendría que estar acá. "Me recriminaba todo, no aceptaba lo que me estaba pasando". El frío helado de montaña había llegado a los 3 grados y la oscuridad era tal que no tenía forma de ver donde estaba.
"Esto te va a parecer raro pero en un momento escuché una voz adentro de mi cabeza que dijo: 'El momento presente es inevitable'. Yo entendí: 'Flaco, dejá de recriminarte lo que hiciste mal y aceptá lo que te está pasando porque si no vas a tener cinco problemas más. Recién ahí empecé a tomar buenas decisiones".
"Me quedé quieto, porque no sabía si esa repisa en la que estaba sentado se iba a derrumbar, y saqué con mucho cuidado la ropa de abrigo de la mochila. Venía con el cuerpo caliente y, apenas me quedé quieto, el frío empezó a ser terrible".
Eran las 10 de la noche cuando decidió esperar hasta poder ver con claridad. "Pasó la noche más larga de mi vida. Cuando empezó a clarear me di cuenta de que había 100 metros de precipicio a mis pies. De haber caído unos centímetros más hacia un lado o hacia el otro habría terminado en el fondo. Sentí pánico y alegría a la vez".

Tampoco había salida hacia arriba: la montaña por la que había caído era una especie de pared con panza. Tres veces intentó pararse en ese reborde, no mirar hacia abajo, pegar el cuerpo a la montaña y tratar de escalar por la parte menos escarpada. Pero los lugares donde podía intentar agarrarse estaban resbalosos por el musgo que había generado el arroyito.
"Las tres veces volví, las tres veces dije: 'Si sigo, me mato'". Fue una suerte haber podido parar. Los bomberos después me dijeron que mucha gente se salva de una situación, sigue tomando malas decisiones y termina matándose".
Habían pasado ya varias horas cuando Cristián frenó "los pensamientos negros" y pensó en los rugbiers uruguayos que habían caído en la Cordillera nevada y habían sobrevivido."Me decía 'si estos tipos sobrevivieron 70 noches, yo puedo sobrevivir acá'. Pero bueno, no era todo el tiempo positivo, mi cabeza era una calesita".
Cristián se obligó a comer y encontró en su mochila un par de chocolates y una manzana. Había pasado la noche y la mañana completa colgando pero nadie había salido a buscarlo. Se dieron cuenta de que no había llegado recién al mediodía, cuando la carrera terminó y en el conteo faltaba uno.
El rescate
Lo buscaron durante toda la tarde pero no lo vieron. "Los pensamientos negros iban y venían porque lo que pensaba también era: 'Estoy en la mitad de una pared vertical, me van a buscar tirado con una pierna rota o un infarto, pero no acá. Es como buscar a alguien en la pared de un edificio de 50 pisos, nadie se pierde en una pared".
Cristán pasó la segunda noche acurrucado en ese reborde, con pánico de quedarse dormido y caer al vacío. "Empecé a alucinar. Escuchaba la voz de una mujer que hablaba en susurros".
El segundo día no trajo esperanza: "Amanecí dentro de una nube. A semejante altura las nubes se plantan y no se mueven. Estiraba el brazo y no me veía los dedos. Pasaban aviones, helicópteros, escuchaba el ruido de los motores, pero nadie me veía".

Durante la espera se dio cuenta de que lo único que extrañaba era algo a lo que nunca le había dado demasiado valor: "No extrañaba el auto nuevo, el viaje a Disney, comprarme ropa, tampoco pensé en los problemas que tenía en el trabajo. Extrañaba las sobremesas en mi casa con mi mujer y mis hijos. La rutina, el día a día, las conversaciones cotidianas más tontas que te puedas imaginar, '¿qué hiciste hoy?', '¿cómo estás?', ¿cómo fue tu día?'".
Pasó otra mañana completa y otra tarde hasta que la nube empezó a replegarse y Cristián comprendió que si no lo encontraban en ese momento iba a volver a hacerse de noche. Lo que oyó después no fueron voces sino el ladrido de Felipe, el perro de unos baqueanos que había parado las orejas frente al silbato que Cristián hacía sonar y a sus gritos de auxilio.
"Cuando vieron donde estaba no lo podían creer. Dieron toda la vuelta y se pararon arriba, en el lugar del que yo había caído. Uno de ellos vio que estaba desesperado y me gritó: 'Tranquilo que yo me quedo acá toda la noche, no te voy a dejar solo'. Te lo cuento ahora y se me caen las lágrimas, era un total desconocido. Ese fue otro gran aprendizaje. De repente, personas con las que no tenés ningún vínculo están dispuestas a salvarte la vida".

Habían pasado 42 horas de la caída cuando los rescatistas le tiraron una soga y le gritaron que se hiciera un nudo alrededor del cuerpo. Ya a salvo, se abrazaron: lloraban los cinco bomberos, lloraba José Luis, el rescatista.
Cuando llegó a la base de operaciones lo esperaban más bomberos, rescatistas, periodistas, hasta de su trabajo habían mandado a alguien a Córdoba a ayudar en la búsqueda. "A veces uno piensa que no es demasiado importante para nadie, y es increíble cómo florecen los vínculos cuando los necesitás".

El renacimiento
Lo rescataron el lunes 13 de septiembre de 2010, precisamente 13 días antes de su cumpleaños número 50. Ya en Buenos Aires, Claudia, su esposa, le preguntó: "¿Y, ahora vas a festejar los 50?". Cristián, esta vez, contestó: "Claro que sí". Organizaron una fiesta "que parecía un casamiento", con más de 200 personas. Cristián se emociona cuando cuenta quiénes llegaron de sorpresa a la fiesta: los rescatistas, vestidos con sus trajes naranjas.
A ellos hoy los considera "mis hermanos". A San Javier, el pueblo al que vuelve todos los años, "el lugar de mi renacimiento". Desde el accidente, Cristián festeja su cumpleaños dos veces: pronto cumplirá 59 años, también cumplirá 9.

Dice que no todos los que pasan por una experiencia límite aprenden algo. Que él tardó tiempo en entender y digerir. En la montaña había sabido lo que era estar a oscuras rodeado de incertidumbre y, al regreso, se animó a dejar su puesto en el banco a pesar de todo: de su edad, de tener dos hijos en edad escolar, de los gastos, de la incertidumbre acerca del futuro.
"Yo necesitaba ese parate, poner la vida en pausa, estar al borde y ver que si daba un paso más por el camino que venía me caía. Lo necesitaba para decir 'bueno flaco, ¿qué querés hacer con el resto de tu vida?'. La montaña me dio el coraje para animarme a enfrentar lo desconocido".

En estos años empezó, junto a dos socios, un emprendimiento sin grandes marcas de fondo: un simulador que ayuda a las empresas a evaluar escenarios y a tomar buenas decisiones. "Las buenas decisiones que yo no tomé en la montaña", se ríe, mientras se despide. También escribió un libro al que llamó "Un sendero equivocado".
"Esa es la pregunta que ahora siempre me hago. '¿Estoy en el sendero que quiero?' '¿debería volver sobre mis pasos y agarrar otro?'. Creo que antes no me hacía esas preguntas, iba por la vida en piloto automático".
SEGUÍ LEYENDO:
Últimas Noticias
Modificaron el procedimiento para habilitar y fiscalizar los centros de salud mental

Patricio Suárez Vértiz habla de la ausencia de sus seres queridos: “Fue duro ver partir a Pedro y a mi madre”

Villancicos en quechua: ¿a qué departamentos pertenecen y de qué tratan?

Temperaturas en Valencia: prepárate antes de salir de casa

Lotería Nacional: todos los resultados ganadores del Chispazo de este 22 de diciembre