
Hay que ver lo que era Buenos Aires en carnaval. Hay que ver la alegría, la locura, la diversión descontrolada que se adueñaba de la ciudad cuando recién dejaba de ser una gran aldea, cuando sus calles empedradas todavía no tenían luz eléctrica y comenzaban a transitarlas los primeros tranvías. Hay que ver lo que era esa urbe fantástica, poblada de personas de mil procedencias, cuando se volcaba de lleno a festejar el carnaval. La ciudad entera salía a la calle. Grandes y chicos jugaban a arrojarse agua durante el día y miraban el espectáculo de las comparsas por la tarde. Los adultos continuaban luego en alguno de los bailes de máscaras que había por todas partes. Buenos Aires quedaba completamente absorbida por la celebración.
Mirando los pequeños corsos actuales, nadie podría sospechar la extraordinaria masividad que alcanzaban a fines del siglo XIX. Por entonces Buenos Aires crecía vertiginosamente. En 1855 ya contaba con 92.000 habitantes. Para 1869 el número se había duplicado y en 1887 sobrepasaba los 433.000, para saltar a 1.570.000 en 1914. En poco tiempo, la ciudad se había ubicado entre las diez más grandes y cosmopolitas del mundo.

La fiesta de los negros
eBook
$9,99 USD
La proporción de los que participaban en el carnaval era extraordinariamente alta. En 1881 un diario estimó que había 150.000 personas en la calle, algo así como un tercio de la población total, un dato confirmado por otros observadores. Otro periódico calculó 80.000 almas en 1888 en el corso central, que ese año se extendió a lo largo de 150 cuadras. En 1907 un matutino anotó que “solamente” un tercio de los habitantes de la ciudad había tomado parte en la celebración, algo así como 367.000 personas. Cierto que no eran solo residentes: el carnaval atraía cada año visitantes del interior del país y de Montevideo. En 1870, un observador calculó que habían llegado 20.000 de estos turistas festivos.
Los contemporáneos tenían la sensación de que la celebración era imponente. “En poco tiempo el carnaval de Buenos Aires adquirirá el renombre del mejor del mundo”, decía uno en 1888. “Difícilmente habrá un pueblo que se divierta más que el nuestro en los días de carnaval”, opinaba otro. Claro que los porteños no son muy de fiar cuando hablan de su propio valer. Pero esa impresión era compartida por observadores extranjeros. Uno británico, por ejemplo, anotaba que “en ninguna parte de Europa, y creemos en ninguna parte del mundo, la temporada de carnaval capta tanto la mente del público como en Buenos Aires”. Pasando revista a los carnavales de Europa y de América, una enciclopedia publicada en Barcelona en 1888 afirmaba que “Buenos Aires y Montevideo son quizás los países más alegres del mundo durante el carnaval”. De toda América Latina, eran las únicas dos ciudades que merecían atención: el carnaval de Río de Janeiro, hoy emblemático, todavía no rivalizaba con los del Río de la Plata. Los porteños y porteñas se entregaban como pocos al reinado de Momo. “Si la pasión popular se midiera por el número de cabezas que determinados objetivos congregan, probablemente resultarían estas fechas y estas celebraciones de las que más interesan al corazón y la imaginación del pueblo”, anotaba el diario La Nación.
¿De dónde venía esa pasión? En esos años no había radio, cine o televisión, ni fútbol para ir a ver, ni discotecas, shoppings o parques de diversiones. Con pocas oportunidades para el entretenimiento, todos esperaban con ansias la llegada del carnaval. Pero, además, la vida estaba llena de convencionalismos sociales. Jóvenes y no tan jóvenes encontraban una ocasión única para entregarse por un momento a la locura, para quitarse de encima las reglas de etiqueta, para jugar a ser otros, para burlarse de las normas, para reír a mandíbula batiente. Y, sobre todo, para acercarse a chicos o a chicas, eludiendo la mirada controladora de los padres. Nada como el carnaval para conseguir pareja, seria u ocasional. El baile, el alcohol, las máscaras, brindaban oportunidades inmejorables para insinuarse impunemente, para robar un beso, para conseguir una cita o, incluso, para terminar la noche juntos.

Nada de eso, sin embargo, responde del todo la pregunta. Porque la vida era más o menos así en cualquier otra ciudad del planeta y muchas ni siquiera festejaban el carnaval. ¿Por qué tanta pasión en Buenos Aires? ¿Cómo explicar la intensidad que alcanzaba la experiencia para los hombres y mujeres de entonces? Este libro se ocupa de responder esas preguntas, bajo el convencimiento de que encierran claves valiosas para entender la Argentina.
El argumento parte de una tesis simple: el carnaval fue un espacio crucial para procesar las agudas tensiones de clase, de género y étnico-raciales que se produjeron en el momento de formación de la Argentina moderna. El período que abarca este libro fue testigo de cambios sísmicos. En 1810 Buenos Aires fue sede de una revolución que dio inicio al proceso de independencia y fin al orden colonial. Le siguió un tiempo turbulento de enfrentamientos y cambios sociales y luego un largo interregno de orden, bajo la autoridad de Juan Manuel de Rosas, caudillo federal y conductor de la confederación de provincias que existía hasta entonces. Con su caída en 1852 comenzó el proceso de organización nacional: al año siguiente se sancionó la primera Constitución y en 1861 se alcanzó la unificación del país bajo la égida de la élite liberal porteña. A toda velocidad, se erigió un aparato de Estado, que consiguió pacificar el territorio y casi duplicar su extensión, por la conquista de la Patagonia y el Chaco, aún en manos de pueblos originarios. Superada la inestabilidad, el país experimentó cambios económicos y demográficos profundos. Para empezar, los inmigrantes europeos llegaron de a cientos de miles. Su presencia cambió radicalmente la composición étnica de Buenos Aires, donde los extranjeros llegaron a ser mayoría. Varias décadas de crecimiento económico trajeron una mayor prosperidad, que fue, sin embargo, precaria y muy mal distribuida. La desigualdad de ingresos creció de manera fabulosa y sucesivas crisis financieras jalonaron el camino.
Estos cambios generaron tensiones de todo tipo, a las que se agregaron las que produjo una súbita clausura política: luego de 1880 la élite cerró filas y se mantuvo en firme control de los procesos electorales, que, fraude mediante, ya no dieron sorpresas a nadie. El descontento que esto causó se manifestó en una serie de revoluciones cívicas armadas en 1890, 1893 y 1905, hasta que en 1916 finalmente se concedieron elecciones limpias. La élite liberal que había conducido el país hasta entonces resultó desalojada del poder. Desde fines de siglo, además, el movimiento obrero había avanzado en organización: Buenos Aires, que había sido testigo de su primera huelga en 1878, ya en 1902 tuvo la primera general; el anarquismo y el socialismo habían adquirido entre los trabajadores un peso dominante.

No casualmente, la época dorada del carnaval porteño coincidió con la de todas estas mutaciones. Fue mucho más que una fiesta: constituyó una arena central en la que se negociaron diferencias y se tramitaron tensiones. Por un lado, fue un evento indispensable para la forja de un sentido de pertenencia, de ser parte de un mismo pueblo, entre personas que todavía no lo tenían. La fiesta no solo habilitó ocasiones para el encuentro entre gente de rasgos y procedencias diferentes: fue también uno de los espacios en los que se definió qué hacer con las marcas étnicas que cada uno traía y se construyeron visiones acerca de qué podrían ser en adelante, ahora que la suerte los había apiñado a todos en este suelo. En el interminable desfile de máscaras, comparsas, disfraces y banderas, se ensayaban subrepticiamente modos diversos de ser argentino.
Por otro lado, el carnaval fue uno de los primeros ámbitos en los que la clase dirigente intentó afirmar su hegemonía cultural sobre esas clases populares en estado magmático. Tanto las familias más acomodadas como algunos funcionarios se involucraron en la fiesta e intentaron reformarla para que sirviera a sus proyectos político-culturales. Esperaban que la celebración ayudara en la “europeización” de las costumbres y proveyera una vidriera para mostrarse al frente de una sociedad pujante que progresaba bajo su guía. Apostaron fuerte para hacer del carnaval una herramienta pedagógica para el pueblo y una anticipación de la Argentina que deseaban. En esa empresa fracasaron rotundamente. La celebración, por un momento en sus manos, se salió luego de su control y continuó su camino por carriles inesperados. El traspié mostró, acaso por primera vez, las poderosas fuerzas que ponían límites a la construcción de la hegemonía cultural por parte de la clase dirigente y anticipó tensiones que vendrían más adelante.
En estas páginas vamos a hablar, entonces, de mucho más que de una fiesta popular: en la celebración se puso en juego el perfil étnico y cultural que asumiría la nación en formación y, también, el papel que tendrían las clases dirigentes. Nada menos.
El carnaval ofrecía cada año una rara ocasión para el roce entre personas diferentes. Varones y mujeres, ricos y pobres, argentinos y extranjeros, blancos y negros compartían el espacio de la fiesta y establecían contactos que podían llegar a ser muy intensos. La fiesta les daba oportunidades para mostrar esas diferencias, para juntarse con los suyos, apuntalar sus identidades e, incluso, para afirmar el lugar de jerarquía que cada uno tuviera o creyera tener. Pero, al mismo tiempo, el carnaval habilitaba todo lo contrario: otorgaba licencia para transgredir límites sociales, para mezclarse con los diferentes a uno, para desafiar toda jerarquía y olvidarse por un momento de lo que uno era. A su vez, a través de todas esas transgresiones, se habilitaba la posibilidad de enmascararse y jugar a ser otro: arriesgarse al cambio, ensayar formas nuevas de ser uno mismo o, acaso, identidades novedosas. Las mujeres podían tomar la iniciativa, animarse a algunas “indecencias” y, así, correr un poquito la frontera de lo que era posible el resto del año. Los pobres podían plantarse y jugar de igual a igual con un rico, infiltrarse en sus eventos exclusivos, loquear disfrazados de marqués, obispo o militar, o aprovechar para una venganza lúdica contra alguien socialmente superior. Inversamente, sabiendo que era solo por un rato, los ricos podían jugar a no serlo, quitarse por un momento el peso de sostener la jerarquía y la distancia, para gozar de la alegría despreocupadamente. Las oportunidades de transgredir las identidades étnicas eran infinitas: un argentino podía imitar a un italiano recién llegado, este agruparse con un vasco y un ruso judío en una misma comparsa cosmopolita y todos, jugar a ser indios, turcos o gauchos rebeldes. Los negros podían actuar como blancos y los blancos disfrazarse de negros.
Este libro trata de esas transgresiones carnavalescas y sus posibles efectos. De los cruces que desafiaban fronteras, ponían en duda jerarquías, mezclaban a las gentes y sus culturas y colaboraban en la formación de nuevos vínculos y nuevas identidades. Aunque las de clase y género estarán bien aludidas, el foco de esta investigación son las transgresiones étnico-raciales, en especial las que involucraron la frontera que separaba a blancos y negros.
El carnaval porteño fue escenario de un fenómeno muy temprano y peculiar, de llamativa intensidad. Junto con comparsas de todo tipo, desfilaron una cantidad muy notable de agrupaciones integradas por afrodescendientes, las que, a su vez, convivieron con un número altísimo de otras formadas por blancos que los imitaban. En efecto, a partir de 1865 y hasta fin de siglo, inundaron el espacio del carnaval comparsas de blancos que se tiznaban el rostro, ejecutaban ritmos y bailes de raíz afro, cantaban canciones alusivas y/o se vestían con ropajes que emulaban los de los negros. El fenómeno fue masivo y llamó poderosamente la atención de los contemporáneos. Lo mismo vale para otro código estético algo posterior: las comparsas y disfraces de gaucho, que irrumpieron en los últimos años del siglo XIX en combinación con otros dos disfraces alusivos a la etnicidad: los de indios y “cocoliches”.
A pesar de la importancia que tuvo, el carnaval porteño ha recibido poca atención de los historiadores. Todo lo referente al gaucho en la cultura argentina es bien conocido, salvo su encarnación carnavalesca. Por otra parte, los especialistas en la historia de los afroargentinos sí repararon en la importancia que tuvo la fiesta para esa colectividad. En cambio, el fenómeno de los blancos tiznados fue poco estudiado y tendió a asumirse que era una mera manifestación local del blackface anglosajón y, por ende, una práctica de afirmación de la identidad y del sentido de superioridad de los blancos por vía de la parodia racista de los negros. Este libro mostrará que el sentido del tiznado rioplatense es bien diferente al del blackface y que es heredero de otras influencias transnacionales. El capítulo final y las conclusiones proponen herramientas y categorías teóricas para comprender este fenómeno en sus propios términos.

El protagonismo que adquirieron los afrodescendientes en la fiesta y la aparición de “falsos negros” –ambos muy tempranos y destacados, en comparación con otros países– constituyen, junto con la máscara gauchesca, los rasgos estéticos más distintivos del carnaval porteño. ¿Por qué fueron negros (reales y de imitación) y “gauchos” los que ocuparon el centro de la escena festiva? ¿Por qué justamente esas dos figuras, que eran emblemas de atraso y barbarie en las narrativas de la nación que proponían las élites, fueron las preferidas del público? ¿Y qué relación tiene todo esto con la formación de la nación argentina y con su pretensión de ser un país blanco y europeo?
Ingresemos sin más demora a la fiesta, a ver si, además de divertirnos, podemos obtener algunas respuestas.
Últimas Noticias
Las grabaciones encontradas de Manolo Juárez expanden el legado de un pianista extraordinario
Dos discos inéditos y nuevo material audiovisual permiten una visión más profunda de un gran protagonista de la historia de la música popular argentina en el siglo XX, talentoso y carismático

El libro del senador estadounidense que critica a China, pero también a Donald Trump y Elon Musk
En “Seven Things You Can’t Say About China”, Tom Cotton, el dirigente que llamó “insurrectos” a los que tomaron el Capitolio y quienes protestaron contra el asesinato de George Floyd, busca intervenir en el debate internacional
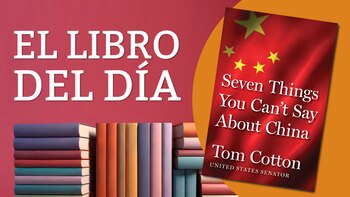
Qué leer esta semana: la creadora del mejor diccionario, la monja que se hizo soldado y cómo tener un parto mejor
Una selección de libros ideales para comenzar el descanso a pura lectura y aprovechar el precio. No hace falta ningún dispositivo en especial: se abren en cualquier teléfono, ordenador o tablet. Además, un bonus track gratis

Guía de Arte y Cultura: semana del 14 al 21 de marzo
Una agenda completa con propuestas culturales para disfrutar en la última semana del verano

Luis Salinas emprende la hazaña de tocar 5 discos en una sola noche
El virtuoso guitarrista argentino brindará un novedoso show, este viernes en el Teatro Alvear: presentará “Hay que seguir”, una obra que reúne sus nuevos álbumes publicados en simultáneo




