
Memorias de poetas y canciones es un recorrido íntimo por la poesía y la música que han influido en la vida de Adolfo Marino “Bebe” Ponti, entrelazando experiencias personales con una profunda admiración por poetas y letristas que han dado voz a las emociones humanas a lo largo de las décadas. Con prólogos de Pedro Patzer y Gabriel Soria, el libro explora la música popular argentina, abarcando géneros como el folklore, el tango y la canción.
No es solo una recopilación de recuerdos, sino una celebración de la creación artística como un acto de resistencia y búsqueda. Ponti, con un estilo lírico y cercano, evoca paisajes sonoros y poéticos que resuenan en la memoria colectiva, desde la poesía combativa de épocas de lucha hasta las canciones que acompañaron transformaciones sociales.
El autor, conocido por la popular chacarera “Para cantar he nacido”, reflexiona sobre cómo las letras de grandes poetas y músicos han acompañado momentos cruciales de la vida, y cómo esos versos y melodías siguen siendo compañeros inseparables. En cada página, el lector encontrará una evocación sincera de la belleza, la nostalgia y el poder de la creación artística, entrelazando poetas del tango y del folklore con juglares y letristas contemporáneos.
Nacido en Quimilí, Santiago del Estero, Ponti ha publicado varios libros, entre ellos Poemas de amor y silencio (1982) y Luz de azafrán (2020). Su obra ha sido grabada por artistas como Mercedes Sosa y Los Nocheros, y ha contribuido al nuevo cancionero folklórico. Además, es miembro de la Comisión de Exámenes de Letras de SADAIC y profesor en el Instituto de Iniciación Autoral Sebastián Piana.
Infobae Cultura comparte con sus lectores un fragmento de Memorias de poetas y canciones.

Atahualpa Yupanqui: Tengo el paisaje en la sangre
Si un triste trovador hoy me pidiera un poquito de luz para su vida, toda la selva en fuego convertida para su corazón yo le ofreciera.
Abril encendía las hojas de Buenos Aires mientras caminaba por Lavalle rumbo a SADAIC, a tomar un café en alguno de sus bares cercanos. En el camino me detuvo el saludo de Mario Arnedo Gallo, folklorista de prosapia, autor de “Salavina” y otros clásicos de la canción de raíz. Estaba conversando con otro hombre en la puerta de un local. Lo saludé y cuando reconocí la figura de Atahualpa Yupanqui, me quedé paralizado. Don Ata vestía saco azul, camisa celeste y un pañuelito bordó al cuello. Calzaba zapatos negros, con una mano cruzaba el brazo del creador santiagueño y con la otra se apoyaba en un bastón. Los huesos de sus pómulos le empujaban el rostro hacia afuera y las arrugas de su frente parecían cuerdas de una música milenaria.
Mario Arnedo, al verme asombrado me presentó como un joven poeta, oriundo de un pueblo de Santiago del Estero, Quimilí. Yupanqui me observó fijamente y me dijo: “Zona de tunales y quebrachos, de espantos, cuatreros y hacienda baguala”. Asentí sus dichos y me quedé callado. Hice un ademán para despedirme porque me sentía un intruso de las circunstancias, pero automáticamente recibí la invitación para acompañarlos a almorzar. La dicha que tenía la encerré debajo de mi camisa y de tan encerrada parece que me dejó una cicatriz, porque no solo las tristezas dejan huellas, también las alegrías.

Nos fuimos a Pepito, en la calle Montevideo y Corrientes, pidieron bife de chorizo con ensalada y vino, pan y un sifón de soda. Don Ata recordaba sus viajes a Santiago, provincia a la que amo, su papá era de Loreto. Recordaban algunos amigos en común que tenían con Arnedo Gallo, como los famosos hermanos Díaz, aquellos templarios de la chacarera y otros musiqueros. Yo escuchaba atentamente cada una de las palabras que intercambiaban estos distinguidos comensales.
Creo recordar este monólogo:
“De aquel pago salavinero nunca me olvido, especialmente de aquella tarde”, dijo Don Ata, mirando el vacío. Y siguió hablando como en éxtasis: “Recuerdo un día cuando iba de Salavina a Barrancas en un zaino lerdón, al trotecito y de pronto escuche un bordoneo que acompañaba el canto de un hombre solitario. El sol parecía un lanzazo al corazón del campo y la tierra sudaba debajo de las patas de mi montado. El canto se escuchaba pleno, como si fueran las alas de la siesta cruzando el verano. Busqué la orientación en el silvo del viento y me dirigí esquivando el monte, talas, molles y garabatos. Debajo de un algarrobo sombreador estaba aquel paisano con su guitarrita, cantaba hondo como buscando sacar alguna pena. Era un paisano humilde, pulsaba el encordado haciendo sonar las notas altas con un lenguaje simple, pero sentido. Lo salude quitándome el sombrero, cambiamos algunas palabras y dejamos que el silencio nos abrazara... Luego me fui con su música, sintiendo el paisaje en mi sangre más que en mis ojos”.
No recuerdo si a estas palabras las soñé o fueron las que exactamente dijo el maestro, pero quedaron palpitando en mi pecho como estas coplas:
Así cantaba un paisano, paisano salavinero, debajo de un algarrobo y en una tarde de enero.
Horacio Ferrer: Chiquilín de bachín
Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor.
El gran Horacio Ferrer nos contó en una letra que musicalizó Astor Piazzolla, Chiquilín de Bachín, la historia de un niño que vendía rosas a la noche en un colorido bodegón del centro porteño. El tema se hizo famoso en la década del 70 y llegó a todos los rincones del mundo con “la cara sucia de aquel ángel con bluyin”, como lo describe el autor en uno de sus versos.
Por entonces yo vivía en un pueblito del interior de Santiago del Estero, Quimilí. Y los niños no vendían flores. Acarreaban agua, leña, hacían los mandados, inclusive cosechaban algodón a destajo, trozaban árboles y vendían panes y pájaros cuando el tren surcaba la noche. Acaso haya sido esa canción la que me trajo mágicamente a Buenos Aires por primera vez, de la mano de Chiquilín, como si él hubiera tenido la llave de la ciudad y de aquel local a donde iban a cenar los artistas a la salida del teatro.
La canción dice en otra de sus estrofas que, en ese lugar, si la luna brillaba sobre la parrilla, Chiquilín comía pan de hollín. Esa figura literaria, llena de olor, sabor, color, hambre y hermosura, fue la que me abrió las puertas de un restaurante porteño, y me hizo conocer el drama de un chico de la calle.

Quiso el destino, después de mucho tiempo, incluso después de varios años de vivir en la capital e invertir el recuerdo, entre lo que fui y lo que soy, entre lo que dejé y lo que tengo, ponerme fren- te a ese hombre que inspiró el argumento de la canción que me transportó a Buenos Aires como polizón en el cometa de un poema. Ponerme frente a Chiquilín de Bachín, el héroe de Astor y Horacio, aquel niño que, por obra de la canción, lleno de vergüenza con su ramo de voz a los burgueses sensibles, ese mismo que nos baleó con tres rosas el hambre que no supimos entender.
El paso de los años le cambió un poco la fisonomía, pero no la luz de sus ojos, encendida por el destello que le dejaron los versos de Ferrer y las estrellas fugaces que tienen los chicos de la calle cuan- do se le posa un zorzal en la voz y venden la acuarela de una ilusión.
Quiso el destino ponerme mano a mano con él, toparnos en el lugar señalado por la poesía. Nos encontramos en un homenaje a Alfredo Carlino, el poeta del peronismo, en el Palacio El Victorial. Cuando lo saludé, sin que me dijera su nombre ya sabía que se trataba de Chiquilín de Bachín, me lo había revelado Horacio Ferrer, misteriosamente abriendo las alas de Pablo González, que había dejado de ser un hombre para ser un ángel.
* Adolfo Marino “Bebe” Ponti presenta Memorias de poetas y canciones el jueves 7 de noviembre a las 19:30 hs. en el Salón Marabú (Maipú 365, C.A.B.A.), con la participación de Peteco Carabajal, Natacha Poberaj y Pablo Banchero. Entrada libre y gratuita.
Últimas Noticias
“Tu ídolo es un ídolo”: de Bob Dylan a Rosario Bléfari y la pregunta por el paso el tiempo

Los inconformistas que soñaron su utopía: historia viva del Greenwich Village, la primera bohemia de EE.UU.

Eduardo Halfon: “Como judío, si hoy te ponen el micrófono, digas lo que digas vas a ofender a alguien”

“El resto es memoria”: cómo imaginar las vidas anónimas que murieron en el Holocausto y la historia no pudo reconstruir
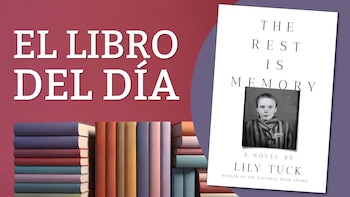
“Casa de agua”: memoria, fantasía y “la primera vez que escribí en primera persona”




