
La conocí con doce años. La conocí con dieciséis años. La conocí a los veinticuatro. Siempre la vuelvo a conocer. A los doce era una niña simpática y muy aplicada. A los dieciséis era una mujer y una amiga. A los veinticuatro era una emigrante que dormía en la cama junto a mi cama en una pensión de mala muerte, en la zona más sórdida de Madrid de 1990. Ella iba a estudiar y yo a trabajar.
Por las noches si salíamos, llevaba mi raqueta de squash por si se nos venía encima uno de los zombies que se inyectaban heroína en los bordillos y apoyaban la cabeza en los paragolpes de los autos. Me presentó a su amiga y entre las dos me presentaron a Juan Luis Guerra. Bailamos los tres nuestra juventud en una Madrid que veía apilarse las hojas de la interminable tesis de mi amiga.
Un novio la desposó y la llevó a vivir de nuevo a su tierra natal. Seúl no le reconoció su valor. Yo habría ido a decirles a esos señores, “Uds. no saben a quién tienen delante”. Pero la universidad era un lugar de hombres, o al menos de gente que hablara coreano sin acento porteño. Nunca le dieron una cátedra, ni un puesto, a pesar de que dominaba el español como pocos. Era su lengua casi natal. La que hablaba a los cuatro, a los doce, a los dieciséis, a los veinticuatro.
Pero ella no se iba a dar por vencida. Guardó la tesis en algún estante y se puso a traducir. Creo que también a dar clases de español a ejecutivos. Era la mejor alumna en el Colegio. El segundo mejor ingreso fue el de ella con un padre que apenas hablaba español y una madre que nunca lo habló. No le importó. Ella siguió.
Como siguió cuando la universidad en Seúl no la reconoció.

Un día se puso a traducir a coreanos para sacarlos de la península. Los fue curando como si estuvieran heridos de indiferencia. Los hizo visibles. Nos visitaba de vez en cuando con algún libro nuevo que había logrado que una pequeña editorial publicase en Buenos Aires. La editorial confiaba en la china. Nadie es profeta en su tierra. ¿Pero cuál era la tierra de la china? ¿Seúl o Buenos Aires?
Creo que ni ella lo sabe.
Un día conoció a una escritora, a través de su libro, que había pasado con más pena que gloria por las estanterías de las librerías de Seúl. A nadie se le ocurría hacerle un pasaporte a palabras que apenas habían calado en la soledad de Seúl. Tal vez haya encontrado en esa escritora a una hermana, otra hija del machismo y la indiferencia. Le hizo un pasaporte con su traducción de La Vegetariana y convenció a la pequeña editorial porteña de publicarla. En 2013, el Instituto Coreano de Traducción, envió a esa escritora a la Feria de Buenos Aires. Vino sola, sin su traductora.
En 2015, la china presentó una antología de autores coreanos en la Feria. Y luego fuimos a cenar. Recuerdo que me senté en la mesa de las mujeres. Un amigo mío se sentó con el embajador, el CEO de una multinacional coreana de electrónica y varios empresarios coreanos locales.
A los hombres no les sentó bien que yo me sentara con las mujeres. No estaba bien visto. Algunas mujeres lucían trajes tradicionales de la Corea feudal de los setenta. Con ellas no hablé. Y mi amigo no habló con nadie porque los hombres hablaron coreano toda la noche. Todavía no había leído La Vegetariana. Pero me pude sentir lo suficientemente incómodo para sentir la vibra de una sociedad coreana que no hacía mucho lugar a la igualdad de género. La china estaba acostumbrada. No le importó.

La novela era tan buena como dura. Cuatro años más tarde me llamó y me dijo que iba a presentar el mismo libro en Madrid con la autora y la dueña de otra editorial. La editorial se llamaba Rata. Pequeña como el roedor, tal vez más. Su dueña nos entretuvo dando detalles sobre el diseño de la portada y pequeños detalles como las solapas del libro. El público, escaso, unos nueve oyentes, la escuchó con simpatía. Luego vino la autora, vestida con una gran timidez, o quizás el hecho de no hablar español le haya dado ese tinte. La china tradujo una vez más a la escritora. Supongo que ya eran amigas. Me llevé una copia de La Vegetariana. Creo que después tomamos algo y la editora y la escritora se fueron a descansar.
Era un viaje relámpago con nueve horas de jet lag y yo era un conocido solo para la china. Después nos fuimos juntos a tomar algo por Chueca. Siempre sentí admiración por ella. Recuerdo que esa noche pensé y se lo dije que, “Madrid nos volvía a recibir juntos después de 27 años”. Había algo entre melancólico y alegre en esa imagen. Los dos ya habíamos transitado por gran parte de nuestra vida familiar con derrotas, ya conocíamos la enfermedad, nuestros padres casi no estaban y la familia eran los amigos que nos habían visto vivir. Pensé en todos los sueños que ella tenía mientras se doctoraba en Madrid, en la indiferencia de su tierra natal, en la inocencia de la editora, en la timidez de la escritora. En cómo la vida nunca es lo que esperamos de ella. Pero seguimos igual.
El jueves leí en el diario que aquella chica tímida, que la china traducía en Seúl y en Madrid, había ganado el premio Nobel. Y sentí una alegría enorme por esas tres mujeres que a pesar de la indiferencia del mundo, se habían hecho un lugar en él. Me acordé del cumpleaños de quince de la china, en el subsuelo de una ferretería de Las Heras y Ayacucho. De su madre sonriendo a los invitados sin poder decir más que hola. De sus padres huyendo de una amenaza nuclear en los setenta desde una península que quedaba en otro planeta. De su humildad para dejar las cátedras que ostentaban en la universidad de Seúl para contar tornillos en un mostrador.
Me acordé de la china ayudándome en los exámenes de química orgánica. Me acordé de cómo la alzábamos y la arrojábamos entre los hombres jugando al Chuny ball. Me acordé de cómo ella se reía. Y ahí supe la respuesta a esa pregunta que me hice antes: ésta era su tierra natal. Y ella fue una argentina que fue a buscar a una escritora a Seúl para que fuera premio Nobel. Nada que ver con los buques factoría que vienen a buscar langostinos. Ella viajó a ayudar a alguien a que fuera escuchada, a sacarla del cono del silencio.
Ojalá algún día podamos decir de nosotros mismos que sabemos ver en el otro cuánto vale, como Sun-Me Yoon supo ver en Han Kang cuánto valía su voz. Yo quiero que Suny, La china, mi amiga sea argentina y que ésta sea su tierra natal. ¿Por qué? Porque yo la vi. Yo siempre supe que Suny llegaría lejos, mucho más lejos que Madrid y más lejos que Seúl. Supe que si la vida le negaba el sedentarismo de una cátedra, ella saldría a buscar algo mucho más grande.
[Fotos: archivo Sebastián de Amorrortu; KOREA POOL / AFP]
Últimas Noticias
Los inconformistas que soñaron su utopía: historia viva del Greenwich Village, la primera bohemia de EE.UU.

Eduardo Halfon: “Como judío, si hoy te ponen el micrófono, digas lo que digas vas a ofender a alguien”

“El resto es memoria”: cómo imaginar las vidas anónimas que murieron en el Holocausto y la historia no pudo reconstruir
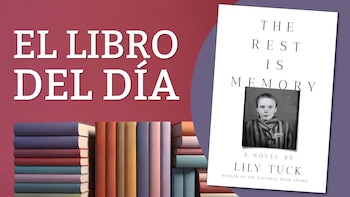
“Casa de agua”: memoria, fantasía y “la primera vez que escribí en primera persona”

“Nosferatu” vuelve de entre los muertos: si le dieras una cámara a Mary Shelley o a Edgar Allan Poe harían algo así




