
Constantina, Argelia
Verano de 1928
No lograrán que se meta en el agua. A Alfred no le gusta el agua. Se los ha dicho mil veces. Todos los sábados tiene lugar un mismo ceremonial, una misma procesión: la familia Nakache completa baja por el sendero que conduce a la represa de Sidi M’Cid, en el fondo de la quebrada de Rummel, en Constantina, en el este de Argelia.
—Déjenme en paz, ya les dije que no me gusta el agua.
—Lo que pasa es que te da miedo. Eres todo un pollito mojado —se burla su primo Gilbert.
Lo peor es que tiene razón. Alfred tiene trece años y el mar le da terror; también los estanques, aunque no sean profundos. No sabe de dónde le viene esa fobia. Sentado al borde de la represa, se aferra a la escalerita de acero que se sumerge en el agua azul. Apenas si logra meter los pies en el agua. En tanto, su hermano menor, Prosper, multiplica las idas y vueltas, alternando estilo pecho y crawl, mientras le dedica una mueca distinta a su hermano a cada vuelta.
Alfred, con la cara vuelta hacia el sol, los ojos cerrados, finge no verlo. A David, el padre de ambos, tampoco le gusta el agua. Sí le gusta tener a toda su familia en torno a sí. Rose, la madrastra de Alfred, hermana de su madre, partida al cielo demasiado pronto, su hija Georgette, sus hijos, sus sobrinos... Sobre todo a la hora del picnic, preparado con esmero por la maravillosa abuela Sarah, quien, a pesar de su miopía galopante y de la fragilidad de su corazón, multiplica su inventiva para satisfacer el apetito de toda la tribu.
Cada sábado, día de shabat, es una fiesta: brochetas de carne, puré de berenjena, tomates secos, tibios por el sol, salados, humus, ensaladas de naranja, macrudes de dátiles, pasteles con agua de rosas y agua de azahar...

Se instalan junto a la piscina natural que forma el embalse, en un rincón sombreado que los protege del calor de horno, lo suficientemente cerca como para disfrutar del espectáculo de las zambullidas de los cuerpos bronceados que se tienden hacia el vacío, lo bastante lejos de la algarabía como para escuchar las historias que cuenta David. Nunca habla de su trabajo de encargado del montepío del pueblo. Alfred sabe que su padre les adelanta dinero a los más pobres. En cambio, nunca se cansa de hablar de religión. David es creyente. Muy creyente. Se empeña en transmitirles a sus retoños los principios del judaísmo, los textos sagrados, el Talmud, la Torá. A Alfred le da un poco de vergüenza reconocer que esos largos discursos le aburren un poco. No entiende a qué se parece ese Dios del que le hablan. Tampoco dónde se esconde. Sobre todo, por qué, si se dedica a velar por nosotros, no impide tantos males. Sin ir más lejos, ahí nomás, en la primera página del Dépêche de Constantine que envuelve los frutos traídos por Rose, el atentado del 22 de enero de 1928: una bomba en el corazón mismo del mercado, tres muertos, dos judíos, un musulmán, cuarenta heridos. Gente que hacía las compras, que estaba de paso por ahí, que nunca se había metido con nadie. Lee, en el papel arrugado del periódico, sin entender del todo, que se trata de un nuevo ataque contra el barrio judío, el Kar Chara. Se trata de un dédalo anárquico de callejuelas milenarias ubicado en las orillas del pueblo, al filo del precipicio, a ochocientos metros de altura y que termina en la avenida del Abismo. ¿Qué estaba haciendo Dios ese día? Alfred no se lo pregunta a su padre. No quiere herirlo. Prefiere hablar de fútbol con Roger, el menor de sus hermanos. Desde hace dos años siguen las hazañas y derrotas del deportivo Constantino, el equipo más antiguo de Argelia, como si se tratase del Real Madrid, o del Red Star, el club metropolitano del que son hinchas. A Alfred le gusta Paul Nicolas, el delantero del Red. Según parece, en Saint-Ouen no hay otro como él a la hora de sortear defensores. Admira su velocidad, su potencia. Prosper, por su parte, adora al arquero Alex Thépot. Dice que tiene resortes en los pies. Ojos de gato. Brazos que se alargan y detienen la pelota en cualquier punto del arco. Un mago, no un ser humano. De no ser por las insistentes burlas de su primo Gilbert respecto a la natación, a Albert le gustaría que esas animadas discusiones en Sidi M’Cid no terminaran nunca.
Últimas Noticias
Eduardo Halfon: “Como judío, si hoy te ponen el micrófono, digas lo que digas vas a ofender a alguien”

“El resto es memoria”: cómo imaginar las vidas anónimas que murieron en el Holocausto y la historia no pudo reconstruir
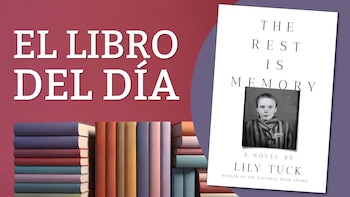
“Casa de agua”: memoria, fantasía y “la primera vez que escribí en primera persona”

“Nosferatu” vuelve de entre los muertos: si le dieras una cámara a Mary Shelley o a Edgar Allan Poe harían algo así

Adiós a William Labov, el lingüista que luchó contra los prejuicios y engaños del habla



