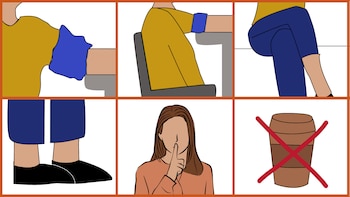Entre 1917 y 1923, aproximadamente, se concretaron dos de las revoluciones armadas más importantes de la historia moderna: por un lado, la Revolución mexicana, que había iniciado en 1910 y que condujo al fin del porfiriato (la dictadura de más de tres décadas de Porfirio Díaz), inaugurando, a su vez, un régimen unipartidista inapelable y represivo que duró hasta finales del siglo; por otro lado, la Revolución rusa, que derrocó el imperio zarista de casi dos centurias e instauró el sistema socialista y la burocracia de Estado que fijó el curso del bloque soviético hasta su colapso en 1991. Se trata, pues, de dos eventos que rodean el inicio y el final de lo que Jürgen Habermas denominó como el “breve” siglo XX, el cual inicia con la Primera Guerra Mundial y culmina con la caída del muro de Berlín.
En un principio estas dos revoluciones enarbolaron las banderas de la justicia social y la rebelión popular contra las oligarquías y el statu quo; tomaron la forma de la utopía y movilizaron las bases obreras y campesinas en torno al ideal de una sociedad nueva, donde los avances de la era industrial fueran aprovechados por todas las capas sociales mediante una distribución justa. Pero el desarrollo histórico de los períodos posrevolucionarios, tanto en México como en la antigua Unión Soviética, supuso poco más que un relevo del poder oligárquico y una amarga sensación de fracaso por parte de las izquierdas militantes que, como bien afirma Enzo Traverso, cayeron en un estado de profunda melancolía que dura hasta el día de hoy; tal como lo resume el historiador italiano, parafraseando a Reinhart Kosellek, la revolución dejó de ser un punto claro de intersección entre un “espacio de experiencia” y un “horizonte de expectativa”: “La expectativa ha desaparecido; la experiencia, por su parte, ha adoptado la forma de un campo de ruinas”.

En este sentido, una corriente de pensamiento político cada vez más sólida ha señalado con razón la necesidad de considerar el fin de la utopía revolucionaria desde una crítica feminista del marxismo, puesto que, si bien el fracaso del socialismo tiene causales múltiples y complejas, actualmente es imposible ignorar una en particular que es intrínseca y que atañe a la desigualdad de género, a saber: el hecho de que la dominación masculina subyace en la estructura de las clases oprimidas y que las revoluciones no problematizaron esta forma de desigualdad; al contrario, la perpetuaron mediante una ideología profundamente patriarcal donde, entre otras cosas, términos como “humanidad” y “hombre” se equiparaban irreflexivamente. En respuesta a ello, autoras como Silvia Federici plantean:
“No se puede estudiar la historia desde el punto de vista de un sujeto universal, único… Una visión universalizante de la sociedad, del cambio social, desde un sujeto único, termina reproduciendo la visión de las clases dominantes.”
Esta falla estructural en los procesos revolucionarios ya había sido señalada hace décadas por diversas autoras que, desde la literatura, reconstruyeron las vidas de las mujeres en la guerra y en los levantamientos armados. En particular, en lo que refiere a los casos históricos que aquí se tratan, dos obras destacan como pioneras: Hasta no verte Jesús mío, publicado en 1971 por la francesa nacionalizada mexicana Elena Poniatowska (1932), y La guerra no tiene rostro de mujer, de la bielorrusa Svetlana Alexiévich (1948), cuya edición original de 1985 fue parcialmente censurada por el régimen soviético y que, en consecuencia, fue reeditada en 2013 con las partes suprimidas.

Estas dos autoras elaboran sus relatos desde un territorio fronterizo, polifónico, que se emparenta con la crónica; un lugar de enunciación a medio camino entre la narrativa y la no ficción, donde el primer renglón lo ocupan las voces propias de las protagonistas: mujeres que ofrecen su testimonio con un lenguaje sencillo, directo y de intuiciones asombrosas; partícipes y testigos de primera mano de los hechos históricos que, durante décadas, conformaron la épica revolucionaria de la historia oficial de México y la antigua URSS.
Situadas en épocas y latitudes distintas, Poniatowska y Aelxiévich apelan de manera similar a una memoria femenina que sirve como contrapeso a la historia institucional que tiende a borrar la participación de las mujeres en los combates y las guerras que sostienen el ideal patriótico. El discurso oficial de las izquierdas, en este sentido, resulta casi idéntico al de las derechas, en tanto que el relato de las victorias de ambos bandos termina reproduciendo la mirada patriarcalista de la historiografía bélica tradicional, compuesta sobre todo por héroes grandilocuentes que se arrogan para sí las hazañas colectivas. Alexiévich lo expresa mejor:
“… siempre han sido hombres escribiendo sobre hombres, eso lo veo enseguida. Todo lo que sabemos de la guerra, lo sabemos por la «voz masculina». Todos somos prisioneros de las percepciones y sensaciones «masculinas». De las palabras «masculinas». Las mujeres mientras tanto guardan silencio.”

Ahora bien, como la misma autora señala, es necesario reivindicar las voces de las mujeres no solo para restituir el recuerdo borrado de sus gestas, sino, sobre todo, para recuperar una mirada más humana frente a los conflictos armados, donde se ponen en juego todo tipo de sentimientos y experiencias. El testimonio femenino sobre la guerra restituye, sin duda, un sentido de humanidad del que carecen las historias oficiales, en las que hay ejércitos y bandos y estrategias pero no individuos, ni familiares, ni animales, ni árboles; los únicos nombres propios son los de los comandantes.
El enfoque narrativo para conseguir dicho propósito varía entre las dos obras que aquí se abordan. Por una parte, Poniatowska se concentra en la voz de una sola mujer, Jesusa Palancares, una vieja lavandera que conoció en Ciudad de México: el recuento de su vida sirve para arrojar una luz amarga sobre el proceso posrevolucionario que tuvo lugar en México hacia el segundo cuarto del siglo XX. Jesusa representa el país indígena, campesino y pobre en cuyo nombre se tomó por asalto el poder, para que después se impusiera un régimen igual de clasista, racista y corrupto, tras un extenso fratricidio entre las facciones que derrocaron el porfiriato (tal como en Rusia hubo un fratricidio que se resolvió a favor de los bolcheviques). Pero Jesusa, siendo mujer, también fue objeto de las violencias machistas que están enquistadas en la sociedad mexicana y que atraviesan todos los espacios de la vida: antigua soldadera, abusada por su marido mientras integraban las filas, aborrece la figura póstuma de Pancho Villa, por ejemplo, y se atreve a controvertir el relato oficial que lo eleva a la calidad de prócer: “¡Mentira! Esas son puras vanaglorias para hacerlo pasar por lo que nunca fue. ¡Fue un bandido sin alma que les ordenó a sus hombres que cada quien se agarrara a su mujer y se la arrastrara!”

Alexiévich, por su parte, hace un acopio ambicioso de testimonios de mujeres que participaron en todos los niveles del ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial, desde lavanderas y enfermeras hasta pilotos y comandantes de divisiones partisanas, todas convencidas de haber luchado por defender los ideales de la revolución socialista en contra de la Alemania nazi. El imponente relato coral que compone la autora da forma a un cuadro desolador: ya no es la épica de la “Gran Victoria” estalinista, sino el fantasma de un experimento fallido, la imagen de una sociedad moribunda donde aquellos ideales patrióticos se han desvanecido y tan solo sobrevive un dolor imborrable. Del mismo modo, Alexiévich constata la desigualdad de género que se encuentra en la base de la sociedad y da cuenta parcial del fracaso del modelo soviético, pues no sólo confronta el relato oficial –en el que los únicos héroes eran varones–, sino que delata las violencias que sufrieron las mujeres en la guerra por parte de sus propios camaradas, así como por cuenta de la sociedad en general que, tras la victoria, impuso sobre ellas el injusto fardo del escarnio y la vergüenza, condenándolas al olvido por haber habitado de manera tan “impúdica” el mundo de los hombres.
Además de estar escritos por plumas prodigiosas y valientes, con una gran sensibilidad para los detalles y una agudeza justa para hallar información en el sufrimiento, los relatos de Poniatowska y Alexiévich constituyen, sin duda, aportes invaluables para comprender el curso estrepitoso de las revoluciones del siglo XX desde una perspectiva crítica y acorde con la época actual. En ellos se pone de manifiesto una desigualdad fundamental que, paradójicamente, perpetuaron los mismos que se propusieron liberar a los pobres de sus opresiones, reproduciendo un sistema de valores patriarcal más o menos incuestionado. Por lo demás, considerar de esta forma el fracaso de las revoluciones no supone, en modo alguno, justificar la melancolía de las izquierdas contemporáneas ni el lapidario fin de las utopías; al contrario, la crítica feminista del marxismo contribuye a afirmar la posibilidad de un cambio sobre la base de la deliberación, la confrontación y el compromiso radical con la equidad y la diversidad. En este sentido, la literatura hace un aporte crucial por cuanto privilegia la apertura, la diferencia, la contingencia; y relatos como los que aquí se citan tienen el valor añadido del testimonio, de la memoria viva y dispuesta para quien quiera hallar en ella alguna experiencia útil para el presente.
* La imagen justa selecciona y reseña obras literarias y artísticas que abordan el género y las sexualidades disidentes. Es un proyecto cultural de la Red Alas, curado por Cristina Motta. @laimagenjusta
Últimas Noticias
El Malba anunció sus muestras de 2025

“Cien años de soledad”, episodio 7: la dictadura de un liberal

Sin Beatriz Sarlo, toda una época baja su telón

La Fundación Klemm, en una reinvención del arte pop

De las vanguardias al barro y de la académica a la intelectual popular: en memoria de Beatriz Sarlo