
En mayo de 2000 y en el marco de un Congreso Internacional que tuvo lugar en una Buenos Aires en la que diluviaba sin parar, cientos de editores de todo el mundo asistimos a una sucesión de charlas en las que además de profetizarse la defunción del libro se promovían, cual panacea universal, los primeros dispositivos de lectura electrónica que aparecían en el mercado.
En la conferencia de apertura de ese importante evento, el historiador Roger Chartier había advertido, con su habitual erudición pero también con la cautela de los sabios, que tal vez estuviéramos ingresando en una nueva revolución en la lectura: la de las pantallas. A la hora de la conferencia de cierre de ese mismo evento, vimos cómo la expositora a cargo recibía, conmovida como lo estábamos todos, la ovación que, de pie, le brindamos no bien concluyó su alocución.
Luego de afirmar que “la humanidad ingresa al siglo XXI con unos mil millones de analfabetos en el mundo (mientras que en 1980 eran 800 millones), dijo cosas como esta: “… venimos de un pasado imperfecto; donde los verbos leer y escribir han sido definidos de maneras cambiantes –a veces erráticas– pero siempre inefectivas; vamos hacia un futuro complejo (que algunos encandilados por la técnica definen como un futuro simple, exageradamente simple). Quizá sea posible que las voluntades se junten; que los objetos incompletos producidos por los editores encuentren a los lectores en potencia; que los maestros de primaria recuperen, junto a sus alumnos, la capacidad de reír, llorar o sorprenderse cuando leen; que nadie tenga miedo a las nuevas tecnologías pero tampoco espere de ellas efectos mágicos, que nos comprometamos con los futuros lectores para que la utopía democrática parezca menos inalcanzable” (Pasado y presente de los verbos Leer y Escribir). La ovacionada era la pedagoga argentina Emilia Ferreiro.
Un cambio de mirada
Para muchas de las personas ligadas a la educación desde sus más variados ángulos, la noticia de la muerte de la psicóloga e investigadora Emilia Ferreiro no pasó inadvertida. Seguramente y en buena medida, porque sus ideas impactaron significativamente en la enseñanza de la lectura y de la escritura y marcaron a varias generaciones de profesionales del mundo del conocimiento. Pero muy especialmente a muchos maestros, que a lo largo de varias décadas fueron volviéndose cada vez más permeables a sus aportes, surgidos todos ellos de importantes y muy serias investigaciones.

Sin lugar a dudas, la escuela argentina no fue la misma luego de la difusión de sus ideas, aun cuando en las numerosas entrevistas que concedió a lo largo de su vida nunca se haya cansado de afirmar que de ninguna manera ella aportó un método de enseñanza, sino lo que en todo caso dejó a esas varias generaciones de docentes –y gracias a ellos, de muchas familias– fue un cambio de mirada sobre el niño y su entorno. Un cambio de perspectiva con lo que hasta ese momento –los inicios de los años setenta– habían sido los modos de entender las estrategias que los chicos tenían para apropiarse del mundo que los rodeaba y, con él, finalmente y nunca antes, de la lectura y la escritura.
Pero tal vez por el ejercicio de reconocerse deudores de muchas de sus revolucionarias perspectivas y aportes, lo que tal vez haya golpeado de modo más movilizante a muchos su partida ocurrida hace algunos días, sea el contraste que produce revisitar sus postulados a la luz de la crisis educativa por la que atraviesa el país, ese mismo que la vio nacer, que la empujó violentamente a dos exilios, pero que también la reivindicó, mimándola toda vez que vino pero también abrazando sus ideas –a veces con distorsiones, producto de las modas pero también del apuro por recuperar el tiempo que se había perdido–, sobre todo luego de la recuperación de la democracia en 1983.
En efecto, Ferreiro fue uno de esos gigantescos nombres que la Argentina supo producir y cuyas trayectorias emergen como emblemas de esa capacidad de autodestrucción con la que obstinadamente pareciéramos identificamos. Una de las primeras graduadas en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, Ferreiro fue una discípula del gran epistemólogo suizo Jean Piaget con quien se formó y de quien –como todo buen alumno– nunca dejó de sentirse heredera. Con la valentía, el compromiso y el espíritu inquieto que siempre la caracterizó, su propuesta implicaba animarse a cambiar la impronta anquilosada –y en buena medida intocable– de una educación que había sido modélica en toda la región desde los –también gigantescos– tiempos de Sarmiento.
Junto a un destacado grupo de colegas –creyentes inclaudicables de que todo conocimiento es esencialmente uno colectivo y se construye a partir de contundentes evidencias empíricas– Ferreiro encaró una investigación de campo de gran envergadura. La guiaba la persuasión de que en vez de anteponer y discutir un método específico para enseñar a leer y a escribir, antes había que poner la vista –como lo había hecho su propio maestro– sobre el niño y, en particular, sobre el modo en que su mente procesaba –y en definitiva construía– su mundo.

Lo hizo en los inicios de los setenta cuando regresó a la Argentina luego del “Onganiato” pero, más tarde, lo continuó desde México, donde luego de pasar por Suiza como consecuencia del golpe de Estado de 1976, recalaría finalmente y para siempre. Tres años después junto a Ana Teberosvsky, Ferreiro sistematizaría muchas de sus ideas en Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, un libro que no tardaría en convertirse en un clásico de la formación docente. Entre otras consideraciones, allí sostuvo: “Un número muy importante (demasiado importante) de niños fracasan al ser introducidos a la alfabetización inicial. Pretendemos demostrar que el aprendizaje de la lectura, entendido como el cuestionamiento acerca de la naturaleza, función y valor de este objeto cultural que es la escritura, comienza mucho antes de lo que la escuela imagina, y procede por vías insospechadas. Que además de los métodos, de los manuales, de los recursos didácticos, existe un sujeto que trata de adquirir conocimiento, que se plantea problemas y trata de resolverlos siguiendo su propia metodología. (…) Un sujeto que la psicología de la lectoescritura ha olvidado, a fuerza de buscar aptitudes específicas, habilidades particulares, o una siempre mal definida madurez lograda”.
Pero la valentía de los postulados de Ferreiro no habría podido surtir sus efectos si no encontraba la misma contrapartida valiente entre los docentes, ya que no solo se los invitaba a revisar sus propias prácticas sino fundamentalmente porque sus ideas obturaban una tradición que sin negar sus enormes virtudes sino más bien potenciarlas, pretendió obturar una escuela cerrada por décadas sobre sí misma, para iluminar la importancia del afuera, es decir, de la sociedad.

De allí que sus ideas impactaran también en padres y madres, editores, especialistas en educación y profesionales de muy variado tipo. Acostumbrados ancestralmente el magisterio y las aulas a ser, respectivamente, protagonista y escenario –para bien pero también para mal– de ese momento muchas veces considerado mágico en el que un chico sale de la “oscuridad” para ingresar en la “luz” que proyecta el saber leer y escribir, no resultaba fácil aceptar enunciados tales como que “la escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de ella y no al revés”, o que leer no es “solo descifrar” o escribir “solo copiar”. Claro, afirmaciones de ese tipo –que algo más tarde se radicalizarían con otras que advertirían que no podrían generarse nuevos lectores si no tenemos maestros que lo sean–, solo podrían comprenderse a partir de otras tanto o más valientes: que el saber se encuentra distribuido inequitativamente en la sociedad y, desde ya, que aprender es un derecho.
¿Será entonces, por todo ello, que la muerte de Ferreiro golpea más duramente a muchos porque, en los días que corren y a cuarenta años de recuperada la democracia, sus postulados parecieran escapársenos?
Últimas Noticias
La medievalista “dragonóloga” que estudió la presencia animal en los códices apocalípticos

De secta al poder: la larga historia del cristianismo y la política
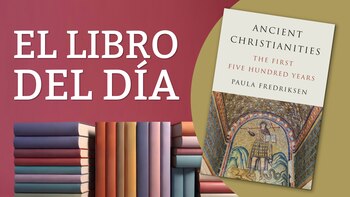
10 grandes películas de 2024 (más allá de las exitosas)

La belleza de la semana: el árbol de Navidad, la alegría de las fiestas

Polémicas por los Premios Goya: una omisión ‘política’ y otros raros olvidos



