
Me gustan mucho las memorias de infancia y las historias contadas desde el punto de vista de los chicos. Cuando son buenas, aclaro. Cuando no lo son, me repelen; me provocan rechazo porque siento que, más que un recurso o un procedimiento narrativo, lo que hay ahí es una especulación del autor y hasta una burla.
Pero cuando se trata de buenas narraciones, ahhhh, no sabés: me hundo en ellas de manera amorosa y a pura entrega. Tengo debilidad por esos relatos que llegan a partir de una mirada nueva y llena de preguntas porque recién está despertando a lo bueno y a lo malo de la vida.
Escribo esto y a mi memoria van llegando en cascada varios cuentos de Silvina Ocampo; Lo que Maisie sabía, de Henry James (novela que Borges definió como “una horrible historia de adulterio narrada a través de los ojos de una niña que no está capacitada para entenderla”); El principito, de Saint Exupéry, Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt, las Memorias por correspondencia, de Emma Reyes o El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Y podría seguir...
La cuestión es que en estos días, a mis favoritos de siempre se sumó un relato que en su momento se me había pasado por alto. Se llama Tres luces, la autora es la irlandesa Claire Keegan y hay una gran película reciente basada en esta historia.

Una forma del asombro
Voy a decir algo de manera asertiva: es imposible contemplar mayor belleza humana que la que puede concentrarse en la figura de una nena de nueve años. Hay algo en la mirada de las chicas de esa edad, una forma del asombro que indica que, aún sin haber perdido la inocencia, ya parecen entender los pliegues del mundo. No creo que pueda existir nada más emocionante, hermoso y fugaz.
Una de esas nenas candorosas y de ojos tristes actúa en la película que se llevó mi corazón. Se trata de The Quiet Girl, opera prima del irlandés Colm Bairéad, quien, a partir del breve y delicado relato escrito por Claire Keegan que te mencionaba recién, consigue hacer magia en la pantalla. La película, hablada en gaélico, compitió en los Oscars en el mismo rubro que Argentina, 1985. La ganadora fue la alemana Sin novedad en el frente (eso ya lo sabíamos). Pero lo que no todos sabíamos era lo buenísima y conmovedora que es The Quiet Girl.
Te puede interesar: Fui, vi y escribí: ¿Ser bueno es ser aburrido?
Muchas veces en la vida las personas sienten que, si hubieran podido, habrían elegido a otros padres en lugar de aquellos que les tocaron en suerte. A lo mejor te pasó, a lo mejor me pasó. A veces no entendemos cómo somos tan diferentes de nuestros padres y vemos en otras personas a los adultos que hubiéramos querido que nos criaran.
Año 1981, en la Irlanda rural. Cáit (Catherine Clinch) es una nena tranquila y callada que se esconde todo el tiempo; busca aislarse de un entorno tóxico: vive junto con su familia superpoblada en una casa a la que le falta todo y en la que el amor no asoma las narices. Nadie tiene tiempo para ella, para cuidarla, asearla, valorarla. Para mirarla.
La familia de Cáit es numerosa y viven apretados. Hay varias hermanas mayores algo hostiles o desentendidas, un hermanito más pequeño y otro cuya llegada al hogar es inminente: su madre está nuevamente embarazada y no parece feliz. Nadie, en realidad, parece feliz en esa casa opaca y decadente. Son muchas bocas para alimentar y el padre de familia no es alguien particularmente inclinado al trabajo.

Es verano y Cáit viaja en la parte de atrás del auto desvencijado. Maneja su padre, un hombre joven y sin modales, siempre bruto, siempre fastidioso. Están yendo a la casa de unos parientes de su mamá, una pareja algo mayor y sin hijos, quienes aceptaron cuidarla hasta el comienzo de clases, en plan de liberar un poco a la familia, comprimida por falta de dinero y por el próximo nacimiento. Cáit no conoce la rebeldía, de modo que se deja llevar.
Eibhlín (Carrie Crowley) y Seán —John, en la novela— Kinsella (Andrew Bennett) son granjeros que aman la vida que llevan, personas gentiles que tratan bien a la humanidad. En la casa de los Kinsella la gente habla, juega a las cartas y se divierte, hay solidaridad entre vecinos y hay una luz amorosa que falta en la casa de Cáit. Así y todo, se respira que son almas astilladas. “Si fueras mía, no te dejaría en casa de extraños”, le susurra la mujer a Cáit una noche, cuando entra a arroparla.
Te puede interesar: La película irlandesa que merecía ganar el Oscar y ahora puede verse en cines
Muy pronto, gracias al afecto, Cáit aprenderá que la vida no es solo gritos y violencia, por lo que su silencio característico comienza a desvanecerse. Recién llegada, la nena se hace preguntas que no termina de formular en voz alta.
”Esta bañera tiene más agua que cualquier otra en la que me haya bañado. Mamá nos baña con la menor cantidad de agua posible y, a veces, nos hace compartirla. Al cabo de un rato, me recuesto y miro a la mujer a través del vapor mientras ella me friega los pies. La mugre de debajo de las uñas me la saca con unas pincitas. Aprieta el envase de plástico del champú, me enjabona el pelo y me lo enjuaga. Después me hace poner de pie y me pasa el jabón de arriba abajo con un trapo. Sus manos son como las manos de mi madre, pero hay algo más en ellas, algo que nunca antes sentí y que no sé cómo llamar. Me siento sin palabras, pero esta es una casa nueva y necesito palabras nuevas”.
La voz amable de la señora Kinsella, un baño de espuma, tareas domésticas y rutinas de campo que se llevan a cabo sin furia ni frustración, mimos inesperados y una criatura que aprende a reír en el momento en que deja de haber amenazas sobre ella y, en cambio, hay adultos que se hacen cargo de su cuidado y la llevan de la mano: la película —como la novela de Keegan— engarza escenas y diálogos con delicadeza y virtuosismo. El proceso de maduración de Cáit está en marcha.

La relación con el señor Kinsella comienza con distancia y su manera de acercarse a la nena es tan tierna como triste: hay cosas que Cáit no sabe, pérdidas que ignora y que son de las que lastiman para siempre. Cuando quererla ya no le dé culpa, Kinsella le enseñará a correr para sentirse libre, a alimentar a los terneros, a pensar antes de hablar y a saber que muchas veces callar puede ser la mejor opción.
Un paseo nocturno los une frente al mar.
“Hay una gran luna que brilla sobre el patio, marcando el rumbo hasta el sendero y luego a lo largo del camino. Kinsella me lleva de la mano. Apenas me la agarra, me doy cuenta de que mi padre jamás me agarró de la mano y una parte de mí quiere que Kinsella me deje ir para no sentir eso”.
Cuando termine el verano, la nena ya no será la misma.

Una autora imperdible
No quiero adelantarte de más, solo me propongo insistirte para que la veas y para que leas la nouvelle, que tradujo Jorge Fondebrider para Eterna Cadencia hace algunos años. Esta vez vi primero la película y fui, desesperada, a buscar el libro. Ya había leído a Keegan, por lo que imaginé que tenía que ser excepcional. Lo es.
Tres luces (el título en inglés es Foster, que es un término para nombrar el acto de criar a un niño sin ser el padre o la madre) es excepcional por lo que cuenta pero, sobre todo, por cómo lo hace. La voz de la protagonista tiene el equilibrio perfecto entre la persona que aún depende de los adultos y la que ya comienza a acuñar su propia visión de las cosas.
El relato de Keegan se publicó originalmente en 2010 en la revista The New Yorker y recibió varios premios. Claire Keegan (Condado de Wicklow, Irlanda, 1968) es una de esas escritoras imperdibles, autora de los libros de cuentos Antártida y Recorre los campos azules y de la novela breve Cosas pequeñas como esas, en la que a través del personaje de Bill Furlong, un hombre simple, vendedor de madera y carbón y de una historia que parece menor, la autora aborda un episodio clave en la historia social de Irlanda: el tráfico de bebés en instituciones dirigidas por la Iglesia católica.

La voz de la infancia
Dije al comienzo que amo los relatos contados desde el punto de vista de los chicos y que me gustan las historias de infancias irlandesas. Y también al comienzo mencioné Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt (algún día voy a contarte la experiencia de entrevistarlo en su departamento frente al Museo de Ciencias Naturales de Nueva York). Tal vez leíste esas memorias o viste la película, dirigida por Alan Parker y protagonizada por Emily Watson y Robert Carlyle. No recuerdo otro libro que narre la miseria del modo en que lo hizo McCourt, cruzando los episodios más tremendos con humor negro y provocando en el lector enorme compasión.
“Mi padre y mi madre debieron haberse quedado en Nueva York, donde se conocieron, donde se casaron y donde nací yo. En vez de ello, volvieron a Irlanda cuando yo tenía cuatro años, mi hermano Malachy tres, los gemelos, Oliver y Eugene, apenas uno, y mi hermana Margaret ya estaba muerta y enterrada.
Cuando recuerdo mi infancia me pregunto cómo pude sobrevivir siquiera.Fue, naturalmente, una infancia desgraciada, se entiende: las infancias felices no merecen que les prestemos atención. La infancia desgraciada irlandesa es peor que la infancia desgraciada corriente, y la infancia desgraciada irlandesa católica es peor todavía”.
(Hay una novela de infancia irlandesa, no miserable, que leí durante los años 90, cuando me enamoré locamente de las novelas de Roddy Doyle. Doyle tiene una novela muy famosa, Paddy Clarke Ja Ja Ja, Premio Booker de 1993, que cuenta en primera persona la historia de un chico de diez años en la década del 60, que vive con su familia en un suburbio de Dublín y sufre viendo cómo se desmorona irremediablemente el matrimonio de sus padres).
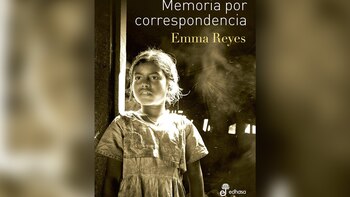
Otro libro que narra una infancia miserable sin solemnidad y con una gracia sin igual es Memoria por correspondencia, de la artista colombiana Emma Reyes (1919-2003). Cuando Reyes ya era un personaje del circuito cultural parisino, el escritor colombiano Germán Arciniegas la convenció para que contara por escrito su infancia, especie de versión latina de los niños de Dickens. Así nacieron las veintitrés cartas que Emma le escribió a su amigo entre 1969 y 1997, donde relata su iniciación a la vida en una lengua atropellada y sustantiva, sin juicios morales y con la frescura de la niña que tal vez nunca dejó de ser.
Emma creció sin papá, sin mamá, sin despegarse de su hermana mayor, Helena, y tras los pasos de la Sra. María, una joven fría y desconsiderada que hacía las veces de cuidadora, primero en un cuarto mugriento y sin baño de Bogotá, luego en diferentes pueblos de Colombia. Eso fue así hasta el día en que las dejó olvidadas en una estación de tren y las chicas terminaron recluidas en un convento, luego de esperar en vano a que la mujer volviera por ellas.
Emma Reyes pasó quince largos años entre monjas y niñas abandonadas lustrando bronces, repasando pisos y mármoles, remendando ropas viejas y bordando sábanas, manteles y las piezas del vestuario de los sacerdotes, que era lo que mejor le salía, aunque también la hacía sufrir: “Cuando me picaba los dedos con las agujas y me salía la sangre, sor Carmelita me decía que por el hueco se me iba a salir el alma”.

Y ya que estamos, te hablo también de uno de mis cuentos favoritos, “Felicidad clandestina”, de Clarice Lispector. Un cuento breve, redondo, perfecto, en el que aparece retratada esa edad de la inocencia de la que venimos hablando pero también la maldad que puede anidar en una niña.
Te puede interesar: Clarice Lispector y una literatura desmesurada, cerca del corazón salvaje
La protagonista y narradora está desesperada por leer y otra nena que no es ni se siente linda y parece muy resentida tiene montones de libros porque es la hija de un librero, aunque no le interesa la lectura. Tiene, sí, un gran talento: la crueldad.
”Contra mí ejerció su sadismo con serena ferocidad. Yo, en mi ansia por leer, ni siquiera me daba cuenta de las humillaciones a las que me sometía: continuaba implorándole que me prestara los libros que ella no leía”.
Podés leer este cuento maravilloso de Lispector acá.
El mundo desde abajo
En estos días estoy terminando La mujer sin razón, una novela de la argentina María Martoccia publicada por Beatriz Viterbo que narra una historia familiar desde la voz de Isabel, una nena de diez años. Todo indica que la historia transcurre en los años 60 y los personajes principales son sus padres, Miguel y Julia, dos hermanos mellizos y los abuelos paternos Catalina y Franco. Marcelina, la mucama y cocinera de la familia, también juega un rol relevante.
Miguel es médico pero no quiere ser cirujano como le demanda su madre; Julia se deprime seguido —lo que no le impide seducir a otros hombres— mientras su suegra demanda que la internen y hace comentarios insidiosos sobre los hermanos de su nuera, a los que acusa de anarquistas y asesinos, a lo que ella responde con otros comentarios maliciosos sobre las actividades comerciales del suegro.

Así contado, puede dejar la impresión de que se trata de una trama menor y seguramente lo es en cierto sentido. Lo que hace de esta novela algo diferente y muy disfrutable es el talento de Martoccia para entretejer los diálogos abundantes y para contarle a un lector adulto cómo se observan los vínculos y los recelos familiares desde la mirada de una niña.
”Al día siguiente, cuando el abuelo ya estaba en el cementerio y quizás reencarnado, continuamos despidiéndolo solo nosotros, la abuela y el tío Enrique, la tía Estela y los primos. La abuela seguía vestida de negro y sin pulseras, con los ojos chiquitos y rojos porque había llorado y no se los había pintado. Entramos en la sala del piano y la tía Estela puso la cartera delante de un jarrón chino para que no viéramos lo mal que estaba pegado. Hacía unas semanas, mi primo Franquito lo había tirado al piso y ese día la abuela Catalina gritó, se metió en la cama y tuvo fiebre; decía que el jarrón no solo era una pieza preciosa, sino que valía mucho y podía sacarnos de un apuro, aunque ahora así roto no valía nada”.
No hay forma de no sentirse involucrado en el relato de manera intimista, diría; es como si volviéramos a mirar el mundo desde abajo y, mientras ahí arriba los adultos discuten, se celan, se ignoran y se desprecian, nos preguntáramos si realmente vale la pena crecer.

.........................................................................
Recibí muchos mensajes a propósito del envío pasado. Se trata de un tema delicado y que genera pudor y contradicciones, de manera que es lógico preguntarse cosas sobre el asunto pero quería resaltar el profundo respeto que advertí en todos, algo que muchas veces —sobre todo cuando pienso que ya todo está perdido— me parece olvidado como conducta.
Mi mail sigue siendo: hpomeraniec@infobae.com. Espero que estés bien y, si vivís en Argentina, deseo de corazón que estés resistiendo esta temporada de angustia e incertidumbre de la mejor manera posible.
En lo personal, me está costando salirme del pesimismo pero sigo haciendo el esfuerzo de no dejarme arrastrar hacia la resignación. Siempre nos queda algo por hacer antes de darnos por vencidos.
Que tengas una buena semana.
*Para suscribirte a “Fui, vi y escribí” y a otros newsletters de Infobae, tenés que entrar acá.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
“El juego del calamar”: cómo la violencia en la sociedad surcoreana que inspiró la serie

Una antigua afición resurge con fuerza: la encuadernación artística y casera

De magnate y defensor del capitalismo a disidente encarcelado: la lucha de Jimmy Lai contra China

“Mamá se arrojó por la ventana de un cuarto piso once años antes de tenerme”: fragmento de ‘Las huérfanas’

Se fue pero dejó una obra enorme: cinco libros imperdibles de Jorge Lanata




