
Hola, ahí.
Usamos la palabra depresión con una ligereza que espanta. Miramos desde afuera a las personas que se hunden en la enfermedad y nos preguntamos con sorpresa por qué no hacen nada para revertir ese camino a la oscuridad total, sin entender la razón de ese derrotero y pensando que se trata de una cuestión de voluntad y de deseo: que aquel que quiere, puede salir de ahí.
No entendemos nada y hablamos sin saber; son justamente la voluntad y el deseo los que comienzan a morir cuando una persona entra en depresión severa. A nadie le gusta convertirse en un ser que provoca rechazo o asco; nadie busca perder trabajos, ser abandonado por su amor, dejar de disfrutar o convertirse en la piedra en el zapato familiar.
Cuando la oscuridad viene por vos, solo resta pedir ayuda. El problema es que muchas veces la caída es tan precipitada que no hay espacio para buscar o aceptar esa ayuda ya que, como señala el estadounidense Andrew Solomon (Nueva York, 1963) en El demonio de la depresión, un ensayo realmente iluminador, la depresión “eclipsa la capacidad de dar o recibir afecto”. Solomon no habla desde la ciencia sino desde su experiencia con la enfermedad y lo hace con la destreza que le da su capacidad expresiva como escritor y periodista todoterreno.
Te puede interesar: Fui vi y escribí: Abierto por duelo
No es aflicción, no es desdicha, es depresión. No hay una razón, no es un momento de pérdida o de duelo, aunque compartan la tristeza. Es la oscuridad interior que se vuelve parálisis y te derrumba en caída libre. Dejás de moverte; no hay forma de sacudirte de encima el ancla que te separa del resto del mundo. Ni siquiera les creés su afecto a aquellos que te quieren y te lo dicen; los expulsás porque estás seguro de que no valés nada, de que lo que hay para vos es pura lástima o repudio y que merecés ser humillado y quedarte solo.
La muerte es un imán.
El profesor escondido

Su voz se oye nítida, grave, hermosa. Los alumnos lo escuchan pero no lo ven: el profesor de lengua dicta clases en una universidad online y dice que la cámara de su computadora está rota y que es por eso que no pueden verlo. Miente.
Cada noche la pizza llega puntual y aunque el repartidor intenta un diálogo con el dueño de casa, Charlie siempre responde que está todo bien y espera unos minutos hasta que el joven se retire para, recién entonces, salir a buscar su alimento.
En The Whale (La Ballena), de Darren Aronofsky, Charlie (Brendan Fraser, nominado al Oscar por este papel) pesa casi 300 kilos y está hundido en un sillón del que apenas se levanta para lo indispensable. Está hundido y solo. El público va conociendo la historia de cómo Charlie llegó a convertirse en este hombre descomunal y desgraciado, que años atrás abandonó a su esposa y a su hija luego de enamorarse de un alumno, cuando era profesor en una escuela para adultos y creyó que encontraba la felicidad.
La historia transcurre entre cuatro paredes (la película está basada en una obra de teatro, de modo que nosotros, el público, estamos detrás la cuarta pared) y por la casa de Charlie pasan su amarga amiga Liz (Hong Chau, nominada al Oscar como actriz de reparto), que es enfermera y lo asiste cada día mientras le pide, alarmada, que se haga ver por un médico; Thomas (Ty Simpkins), un joven misionero de una iglesia cristiana que busca salvar el alma de Charlie cuando no puede lidiar con la propia; Ellie (Sadie Sink), la hija resentida y rebelde, discretamente perversa y su sufriente exesposa, Mary (Samantha Morton).
Desprendido del mundo exterior, avergonzado por su situación, paralizado física y simbólicamente, Charlie sin embargo aún cree en la humanidad y en los buenos gestos. Y lo dice todo el tiempo porque sigue siendo una persona amable, que quiere creer en la amabilidad de los otros.
Y es que la autodestrucción de Charlie y el resultado de su obesidad mórbida no llegó con la decepción por la especie sino por la pena infinita. La tristeza ahoga y la depresión, como dice Solomon en su libro, reduce el amor propio. Buscar ayuda es un imposible, recibirla también. La película muestra los diferentes vínculos que Charlie establece con las personas que tiene cerca y, sobre todo, los esfuerzos que hace para recuperar el amor de quien más le importa: su hija, que no le perdona no haber crecido junto a él.
El nombre del filme no es (o no solo es) una referencia desagradable a la figura principal sino que alude a Moby Dick, novela central de la literatura norteamericana y también a un texto sobre esta obra de Melville que, a la manera de una medicación, el protagonista pide que le lean en voz alta porque lo ayuda a respirar cada vez que siente que se termina su tiempo.
La crítica (y los espectadores, supongo) se dividió entre quienes detestan la película por gordofóbica y por exhibir la autodestrucción como una penitencia por la homosexualidad (hay un muy buen texto reciente de Maia Debowicz desde esta perspectiva) y, del otro lado, aquellos que se desarman ante el melodrama del hombre de ojos azul infinito devenido monstruo y que conserva la voz más hermosa del mundo, una voz que se mantiene calma salvo cuando la desesperación lo hace llorar y gritar: “¡Necesito saber que he hecho una cosa buena en mi vida!”.
Te puede interesar: Auge, caída y resurrección de Brendan Fraser: del abuso sexual a las lágrimas de emoción en Venecia
La actuación de Brendan Fraser no precisa que yo le sume elogios: es lo único en lo que todo el mundo se puso de acuerdo, es buenísima. Conmovedora, convincente, sensible. Pese al grotesco subrayado de su aspecto no pierde delicadeza; diría que, al contrario, es justamente esa delicadeza lo que se destaca, en contraste con la abyección que muestra su aspecto físico. Y ahí está acaso el mayor logro.
De cerca, todo cambia
Por mi parte, conozco por experiencia lo que hace la obesidad mórbida con las personas; viví lo que hizo con mi madre, muerta a los 64 años después de décadas de padecimiento. O lo que mi madre se hizo a sí misma, que a esta altura da igual.

Una película como The Whale no puede despertar mi indignación; es imposible que esta historia active en mí como primera reacción la furia por su supuesta gordofobia porque eso requeriría de mi parte una distancia que no puedo alcanzar aunque lo intente. Es inevitable que para mí Charlie sea, a su manera, la representación desorbitada de mi madre y de tantos otros que se aíslan, se atragantan con comida a escondidas y se niegan a recibir asistencia médica o a obedecer las indicaciones hasta que ya es demasiado tarde para revertir el infierno autoinfligido.
Y esta tragedia, lo que significa para las personas llegar a un punto de su depresión que los convierte en fenómenos ante los ojos de los demás, no cambiará ni siquiera cuando aceptemos finalmente a los otros tal cual son. Porque no estamos hablando del mandamiento estético de la era Instagram que determina la instalación de cuerpos perfectos sino de la pulsión de muerte que se dispara con la depresión y lleva a algunas personas a situaciones límite con sus cuerpos y su salud.
Con prótesis desmesuradas y esa mirada increíblemente angelical del mundo, el Charlie sudoroso y dramático de Brendan Fraser nos recuerda la cantidad de personas que cada día están encerradas en sus casas y en sus cuerpos, ausentes de sí mismos, dominados por una tristeza que poco a poco liquida su voluntad para todo. También para seguir vivos.
No son los kilos de más los que están en juego en casos como el de Charlie, el de mi mamá, o tal vez el de la tuya. Es su vida desgraciada lo que los destruye y nos destruye también a quienes los amamos.
....................................................................
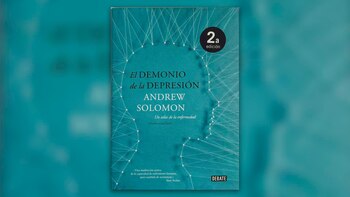
Durante mucho tiempo, diría que hasta su enfermedad final, creí que mi mamá no hacía esfuerzos suficientes para estar mejor; la responsabilizaba por su estado. ¿Cómo puede ser que con toda la belleza que hay en este mundo y la cantidad de cosas interesantes para ver, leer y escuchar que hay ella no consiga distraerse de su padecimiento crónico?, me preguntaba desde la mayor ignorancia.
Nunca voy a perdonarme lo que hice cerca del final de su vida, cuando la fui a buscar, después de varios días en los que no se levantaba de la cama y la llevé en un taxi a una guardia para que la atendieran. Nos mandaron al segundo piso. El ascensor se demoraba y mi ansiedad me llevaba puesta (andá a saber qué cosa supuestamente importante tenía que hacer ese día), de modo que le dije, indiferente a su padecimiento: vamos, viejita, son dos pisos, subamos por las escaleras. Y de alguna manera la arrastré, la hice subir esos dos pisos en lo que para ella seguramente fueron los minutos más largos de su vida.
Mi mamá estaba deprimida, sí, pero además, por el maltrato a su cuerpo, sus riñones habían dejado de funcionar. Murió cerca de dos años después, aunque había comenzado a morir muchos años antes.
”No es que morir nos duela tanto. Es vivir lo que nos duele más” (Emily Dickinson).
La vida y la muerte desde el sofá
¿Qué marcas deja en sus hijos un padre con depresión severa? En El regreso, la holandesa Esther Gerritsen —experta en retratar con delicadeza y precisión el universo de los vínculos familiares, como lo demostró en Hermano— cuenta la historia de Jenny y Max, hijos de Gerrit, un hombre que en cierto momento de su vida dejó de levantarse y hasta de vestirse; alguien a quien “cada movimiento le significaba un esfuerzo, hasta sonreír le provocaba dolor”, y de Johanna, la madre que se encargaba de la casa, de los chicos y también de ese padre paralizado; la que explicaba todo, la que podía con todo, la que no soportaba más…
El comienzo de la novela narra de manera tan sencilla como potente lo que es una depresión.
”Un caluroso día de verano hace veintiún años, el padre de Max, a sus sesenta y tres, se arrastró en calzoncillos hasta la heladera. Gerrit tuvo que superar los cinco metros que separaban el sofá en el living, en donde había estado acostado, de la cocina americana. No le gustaba moverse.
El cuerpo tiraba hacia abajo, era como si tuviera una voluntad propia, empeñada en ponerse en su contra.
Sintió la boca cada vez más seca, algo que lo irritó como si fuera un mal contra el que no existe remedio. Después se le ocurrió que podía ser que tuviera sed. Una simple necesidad que había ignorado hasta que se le hizo demasiado grande. Se dio vuelta boca abajo, se dejó caer del sofá y aterrizó de rodillas en el suelo. A gatas, sobre el piso de madera de pino, no oyó al hijo que bajó corriendo la escalera”.

La novela arranca con esta escena del pasado y luego viene hasta el presente, en donde el padre ya no está y la madre es una mujer mayor que está iniciando el irreversible proceso del Alzheimer. Todos, a su manera, fueron marcados por el infortunio de Gerrit, quien a su vez había sido víctima de maltrato en su infancia (“siempre estaba esperando los golpes y, cuando no llegaban, se los daba él mismo”, dirá su hermano Ed en un momento). No hay modo de que la depresión del otro no te alcance con sus esquirlas.
En esta historia, la memoria familiar tiene agujeros importantes y la única que puede completarlos está a punto de quedar imposibilitada de hacerlo. Max prefiere no saber nada; en cambio, Jenny, la hermana menor, quiere saberlo todo acerca de la muerte del padre. La novela familiar deviene, a su modo, novela policial.
Gerritsen (Nimega, 1972) tiene un talento especial para hacer muy buenas novelas con temas íntimos y domésticos. Hay en sus narraciones un muy buen dominio de los diálogos y sutileza en las caracterizaciones de los personajes, en los que el pasado sombrío sigue siendo presente y la oscuridad del ánimo se transmite a lo largo del tiempo y de las generaciones como un peso del que es difícil —cuando no imposible— liberarse.

Algo interesante en esta novela para los lectores latinoamericanos es poder leer qué pasa con estos temas (la depresión, la salud en general, los vínculos intrafamiliares) en los países centrales, diferentes a los nuestros. Es cuando leemos ficciones como esta cuando entendemos que ciertas cuestiones humanas trascienden las clases sociales y el tamaño de las economías. Y, sobre todo, que la depresión no es una frivolidad enquistada en las aguas del capitalismo crepuscular.
Dice Solomon en ese libro del que te vengo hablando, que si la depresión “a veces parece una dolencia privada y exclusiva de las clases medias del Occidente moderno es porque en esta comunidad estamos adquiriendo rápidamente una novedosa sofisticación que nos permite reconocerla, nombrarla, tratarla y aceptarla, y no porque tengamos derechos especiales para padecerla”.
No podemos pedirlo todo: es imposible eliminar el sufrimiento y la desdicha y controlar la depresión tampoco es garantía de felicidad. Sin embargo, lejos de ocultarla o avergonzarnos, necesitamos entender de qué se trata porque ese saber puede aliviar el padecimiento de quienes sucumben a esta enfermedad y también de quienes, estando cerca, sufren por sentirse impotentes ante el dolor de los seres amados.
El regreso, al igual que Hermano, fue publicada por la editorial Caballo negro.
.......................................................................
Llegamos al final de este nuevo Fui, vi y escribí.
Quería contarte que sigo recibiendo mensajes por mail y también en mis redes sociales: muchas personas me escribieron para decirme que, como yo, también estaban necesitando reírse, otras agradecieron las recomendaciones y hubo también correos desde Argentina y desde otros países con opiniones o diferentes formas de la inquietud luego del envío sobre Putin y la guerra en Ucrania.
Como ya te dije en otra oportunidad, valoro mucho este ida y vuelta, por eso vuelvo a recordarte mi correo: es hpomeraniec@infobae.com. Respondo siempre, a veces con un poco de demora.
Hasta la próxima.
*Para suscribirte a “Fui, vi y escribí” y a otros newsletters de Infobae, tenés que entrar acá.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
El orden real de los libros de Bridgerton: qué cambió la serie y por qué importa en la historia
La adaptación televisiva modificó la secuencia de los protagonistas, generando nuevas expectativas entre quienes buscan conocer la evolución completa de la familia en ambas versiones

Rousseau y la frase sobre la libertad que marcó la política moderna
La famosa expresión transformó la mirada sobre el vínculo entre individuo y sociedad. La cita que aún genera controversia atraviesa siglos de historia y debate

Fernanda Laguna: “El arte es como una de esas máquinas del pasado que no se sabe para qué sirven”
La artista, escritora y gestora dialogó con Infobae Cultura sobre ‘Mi corazón es un imán’, una muestra con 200 obras que recorre tres décadas de su arte en el Malba

Los libros que eligió Daniel Divinsky, el editor de Mafalda: promesa cumplida
Lector de gusto fino y amante del humor, tuvo una columna donde comentaba sólo lo que le gustaba. Ahora Infobae Ediciones reúne esos textos en un ebook que es una guía para amantes de la literatura

Los actores escandinavos se hacen notar en los Oscar y la industria del cine global
Con ‘Valor sentimental’ en el centro de la escena, el sobrio estilo de interpretación de daneses, noruegos y suecos resuena entre los espectadores de cine de todo el mundo





