
Cuando llegamos a esta fiesta, la tarde acababa de despedirse.
Atrás habíamos dejado al cielo de Lima apagándose, con esa costra de nubes envolviendo al sol. Recuerdo que cuando bajé del auto alcé la mirada y vi que arriba ya flotaba Júpiter. Una gota de luz sobre un lienzo color índigo. Se lo señalé a Karen como parte de nuestros ritos de pareja: ver juntos la primera estrella en el cielo es nuestro amuleto contra la mala suerte, aunque sepamos de sobra que Júpiter no tiene esa categoría. Karen me sonrió mientras se arropaba con el abrigo. Luego maldijo a sus tacos y empezó a caminar junto a mí sobre aquel césped tan bien cuidado, aunque desnivelado. A cada paso que dábamos nos adentrábamos más en este estruendo musical y recuerdo haberme preguntado si los grillos de los jardines se animarían a cantar con esta competencia en el aire.
De pronto, nos interceptó un hombre vestido de traje y corbata.
—¿Me da su llave, por favor?
—¿No lo puedo dejar ahí? —reclamé.
—No, señor, esa zona es solo para el desembarco.
Me hizo gracia ese término que solo asocio con invasiones militares; una consecuencia, sin duda, de una niñez plagada de películas de guerra.
Le di la llave y continué caminando con mi novia.
Conforme nos aproximamos al lugar de la fiesta volví a tener la impresión que me producen estos enormes toldos ensamblados en mitad de los prados: parecen cajas de luz, y la gente que se divierte adentro, muñequitos accionados por la voluntad de los novios.
Desde ese instante ya han pasado… ¿cuatro, cinco horas?
A estas alturas, hace rato que he sido uno de esos muñecos. Me he sentado con mi novia en el lugar que nos han asignado y me he presentado con la mayor educación posible ante mis compañeros de esa mesa circular. He aplaudido de pie la llegada de los novios y los he visto dar su primer baile como recién casados ante la mirada de su dios. Me he mostrado especialmente sonriente con el mesero que nos ha venido a atender para que nos tenga en cierta simpatía. También he hecho mi fila con obediencia en las distintas mesas del bufet para elegir todo aquello que me gusta y que Karen no se serviría, para después complementarlo con lo que haya sido su elección. Y he bailado. Por supuesto que he bailado. A mi edad, las discotecas ya resultan ofensivas y los matrimonios de nuestros amigos y de sus hijos son esos raros espacios en los que Karen y yo tenemos la licencia social para descoyuntarnos bailando alcoholizados.
Porque sí: estoy algo borracho.
Pero no tanto como para no darme cuenta de que hoy el alcohol me ha puesto observador y reflexivo de manera algo maníaca. Por ejemplo, ahora que camino a la barra después de haber bailado la Macarena, vuelvo a observar los detalles de este enorme toldo por dentro y me admiro del cuidado que le han puesto sus decoradores. Las telas cremosas, tensadas con fuerza, aportan la ilusión de ser paredes. De la mitad del techo altísimo desciende una enorme araña de cristal, digna de un palacio, y a su alrededor penden centenares de hilos de nylon, invisibles a simple vista, esparciendo una garúa de luces diminutas. También veo enormes ramas secas, cual cornamentas de ciervos míticos, que se entraman en las paredes y forman diseños peculiares. En las mesas blancas, los whiskies y cócteles hacen una ronda alrededor de primorosos jarrones con flores. Y en el recuadro entablado sobre la hierba, donde he bailado con Karen hasta hace un momento, los mejores linos, tafetanes, algodones y gabardinas absorben los sudores perfumados de los invitados. Estar aquí y abstraerse un poquito es aplaudir hasta qué punto los ricos de Lima pueden crearse estas burbujas de felicidad. Son actos de ilusionismo que te transportan a un mundo paralelo, como un Titanic que flota en mitad del desastre. Pero ya me puse trágico. Y conchudo, encima. ¿Quién soy yo para criticar a esta burguesía a la que finalmente he accedido? Si mis hijas se casaran, ¿no alquilaría tal vez esta casa de campo en Cieneguilla y armaríamos algo parecido? Quizá sí, pero con más onda. Chicharrones en vez de pavo, velas en lugar de tecnología LED. Y muchos metros cuadrados menos, por supuesto.
Tampoco invitaríamos a tanto ministro y político. A este imbécil, que acabo de saludar al paso, solo lo invitaría a escondidas de Karen porque es el ministro de Transporte y sé que ella necesita hasta el último apoyo para que el metro de Lima se construya dentro de sus plazos. A ese cagón embustero que se pavonea en esa mesa y que fue presidente del Congreso sí lo dejaría entrar, pero como molde de piñata, para que los invitados lo agarren a palos. Aquel periodista de allá, en cambio, sí me cae bien. Sé que muchos le tienen tirria porque es gay y también un provocador. Qué carajos.
A mí lo que me importa es que sea inteligente, porque escuchar a gente inteligente, aunque sea con una pantalla de por medio, ayuda a equilibrar la tempestad de estupideces con que nos topamos a diario.
Carajo, que hay gente en la barra.
Seguir leyendo
Últimas Noticias
La medievalista “dragonóloga” que estudió la presencia animal en los códices apocalípticos

De secta al poder: la larga historia del cristianismo y la política
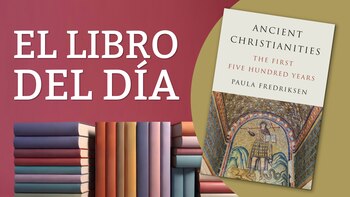
10 grandes películas de 2024 (más allá de las exitosas)

La belleza de la semana: el árbol de Navidad, la alegría de las fiestas

Polémicas por los Premios Goya: una omisión ‘política’ y otros raros olvidos




