Desde que los representantes de la llamada Escuela “crítica” o Escuela de Frankfurt advirtieron sobre el modo en el que la lógica del capitalismo industrializado y masificado estaba impregnando las expresiones de la cultura y fraguaron -en ese momento con una inocultable impronta crítica- el concepto de “industria cultural”, cada vez más las manifestaciones artísticas -el cine de modo emblemático, pero también las artes visuales, los museos y los libros- se vieron inundadas por esa lógica del mercado masificado. “La civilización actual concede a todo un aire de semejanza” –afirmaron en 1944 Max Horkheimer y Theodor Adorno. Y avanzaron: “Film, radio y semanarios constituyen un sistema. Cada sector está armonizado en sí y todos entre ellos. Las manifestaciones estéticas, incluso la de los opositores políticos, celebran del mismo modo el elogio del ritmo del acero” (Dialéctica del Iluminismo).
Así y desde hace un buen tiempo, los lanzamientos de productos culturales –mucho más aquellos que viene soportados por grandes grupos empresariales– son precedidos por intensísimas campañas de difusión que suelen ser (mucho más desde el auge de las redes sociales) cuidadosamente diseñadas por profesionales del marketing. La “civilización del espectáculo”, de la que hablara Vargas Llosa ya más cerca en el tiempo, no hace sino reforzar esta idea. Y hasta incluso dejar instalado el interrogante en torno a cuál habría sido la recepción real de algunos de los artefactos culturales consumidos masivamente, si no hubieran estado mediados por esas fenomenales operaciones mediáticas que en un franco proceso de estandarización terminan igualando las cualidades de los diferentes productos de las industrias culturales. O peor aún: asignando a los bienes productos de la subjetividad creativa de los artistas, los mismos estándares que los de cualquier otro objeto producido, difundido y finalmente consumido.
Sin embargo, muchos de estos planteos –portadores a veces de análisis tan cerrados como las profecías autocumplidas o los determinismos–, al reforzar la supuesta omnipotencia de sus lógicas de imposición, impiden imaginar las múltiples y muchas veces insospechadas posibilidades y efectos a la hora de su recepción.

Una gran oportunidad
En las últimas semanas, en la Argentina hemos visto de qué modo (salvando desde ya las enormes diferencias que median con “la” industria de las industrias culturales que es la del cine hollywoodense) el estreno de la película Argentina, 1985 –que recrea el Juicio a las tres primeras juntas de la última dictadura militar– podría resonarnos a aquellas prácticas que los críticos de la Teoría crítica formularon de modo tan inclemente. Desde los tráileres a las entrevistas a sus productores y actores, pasando por el “show-off” que implican las grandes muestras consagratorias internacionales de cine o el exhibicionismo del elenco estable de la farándula el día de su estreno, en buena medida resulta imposible no reconocer en estas prácticas bastante de lo que se le crítica a las industrias culturales, hoy un término más benévolo o al menos más neutro de cuando fue postulado a mediados del siglo pasado.
Pero si de lo que se trata es de escapar de la cerrazón que razonamientos de este tipo pueden conllevar, esta película podría tener al menos dos aspectos que podrían obturar esa lógica, mucho más si el film lograra sacudir en algo el anestesiado, asfixiante, y por momentos inconducente, debate político nacional.
Una de ellas, de carácter más general, tiene que ver con el innegable contexto en el que el film hace su irrupción entre nosotros. La sensación impuesta en las últimas semanas de un retorno a las prácticas violentas de la política (que tiene en el magnicidio frustrado a la vicepresidente su expresión más estentórea) y, cómo sucedáneo casi naif de esa terrible posibilidad, la supuesta expansión de los llamados “discursos del odio”, el film tal vez debiera actuar como una advertencia acerca, no solo, de lo que significó en los años setenta envolver a la sociedad toda en los pliegues de la violencia, sino algo aún más importante: lo aleccionador que debería implicar revisitar la capacidad que tuvo la democracia recientemente restaurada –y con ella el conjunto de la sociedad–, para sacar a la luz sus miserias, sus silencios cómplices y sus indiferencias; hacerse cargo de ellas y, fundamentalmente, imponer a quienes llevaron adelante atrocidades y delitos, los castigos ejemplificadores que son la esencia indispensable ejercicio de justicia.

Pero sería igual de saludable que la recepción de la película nos advierta también acerca de la gravedad de lo que ha implicado en las últimas décadas la operación político-discursiva que tuvo mucho de impostura, y que implicó la construcción y difusión de un relato sectario en torno a quienes fueron las víctimas pero también los responsables de hacer justicia sobre los atroces crímenes cometidos por la última dictadura. En esa estrategia de sectarización (como todo acto sectario, reaccionario en sí mismo y expresión de la creencia de algunos sectores políticos de una condición de “vanguardia iluminada”, de un supuesto “exclusivismo victimizador” o de un pretendido “heroísmo justiciero” del que serían propietarios), lo que en todo caso se espera es que esta película resocialice la capacidad que nuestra sociedad tuvo de actuar sobre sí misma.
Sería ese un modo de devolver al colectivo social la verdadera dimensión de aquello de lo que fue capaz en un momento clave de nuestra historia en el que la democracia caminaba con anhelo y esperanza, claro, pero inestable y asediada todavía. Fundamentalmente porque en aquel escenario y en aquel momento dijeron presente, desde luego, los valientes que –contra quienes querían amnistiar– se animaron a enjuiciar. Pero también todos y cada uno de los que se animaron a hablar, a denunciar, a escuchar y, por qué no, también, a conocer lo que no conocieron, a ver lo que no quisieron ver y a aceptar la indiferencia con la que tantas veces dejaron hacer. Siempre con la intención firme y decidida de “descender a los infiernos” para revisar el pasado, sí, pero sin ánimo de venganza y con la intención decidida de refundar una democracia que durara más de cien años.
Ojalá Argentina, 1985, reconstruyendo y recreando tal vez el capital más significativo de estos casi cuarenta años de vida democrática, nos devuelva esa idea consustancial a los derechos humanos: de que no deben ser un relato de pocos y para algunos, sino una realidad plena, de y para todos.
————
* Sociólogo (UBA), especializado en temas culturales. Doctorando en Ciencias Humanas (UNSAM).
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
Eduardo Halfon: “Como judío, si hoy te ponen el micrófono, digas lo que digas vas a ofender a alguien”

“El resto es memoria”: cómo imaginar las vidas anónimas que murieron en el Holocausto y la historia no pudo reconstruir
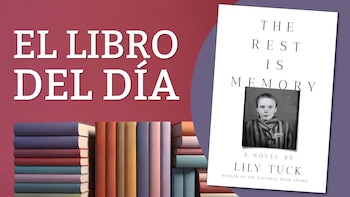
“Casa de agua”: memoria, fantasía y “la primera vez que escribí en primera persona”

“Nosferatu” vuelve de entre los muertos: si le dieras una cámara a Mary Shelley o a Edgar Allan Poe harían algo así

Adiós a William Labov, el lingüista que luchó contra los prejuicios y engaños del habla



