
—Abrazo de oso —dijo Analía tirándose encima de Lichi y se dieron un beso corto. Enseguida ella se desprendió, fue hacia la mesa sobre la que había desparramado todas la revistas y abrió una.
Lichi la siguió pero en lugar de sentarse junto a ella fue hacia la mesada donde había dos tomates, un atado de rúcula y una tabla de madera con un largo pedazo de tapa de asado:
—No dan ganas de salir —dijo y tomó la cuchilla.
—El frío que hace.
—Lo bueno es que se puede mirar el asado desde adentro —comentó, cortando la tira en cuatro—. Por la ventana.
—Termino esta revista y hago la ensalada —Analía pasaba las hojas, se detenía cada tanto, leía un poco y seguía: Maxi me regaló una Ferrari para el día de los enamorados, anunciaba la tapa junto a una chica apoyada sobre un auto rojo.
Lichi abrió el vino y sirvió dos copas hasta la mitad.
—Me encantan estas cosas. Es como enjuagarte la cabeza pero por adentro.
Brindaron. Lichi tomó una de las revistas. Hojeó un poco. Después se levantó y fue hasta la alacena. Encendió la radio: FM de la Costa, decía una voz de mujer que se extinguió sobre un tema de Creedence.
Subió el volumen y le echó un generoso puñado de sal gruesa a la tapa de asado.
Analía dejó la revista sobre la mesa. Ahora tomaba vino mirando uno por uno los amplios ventanales de la sala hexagonal, el bosque entre los médanos, el largo masetero angosto que bordeaba los ventanales, del lado de adentro, cargado de plantas de interior; parecía que el bosque se prolongaba dentro de la casa.
—En la costa hace frío hasta en verano —dijo y volvió a su revista.
—Vamos a tener que prender el hogar a leña.
—Qué problema, ¿no?
—¿Sabés por qué nos dijo que no lo usáramos? Porque se debe creer que no sabemos hacer fuego y tiene miedo de que le quememos la cabaña.
—No sabe con quién se metió.
—Ahí vengo —dijo Lichi, se puso una campera y salió.
Frente a él, la parrilla y una mesa redonda de plástico blanco. Limpió la superficie de la mesa quitando ramas y hojas secas. Se sentó y miró hacia adentro a través del ventanal —Analía acababa de levantarse de la mesa, ahora apagaba la radio y se tiraba en el sofá; con el control remoto apuntaba a la televisión—; miró hacia el bosque: las sombras puntiagudas de los pinos; más allá, la tranquera y el sendero que daba a la otra cabaña desde donde le llegaba un murmullo de voces y rasgueos de guitarra.
Analía alzó la vista y miró hacia afuera —Lichi limpiaba la parrilla—, apagó la televisión y fue hasta la alacena. Encendió la radio que antes había apagado: la formación de un centro de baja presión sobre el sur de la provincia de Buenos Aires. Limpió las verduras y las metió dentro del bol sin cortarlas. Se puso la campera. Tomó el aceite de oliva, una cuchilla, y salió:
—Alerta meteorológico, amor —le dijo a Lichi sentándose a la mesa redonda frente a la parrilla.
—No hace tanto frío.
—Mirá la noche, está llena de estrellas —dijo Analía, los ojos bien abiertos clavados en el cielo.
Pero Lichi no llegó a escucharla, concentrado como estaba en rascar con la palita de hierro un pegote de cenizas y carbón apelmazado.
Sosteniéndolo sobre el bol, Analía cortaba el tomate y el jugo le chorreaba por las manos mientras los trozos iban cayendo dentro. Cuando terminó, tomó el atado de rúcula y lo empezó a despedazar con las manos:
—Ya vengo —dijo, alejándose hacia el sendero.
—¿Dónde vas?
—A buscar leña —respondió, ya metida entre los árboles. Sacó su celular y lo usó de linterna. Fue siguiendo el sendero que terminaba abruptamente frente a un árbol con el tronco pintado con un círculo rojo. Analía se detuvo: no era por ahí; recordaba haber visto el montículo de leña a mitad de camino entre el bosque y la cabaña de los vecinos. Volvió sobre sus pasos hasta la encrucijada y dobló a la izquierda.
De pie, al costado de la parrilla ya limpia, Lichi tomaba vino y miraba la vía láctea cargada de salpicones blancos. Una estrella fugaz atravesó la parte más oscura. Analía apareció arrastrando una rama enorme de la que brotaban infinidad de ramas chicas.
—Te trajiste medio árbol.
—Para el asado y el hogar a leña —respondió ella.
—Vi una estrella fugaz.
—Me voy a bañar.
—Yo prendo el fuego.
Analía dejó la rama al costado de la parrilla y fue hacia adentro. Atravesó el living y entró a la habitación. Sentada en la cama deshecha, miraba por el ventanal que daba hacia la parte más densa del bosque: todo negro, igual que adentro de la pieza. Tapándose la cara con las manos se dobló sobre su vientre. Replegada, metida para adentro, no escuchó los golpes en la puerta y por eso se asustó cuando Lichi le acarició el hombro. Desarmó la postura de golpe y se sacudió, gritándole, esa forma de andar siempre rondando como un gato, por qué no la dejaba tranquila, por algo se había venido a la pieza:
—¡No te das cuenta de que quiero estar sola! —dijo y se tapó la cara con la almohada.
Lichi aguantó el grito en silencio. Sentado en el borde de la cama, miraba el ventanal. Un parpadeo de luz venía desde el fuego que acababa de encender, las sombras se proyectaban sobre los troncos; aguantó la pregunta hasta que no pudo más:
—¿Ya te lo hiciste?
—¡No! —gritó Analía— ¡Todavía no! —y las palabras le llegaron a Lichi en sordina, desde la profundidad de la almohada.
Lichi se levantó y salió dando un portazo. En su camino a través del living tomó la radio, la botella de vino y la tabla de madera con la tapa de asado. Como tenía las manos ocupadas maniobró con el codo para abrir la puerta. Estaba a punto de desistir del intento cuando con una torsión extraña del antebrazo consiguió hacer girar el picaporte. Cerró la puerta con el pie y dejó todo sobre la mesa. El fuego ardía a pleno.
Conectó la radio y subió el volumen al máximo. Sonaba un tema de Zeppelin, una balada que siempre le había gustado. No era de las canciones más conocidas y le llamó la atención que la pasaran por la radio. Se agachó, presionó el tronco con la pierna y desgarró una rama chica. La ubicó a un costado y repitió la acción varias veces. Reacomodó el fuego. Se sentó frente a la parrilla, los pies apoyados sobre la mesa, las ramas que acababa de cortar al alcance de la mano. Tomó un trago de vino y lanzó una rama al fuego. Hubo chispas; y enseguida la rama empezó a encenderse en una punta. Casi al mismo tiempo escuchó el siseo del gas en el termotanque, la llama azulada, Analía acababa de abrir el agua caliente de la ducha: desnuda, las manos bajo los muslos, sentada en el inodoro, miraba fijamente su imagen en el espejo. El vapor enseguida empañó el vidrio y entonces no pudo ver más que una mancha rosa donde antes estaba su cara. Pero ella seguía con la vista fija en el mismo lugar. El baño se convirtió en una nube densa, las gotas condensadas y el sudor la empapaban. Apagó el agua caliente. Limpió el espejo con el antebrazo y volvió a mirarse la cara.
Entre el fuego y el humo y la música, maniobrando con la palita, acomodando la carne, Lichi cantaba algo que no tenía nada que ver con la canción que pasaban por la radio. Ensimismado, ubicaba el pedazo de carne más grande en la parte con más fuego. Alzó la vista, parpadeando, le lloraban los ojos por el humo; las lágrimas le deformaban el cielo: en vez de estrellas, una buena parte ahora cubierta de nubes que se movían con rapidez. Apretó los párpados y escurrió toda aquella humedad que le enturbiaba la vista.
Entonces descubrió a Analía, sentada en el piso, la espalda contra la puerta.
Tenía la cara replegada contra las rodillas donde apoyaba los brazos cruzados. Lichi no la había sentido aparecer; no había oído ni la puerta ni sus pasos:
—Ahora, quién anda rondando a quién —dijo y siguió con lo suyo. Cortó una punta de la tira de asado sobre la parrilla y se llevó el trozo a la boca. Mezcló el bocado con un poco de vino. Analía se puso de pie. Avanzó hacia la mesa. El pelo largo, mojado, vuelto hacia adelante, le tapaba media cara. La campera abierta le llegaba hasta el nacimiento de los glúteos. Se corrió un mechón de pelo y miró para el lado de Lichi, acomodándose la campera para que la cubriera mejor:
—Estoy —dijo.
Lichi se dio vuelta y se le quedó mirando. Lo sorprendió aquel gesto tieso que no tenía nada que ver con el gesto que esperaba.
—Estoy —repitió ella, y él la seguía mirando, extrañado por la actitud que acompañaba la noticia. Entonces ella soltó un llanto que cortó enseguida, y se abrazaron, va a salir bien, no te das cuenta, vas a ver, entonces por qué no estoy contenta, todo bien, por qué estoy triste; los dos tirados en el suelo, abrazados sobre el pasto. Ella se apartó de golpe y entró a la casa. Apareció enseguida, ajustándose el jean. Sin detenerse salió corriendo por el sendero que cruzaba el bosque.
Se paró para seguirla. En el pecho le crecía una puntada, aturdido, su alegría por la noticia había rebotado contra aquel gesto. Ahora le subía por la garganta transformada en algo amargo mientras ella atravesaba el bosque, guiándose por los marcas rojas en los árboles, le entraba el frío por debajo de la campera, se daba cuenta y no le importaba. No había camino, sólo los árboles de tronco rojo que la orientaban en ese laberinto hacia el mar, que ya empezaba a escucharse, cuando el bosque se abrió en un claro, en un círculo que era una cueva de cielo raso nublado y paredes de médanos altos.
Se tiró sobre la arena. Le parecía que la miraban desde todos los rincones. Se le venían encima: su familia, Lichi, sus amigos, todos con reclamos. De cara al cielo, se quedó dura, aterrada por unos ruidos que acababa de escuchar. Enseguida se tranquilizó, seguro que era Lichi. Pero los ruidos se repitieron y pensó en animales dañinos; replegó las piernas contra el vientre, los ojos bien cerrados, su brazo estirado sobre la arena, tieso por el frío, le parecía un apéndice extraño que le hubieran agregado. Cuando Lichi apareció frente a ella, se puso de pie de un salto. Se abrazaron. Tardaron en desandar el camino.
Llegando a la casa oyeron voces, una guitarra, después olor a humo y un locutor anunciando una canción a todo lo que da. Sobre la mesa redonda, dentro del bol, la ensalada, intacta; la botella de vino, vacía; el parlante de la radio saturaba por el volumen.
Analía acercó las manos para calentarse al fuego pero las brasas ya se habían consumido. Sobre la parrilla, los trozos de carne quemados, secos, parecían piedras negras. Se quedaron quietos mirando las cenizas hasta que Lichi apagó la radio.
Analía fue directo a darse una ducha caliente, con agua casi hirviendo, una ducha larguísima. Después se metió en la cama. Ovillada, estuvo un buen rato pestañeando en la oscuridad, hasta que dijo:
—Te quiero —lo dijo bajito, sin moverse, atenta a la respiración acompasada de Lichi. Él le acercó su mano abierta, buscándole la cara. Afuera empezaba a llover. Aunque por la oscuridad no podían saberlo, se miraban a los ojos.
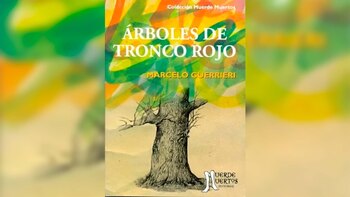
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
“Juegos que no requieren wi-fi”: la poesía de León Gieco, ahora en un novedoso mazo de cartas

“El Proyecto Tolerancia” reúne obra gráfica de más de 130 artistas en el Decorativo

La medievalista “dragonóloga” que estudió la presencia animal en los códices apocalípticos

De secta al poder: la larga historia del cristianismo y la política
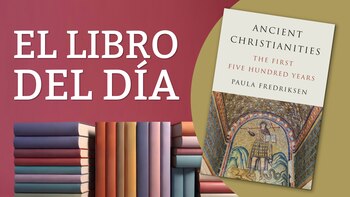
10 grandes películas de 2024 (más allá de las exitosas)




