
Al primero no lo enterramos muy profundo. A los pocos días volvimos y estaba con medio cuerpo afuera; lleno de hormigas que le caminaban por las plumas, todo hinchado. Lo olimos y nos dieron ganas de vomitar. La pala estaba ahí, en la casa abandonada. Ahora los pozos los hago yo. Castro no tiene fuerza.
En el lugar donde mueren los pájaros hay más árboles que en el resto del bosque, las ramas se enredan y casi no se ve el cielo. La casa abandonada está igual que el verano pasado, solo que antes había unas montañas de arena y ladrillos que ya no están.
Papá viene los fines de semana porque tiene que trabajar. Dice que los adultos no pueden tomarse dos meses de vacaciones, que tenemos suerte porque mamá está con la licencia de maternidad, que si no hubiese sido por la beba no habríamos podido instalarnos en la costa todo el verano.
Pero no es nuestra culpa que acá sea todo tan aburrido. Hace como una semana que llueve, y si sale el sol a la playa no podemos ir porque a la beba le hace mal. Tampoco podemos ir al centro porque llora todo el tiempo, y mamá se pone nerviosa cuando la gente mira.
Tenemos prohibido cruzar, aunque nunca pasan autos. Las calles son de tierra y están siempre embarradas. Además acá no hay nadie, para el lado de la principal hay más casas pero papá dice que le gusta el silencio. Solo nos podemos escapar cuando mamá duerme la siesta. El lugar donde mueren los pájaros está a dos cuadras, bajando una lomada.
La beba se llama Jazmín y nació hace menos de dos meses. El nombre se me ocurrió a mí, pero cuando mamá y papá decidieron ponérselo me dio bronca. Me lo quería guardar. Solo sabe hacer seis cosas, con Castro las contamos: tomar la teta, vomitar, hacer pis y caca, dormir, apretar la mano si le ponés un dedo, y llorar a los gritos. Nos despierta casi todas las noches. Ni siquiera puede abrir los ojos del todo, los tiene como pegados.
Yo soy la hermana mayor y Castro es la del medio. En realidad se llama Martina, pero papá le puso ese apodo. A él le causa mucha gracia, a mí no porque no lo entiendo, y a Castro le da lo mismo cualquier cosa. Le llevo casi tres años, ella tiene seis. A veces quiere decirme qué hacer y tengo que explicarle que la jefa soy yo. Si no me hace caso le tiro del pelo. Pero ella me la devuelve, cada vez tiene más fuerza.
Las dos estamos de acuerdo en que una hermana más, y encima mujer, sobraba.
Veraneamos acá desde siempre, salvo el año en que fuimos a Perú. Yo era muy chica y no me acuerdo, Castro y la beba no existían. Papá siempre cuenta que recorrieron la cordillera de punta a punta conmigo en una mochila. Entonces no entiendo por qué nos tenemos que quedar todo el día encerradas, por qué no podemos llevar a la beba ni acá a tres cuadras, a la playa.
Pero no, no podemos, repite mamá con cara de cansada, y nos sienta a mí y a Castro en el comedor a ver la misma película por décima vez, con el volumen bajo, en un televisor que no es ni la mitad de grande del que tenemos en casa. Castro se pone a caminar como un robot y hago fuerza para no reírme porque estoy enojada.

Papá dice que es una suerte que la gente no haya descubierto este lugar, que el día que alguna inmobiliaria se avive todo el bosque que tenemos alrededor se va a llenar de casas y negocios. Un country, dice, acá van a hacer como un country.
Jose, mi mejor amiga, tiene casa en un country. Al perro le ponen un collar que le da una patada si sale del jardín, como el lavarropas de casa si lo tocás descalzo. Pero papá dice que no va a ser así, que va a ser más lindo y los perros van a poder ir donde quieran. Se la pasa hablando de que tenemos que comprar un terreno y nos pregunta a mí y a Castro si le vamos a prestar nuestros ahorros. Delirante, le dice mamá mientras sirve los fideos, si ni siquiera terminamos de pagar el auto. Todos los días comemos fideos.
Ojalá hubiese negocios. Aunque sea una cancha de golf, para ir a buscar pelotitas entre los árboles. A mí y a Castro nos encanta el bosque, pero no hay nada para hacer. Salvo en el lugar donde mueren los pájaros.
Mamá estuvo cocinando porque hoy llega papá. Está acostada en el sillón con ese aparato horrible que le saca leche. Pongo la mesa. La beba está durmiendo, hoy lloró casi todo el día y por fin se cansó. Castro le mira los pies.
Esperamos, muertas de hambre, y llama papá. Atiendo yo. Me pide que le pase con mamá pero le contesto que está acostada, que la beba no la deja dormir. Mamá bosteza, asiente y sonríe con los ojos cerrados. Papá dice que hay un embotellamiento terrible, que todos los boludos salen a la ruta a la misma hora, que no sabe a qué hora llega, que no lo esperemos a comer. Le repito todo a mamá y Castro grita: boludos, qué boludos. Mamá le dice que se calle y yo le pregunto a papá si mañana nos va a llevar a la playa. Me jura que sí.
Después de cenar, mamá me pide que la ayude a darle la mamadera a la beba. Pero no me deja hacer nada, solo sentarme con ella y mirar. Jazmín tiene los cachetes colorados y me hace acordar a una muñeca que me regalaron cuando era chica. Fue mi favorita hasta que Castro le sacó los ojos con una tijera.

Castro se ocupa de agarrar los pájaros porque no le dan asco. Los levanta de las alas o de las patas y los tira al pozo. Siempre que vamos hay uno, a veces dos o tres. Yo los tapo y después saltamos sobre la tierra. Castro dice que los pájaros se comen los gusanos, y que cuando los pájaros se mueren es al revés. Me mira, muy seria. Son enemigos, dice.
Después de tapar el pozo ponemos una piedra arriba. Nos gusta saber dónde quedó cada uno y cuántos hay. En lo que va del verano enterramos once, y aunque estos estén más profundos en los días de calor el olor se siente.
Sueño que los pájaros lloran porque saben que se van a morir, pero cuando me despierto es la beba. Papá la tiene en brazos y se acerca a mi cama. Todavía es de noche. Le pregunto cuándo llegó y él dice shh, dormí. Me da un beso en la frente y entorna la puerta.
Castro me despierta temprano. Ya tiene puesta la malla y dice que vamos al mar. Me levanto y corremos al cuarto de papá y mamá, pero todavía duermen. La beba también. Me acerco a despertarlos y mamá me pide que los deje un rato más porque no descansaron en toda la noche. Cierra los ojos y se acurruca contra papá. ¿Dale, sí?, murmura.
¡No!, grita Castro. Papá y mamá se despiertan de golpe. La beba se mueve en su cuna y todos nos quedamos muy quietos, sin respirar. Pero por suerte no llora, se duerme de nuevo. Mamá agarra a Castro de un brazo y le tapa la boca con la mano. Mi hermana le muerde un dedo y mamá la agarra del pelo, la lleva hasta el sillón del comedor. Te quedás acá quietita, dice con los dientes apretados, no hablás ni hacés ruido ni te movés. Vos también, me dice a mí, y vuelve a su habitación.
Tenemos hambre. Castro está enojada porque papá y mamá no se levantan. Prende la tele y sube el volumen. Yo lo bajo y le digo que espere, que no moleste. Para que se calme agarro un paquete de galletitas. Pero ella se pone cada vez más pesada, dice que quiere una chocolatada caliente. Le digo que le preparo una fría y ella grita: ¡chocolatada fría, qué asco! Callate, le digo, si no hacés ruido te la hago.
Prender la hornalla es fácil, primero el fósforo y después el gas. Pongo la leche en una jarra y al fuego. Castro corre de acá para allá, se tira al piso y se arrastra, le encanta esconderse debajo de la mesa y agarrarte los pies cuando pasás por al lado. La reto porque tiene puesta una remera blanca que ahora quedó toda sucia.
Me subo a un banco y veo que la leche empieza a burbujear, apago el fuego y agarro dos tazas. Castro se acerca, quiere ver. Y como no se puede quedar quieta me empuja, la jarra se me resbala de la mano y me cae leche caliente en el brazo.
Grito y Castro también. ¡Te quemaste, te quemaste!, repite como un loro, y quiere tocarme el brazo. Papá viene corriendo. ¿Qué pasa ahora?, pregunta. Pero me ve y me sienta en la mesada para que ponga la quemadura bajo el chorro de agua fría. ¡Les dijimos que no usaran la cocina!, grita, siempre haciendo quilombo ustedes. ¡Es culpa de la beba!, grita Castro. ¡Qué pasa!, escuchamos a mamá desde el cuarto; y después el llanto, que empieza bajito y de repente nos aturde a todos.
Papá se viste y nos sube al auto. Me arde mucho. Pregunto por qué no viene mamá y me contesta que se tiene que quedar con Jazmín. En la salita de primeros auxilios me ponen una venda toda pegajosa. Tiene grasa, dice el médico, para que la piel esté húmeda. Castro se acerca y la huele, pone cara de asco pero lo vuelve a hacer dos veces más.
También dicen que no puedo ir a la playa por una semana. Se me puede infectar.
Mamá me abraza, me pregunta si duele. Le digo que sí y me pide perdón por no haberse levantado a prepararnos el desayuno. ¡Denme algo!, grita Castro, ¡tengo hambre!
Calmate, dice mamá, si seguís gritando te quedás todo el verano en penitencia. Pero lo dice sin ganas y Castro no le hace caso, se sube a una silla y grita más fuerte: ¡La beba toma toda la leche que quiere y nosotras nos morimos de hambre!
Papá se ríe. No le festejes, dice mamá. Castro lo mira con odio y baja de la silla de un salto, le pega una patada en la pierna y sale corriendo por la puerta. Mamá y papá se miran. No lo puedo creer, dice él, pendeja de mierda. Andá, andá, le dice ella, y mientras papá sale corriendo me pone a la beba en brazos. Cuidala, dice, y sale a buscarlos. Jazmín me mira, abre la boca y toma aire. Se me resbala de las manos y la aprieto. Empieza a llorar a los gritos.
Tardan un montón en volver, o a mí me parece mucho porque la beba no para y no sé cómo calmarla. Papá entra con Castro agarrada de un brazo, ella forcejea pero él la arrastra hasta la habitación y le cierra la puerta de un golpe. No se te ocurra salir, grita. Mamá me saca a la beba de los brazos. Trata de calmarla pero tampoco puede, y le veo lágrimas en los ojos. Papá sale del cuarto, agarra a Jazmín y le dice a mamá que no pasa nada, que se acueste y se relaje un poco. Mamá dice sí y mira el piso, papá le pone una mano en el hombro y la lleva hasta el cuarto. Después me prende la tele, me dice que no hable con Castro porque está castigada y se va a cuidar a mamá a la habitación.
A la noche, Castro me muestra su brazo. Tiene un moretón violeta y se hace la canchera. No me dolió nada, dice, ni un poco. Yo me levanto la venda y le muestro mi quemadura, que es mucho peor. Tengo unas ampollas amarillas y la piel muy roja. Parece queso de pizza, dice ella, qué asco.

El domingo al mediodía vamos a comer a la principal. Nos prometieron que después podíamos ir un rato a los videojuegos, pero mamá está quieta y muy callada. Algo le pasa. Terminamos de almorzar y papá dice que tiene que salir temprano a la ruta, que vamos a tener que esperar al otro fin de semana.
La quemadura casi no arde, pero cuando mamá me pregunta le digo que me duele mucho, lloro un poco. Ella me dice que me acerque y me abraza. Tiene olor a vómito de bebé en el pelo y en la ropa.
Antes de que naciera la beba me habían dicho que iba a tener que ayudar. Porque soy la mayor y porque siempre me porté bien. Pero ahora no me dejan ni tocarla, papá dice que es muy frágil y nosotras dos muy brutas. Después se ríe. Mamá bosteza, yo me ofendo y Castro ni escucha, mira por la ventana con cara de concentrada. Desde la casa no se ve, pero para ese lado está el lugar donde mueren los pájaros.
Mamá cuenta siempre que nosotras casi no llorábamos pero que Castro tocaba todo, que cuando empezó a caminar era un peligro. Una vez la encontraron subida a una mesita, al lado de la ventana abierta, medio asomada y mirando para abajo. Vivíamos en el cuarto piso.
No sabemos qué hora es. Hace varias noches que casi no dormimos, que la beba no deja de llorar. Nos levantamos porque no soportamos más el ruido y vamos hasta el cuarto de mamá, que duerme boca arriba con los brazos abiertos.
Tiene el camisón corrido y se le ve una teta. Por un momento me asusto, parece desmayada, pero después se mueve un poco. Abre y cierra la boca como si soñara que es un pez. Me acerco a taparla y me doy vuelta porque escucho un ruido. Castro tiene a Jazmín a upa. Le digo que la deje, no podemos levantarla sin papá o mamá cerca. No me hace caso, la acuna despacio y la beba deja de llorar.
Salimos a jugar al bosque y mamá dice que no nos alejemos. Por la ventana vemos que se acuesta y nos mira, pero después se queda dormida. Corremos rápido, tenemos mucho trabajo.
Hay cuatro para enterrar, uno es todo negro y tiene el pico largo, es el más grande que encontramos hasta ahora. Antes de tirarlo al pozo, Castro le arranca una pluma. Le digo que es un asco pero ni me escucha, la hace girar entre los dedos y la mira como hipnotizada.
Mamá nos lleva a la salita en un remís. Castro, la beba y yo. El médico me mira y dice que curó muy bien, que ya puedo ir a la playa pero que me tengo que poner mucho protector solar, hasta que el brazo quede todo blanco. Antes de irnos me da un chupetín para mí y otro para Castro.
Insistimos tanto que mamá nos lleva un rato. Hace días que tenemos las mallas puestas. Corremos al mar. Mamá nos grita que basta, pero Castro se mete hasta que el agua le llega al cuello. Salta y se ríe, me da miedo ir a buscarla. Mamá la llama y mi hermana no hace caso; entonces le pide ayuda a un señor gordo, que se mete y la agarra. Mamá la reta, dice que no le podemos hacer esto, que tenemos que colaborar. Por favor, chicas, dice, no puedo más así, necesito que me ayuden. Parece a punto de largarse a llorar y yo digo sí, ma, te prometo, te prometemos.
Volvemos a casa y no le hablo a Castro en todo el día, por su culpa no nos pudimos quedar ni cinco minutos. Y además, pobre mamá. Parece que se lo hiciera a propósito.
Es tarde y todavía no comimos. Mamá está hablando por teléfono en su cuarto. Cuando sale se nota que estuvo llorando, pero piensa que no nos damos cuenta, dice que papá nos manda saludos. Hace fideos con manteca y le salen todos pegoteados. Ella no come.
Papá llega el viernes a la noche y el sábado muy temprano nos lleva un rato a la playa. Nos enseña a barrenar, aunque yo ya sabía. Volvemos a la casa a almorzar y nos promete que a la tarde vamos de nuevo, pero se nubla y al final nos quedamos en casa durmiendo. Me acuesto con papá en el sillón, tiene olor a sol y a mar. Cuando era chica siempre dormía la siesta en su cama mientras él leía el diario.
A la noche juntamos piñas y ramas para el fuego. Papá nos enseña a armar la pila de carbón, hay que dejar espacio para que entre aire. Me dice que lo prenda pero Castro se queja. Entonces nos da un fósforo a cada una.
El domingo a la tarde se va. Parece que hubiera llegado recién, que no estuvo ni un día entero. Mamá no se levanta a despedirlo, tiene un poco de fiebre. Nosotras lo saludamos hasta que el auto desaparece detrás de los árboles.
Estoy haciendo un pozo, el pájaro está en el piso y de repente mueve un ala. Castro está por ahí, busca entre los árboles si no hay otros. La llamo y lo levanta de las patas, lo sacude. Es marrón claro y mueve la cabeza, trata de agitar el ala libre, abre y cierra el pico. Tiro la pala y digo que vamos a curarlo. Castro dice que no, que está casi muerto. Lo tira al pozo.
Yo la empujo y se cae al piso. Me arrodillo para sacar el pájaro pero Castro agarra la pala y se la clava en el cuello. Queda el cuerpo de un lado y la cabeza del otro. En el filo hay un poco de sangre. Me largo a llorar y Castro tapa el pozo sola.
Los árboles se llenan de orugas. Son verdes, casi fosforescentes, y cuando las pisamos largan un juguito azul que se nos pega a las ojotas.
Castro va hasta nuestra habitación y vuelve con la pluma negra. Mamá se durmió sentada en el sillón, con la beba a upa; la agarra con un brazo pero tiene los ojos cerrados y la cabeza caída para atrás. La beba está tranquila, nos mira. Castro saca la pluma negra y se la muestra. Le hace cosquillas en la nariz hasta hacerla llorar. Contamos el tiempo en el reloj de mamá, que tarda tres minutos y doce segundos en abrir los ojos.
Papá llega de noche y dice que mañana nos volvemos. Que mamá está demasiado cansada y no nos puede cuidar. Que puede ser que la beba esté enferma, hay que llevarla al médico porque no es normal que llore tanto. Castro dice que ya sabíamos que no era normal, que en casa va a ser lo mismo, que queremos quedarnos. Papá le dice que está harto de que conteste y la manda a nuestra habitación. ¡Es una injusticia!, grita ella. Papá la agarra de un brazo y Castro se suelta, lo mira con bronca y se va a la habitación sola. Cierra dando un portazo que hace temblar las ventanas.
Castro me despierta, es de noche. Me dice que los pájaros van a morir ahí porque están enfermos. Yo estoy medio dormida y no entiendo de qué me habla. Ella sale de la habitación y me levanto, la sigo hasta el cuarto de mamá y papá. La veo alzar a la beba y le pregunto en voz baja qué hace. No me contesta. Jazmín sonríe y nos mira con sus ojos grandes. Castro empieza a caminar hacia el comedor con ella a upa y le digo que basta, que le voy a decir a papá. Pero no me hace caso, abre la puerta y sale al bosque.
La sigo, tengo miedo. Le digo que volvamos y trato de frenarla; la agarro pero no quiero hacer mucha fuerza, se le puede caer la beba al piso. Castro se suelta, camina rápido.
Llegamos y me dice que haga un pozo. Le contesto que está loca, que me dé a Jazmín, que es muy chica y se puede lastimar con cualquier cosa. Nunca habíamos venido de noche. Está muy oscuro y estamos descalzas, en el piso hay ramas que pinchan. Castro dice no y me mira, muy seria. Entonces escuchamos un ruido y vemos que las ramas están llenas de pájaros. Oscuros, negros, pero también parece que brillan. Aunque me den miedo, no puedo dejar de mirarlos. Hay muchísimos más de los que puedo contar. No se ve la luna, ni las estrellas. Es como un techo negro que se mueve.
De repente empiezan a hacer ruidos, chillan y agitan las alas. Grito que nos tenemos que ir. Castro no me contesta, no sé si me escucha, apoya a la beba en el piso. Voy a levantarla pero bajan todos los pájaros al mismo tiempo. Me arrodillo y me cubro la cabeza con los brazos, siento las alas tocándome y caigo sobre la tierra, tengo barro y hojas secas en la boca.
El estruendo es muy fuerte, me aturde, hasta que de golpe se termina. Me da miedo levantarme porque ahora hay demasiado silencio. Me quedo quieta y me tapo los ojos hasta que escucho la voz de papá que nos llama a los gritos desde lejos. Lo veo entre los árboles con una linterna, corriendo para nuestro lado. Castro está llena de barro, arrodillada en el piso; mira para arriba y sonríe con los ojos, con la boca muy abierta, como si hubiese visto la cosa más increíble del mundo. La beba ya no está, los pájaros tampoco.
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
La medievalista “dragonóloga” que estudió la presencia animal en los códices apocalípticos

De secta al poder: la larga historia del cristianismo y la política
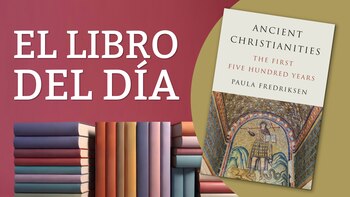
10 grandes películas de 2024 (más allá de las exitosas)

La belleza de la semana: el árbol de Navidad, la alegría de las fiestas

Polémicas por los Premios Goya: una omisión ‘política’ y otros raros olvidos



