
Cuando la cuarentena y el aislamiento social recién habían iniciado, los saludos en la puerta del consultorio se transformaron en un agite con la mano, desde lejos, parecido al que se le hace a un viajero desde el andén de un tren, o la plataforma de una terminal. Un tiempo después apareció el choque de puño cerrado con los lados cruzados, derecha con derecha, con todo el esquema de movimiento de estrecharse la mano, pero que cambiaba sobre el final. Después el puño fue con lado indistinto, como incursionando en una liberación de la convención. Pasados unos meses, algunas personas empezaron a aclarar que ya habían tenido Covid, como pidiendo tácitamente que el saludo volviera a parecerse a los de antes. Después me empezó a pasar que al ofrecer el puño, varias veces me correspondieron abrazándolo con la mano abierta. En el último tiempo, aunque no quede claro si la pandemia ya pasó o todavía falta, los saludos, de promedio, vuelven a intentar el contacto físico. Menos puño, y más mano abierta. A veces con los dedos para abajo, con formalidad, otras con los dedos para arriba, con fraternidad. Ahora, la mayoría de los saludos eluden los estereotipos pandémicos y van al beso, a la palmada en el hombro y al abrazo. Y en cada caso, pareciera que nos estamos diciendo: sí, ya sé todo lo de la pandemia, no estoy negándolo, pero esto también es importante. Volver a los saludos clásicos se parece a un acto de desacato con el que intentamos comunicarnos esta nueva sabiduría colectiva: el contacto físico nos resulta imprescindible.
Desde el punto de vista de la evolución de nuestra especie, el tacto juega un papel crucial en nuestro desarrollo. La antropología evolutiva señala que el aumento del tamaño del cerebro, y por ende del cráneo, y el estrechamiento del canal del parto vinculado a la bipedestación y la postura erguida, han obligado a que los seres humanos nazcamos con menos neurodesarrollo que otras especies. Los seres humanos somos los únicos mamíferos incapaces de deambular solos al momento del nacimiento. Es decir, nacemos verdes, con mucho desarrollo por delante, que se completará fuera del útero y bajo condiciones muy diferentes: sumergidos en una vida social.

Allí, el sentido del tacto toma un valor crucial en las discriminaciones esenciales, como la de diferenciar un contacto humano de cualquier otro, y entre los contactos humanos, el de la madre respecto del resto. En este punto, el contacto físico entre bebé y madre, se configura como un medio de comunicación determinante. El contacto piel con piel de esa etapa va a modelar nuestro sistema sensorial calibrándolo para una vida en sociedad. De allí en adelante, un estímulo repetitivo de baja frecuencia que excita receptores táctiles de la piel sin saturarlos, quedará significado en una caricia. Y ser recibido entre los miembros superiores de otro humano, con presión sobre el tronco y rozamiento de palmas sobre el dorso, será un abrazo.
Las caricias, los abrazos, de ahí y en adelante, producirán cambios químicos en el cerebro, con efectos determinantes en nuestro desarrollo y psicología. Se ha demostrado que el aislamiento de contacto físico durante las etapas de desarrollo, reduce la plasticidad neuronal y el desarrollo del cerebro, en animales de experimentación. Un abrazo produce liberación de opiáceos naturales llamados endorfinas, que aportan sedación y serenidad. Regulan la frecuencia con la que late nuestro corazón y con la que respiramos, bajan nuestra presión arterial. Un abrazo produce cambios hormonales que contrarrestan el estrés y otros que favorecen el desarrollo y el crecimiento. Los abrazos, las caricias, también estimulan el reclutamiento de ciertas células linfáticas, fortaleciendo nuestra inmunidad.
La piel es el órgano sensorial más extenso que tenemos. Un estímulo se inicia en la red de receptores y nervios distribuida en toda nuestra superficie viajará por canales conductores hasta la médula dorsal y de allí subirá hacia nuestro cerebro hasta la corteza que se encarga de discriminar el sentido del tacto. Esa información se integrará con la información de contexto, como por ejemplo quién está ejerciendo ese estímulo. De ahí que los efectos reconfortantes de un abrazo se den en mayor o menor medida de acuerdo a quien nos abrace. La significación también utilizará información de nuestro estado y de nuestra conciencia. Un abrazo será gratificante solamente si era deseado por nosotros, y los beneficios hormonales se dan en las dos personas involucradas en el contacto. Si en cambio, el contacto no era deseado, el mismo estímulo será leído con algún grado de violencia, de estrés, es decir, todo lo contrario a la pacificación.

Un abrazo de alguien a quien queremos produce la secreción de oxitocina en nuestro cerebro. Esta hormona está involucrada en la reducción de los impactos del dolor y del estrés, y se considera una hormona clave en la formación de relaciones sociales de confianza, es decir en el armado de tribus humanas. Es por eso que también se la llama hormona del apego, ya que su presencia promueve los sentimientos de devoción, de confianza y de unión. Abrazarnos nos hace bien, pero abrazarnos con los nuestros, mucho más.
Los abrazos, las caricias, son signos conductuales que tomamos como parámetro de seguridad y de confianza. Durante el crecimiento nos vamos a valer de ellos para expresarnos confidencia e intimidad cada vez que formemos vínculos sociales. También serán herramientas para ejercer consuelo en alguien a quién queramos aliviar las cargas.
El contacto físico es clave a la hora de construir confianza. En todas las culturas humanas, tanto orientales como occidentales, se reconoce un patrón de relación directa entre la confianza que se le tiene a alguien, y la superficie corporal que abrimos al contacto con esa persona. Es decir, que cuanto más confiamos en alguien, más dejamos que nos toque. De ahí que la construcción del dominio de la intimidad involucre contactos físicos íntimos. De ahí que un acuerdo, un trato, que requiera confianza, se simboliza con un estrechamiento de manos.

Somos bichos sociales. Tan es así que la soledad es una situación de déficit social que nos pesa particularmente. La OMS ha declarado a la soledad como un factor de riesgo para la salud, tan importante como el tabaquismo o la hipertensión arterial. Ha sido demostrado que una persona que se siente en soledad tiene debilitada su respuesta inmune, e incluso demora más en cicatrizar una herida.
Hace unas semanas nos encontramos los miembros del taller de escritura que nos habíamos estado reuniendo por zoom durante los últimos dos años. Nunca habíamos estado presentes físicamente. Los once que fuimos, sin dudarlo, como en una pulsión instintiva, materalizamos toda la confianza que habíamos construido durante ese tiempo, en abrazos y besos. Las tribus, esas agrupaciones sociales que nos aglutinan alrededor de alguna creencia arbitraria, se construyen a fuerza de contacto físico, de abrazos. Es difícil confiar en quien no se puede tocar.

La pandemia y las restricciones necesarias para reducir su impacto nos ha hecho ir en contra de este instinto social natural que la evolución ha tejido a lo largo de millones de años. Tuvimos que bloquear las caricias y los abrazos justo cuando más los necesitábamos para transmitirnos serenidad y aliviarnos los dolores. Pero era necesario. Ahora, de a poco, nos vamos animando a tantear los dominios sociales otra vez. Pero quizá podamos ejercer nuestra humanidad con una conciencia mejorada, que priorice lo que es importante por sobre aquello que no lo es tanto. Entonces, el contacto físico, las caricias, los abrazos, aparecen como un lenguaje no verbal de pacificación y de la pertenencia tribal. Ahora, a lo mejor, el tiempo de aislamiento puede recordarnos nuestra naturaleza social. Ahora, a lo mejor, un abrazo recargado, pueda enseñarnos que ejercer nuestra humanidad es aliviarnos, mutuamente, algunas soledades.
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
“Juegos que no requieren wi-fi”: la poesía de León Gieco, ahora en un novedoso mazo de cartas

“El Proyecto Tolerancia” reúne obra gráfica de más de 130 artistas en el Decorativo

La medievalista “dragonóloga” que estudió la presencia animal en los códices apocalípticos

De secta al poder: la larga historia del cristianismo y la política
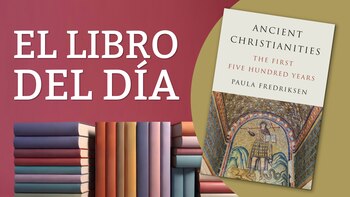
10 grandes películas de 2024 (más allá de las exitosas)



