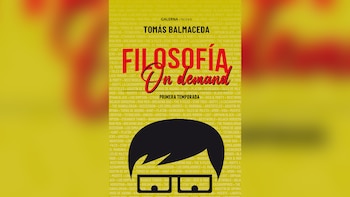
A pesar de que nos encantan los estrenos y las novedades, existen series que funcionan por repetición, porque su calidad es tal que resisten perfectamente ser vistas una y otra vez. Es lo que sucede con “La niñera”, la adaptación argentina de “Casados con hijos”, las primeras temporadas de “Los Simpson” o “El chavo del 8″: conocemos sus diálogos y escenas de memoria pero nos quedamos viendo cada capítulo cuando nos lo cruzamos en un furioso zapping. Sólo una historia local consiguió este estatus con sólo 24 capítulos: entre 2002 y 2004 Damián Szifrón deslumbró con “Los simuladores”, con un formato, género y calidad diferentes que se volvió un clásico que hoy sigue presente en las conversaciones cotidianas en las redes sociales y que tuvo versiones Chile, México, España y Rusia.
La trama gira alrededor de una brigada independiente que soluciona los problemas de sus clientes utilizando el engaño. Cuando alguien contrata sus servicios, analizan cada situación y despliegan un operativo de simulacro para ayudar a quienes los contratan. Mario Santos, Pablo Lamponne, Emilio Ravenna y Gabriel Medina tienen, cada uno, su propio rol dentro del equipo y cuentan con personas que los ayudan pero no aceptan cualquier encargo: sólo aquellos en donde creen que su intervención será justa algo que, como se va develando con el correr de la trama, tiene límites borrosos.
Con Szifrón detrás de cámara y sólidas actuaciones de Federico D’Elía, Alejandro Fiore, Diego Peretti y Martín Seefeld y Alejandro Fiore, la serie de volvió un verdadero clásico argentino y cada seis meses regresa el clamor popular para que vuelva con una tercera temporada o, tal vez, su propia película. Szifron, un cinéfilo desde la cuna, hoy es un realizador consagrado gracias a cintas como “Relatos Salvajes” y “Tiempo de valientes”.
Si “Los simuladores” son, casi por definición, profesionales de la mentira y solemos creer que mentir es algo moralmente reprobable… ¿por qué los consideramos héroes y sus aventuras nos fascinan? Es tiempo de analizar si engañar es siempre una acción reprobable o si podría ser el caso de que hay ocasiones en las que la mentira es una buena opción.
Empecemos por tratar de quitarle algunos estigmas a la acción de engañar. Aunque no lo creas, poder mentir es una habilidad deseable en el desarrollo humano. Uno de los indicadores de que un niño o una niña accede a lo que se conoce como “teoría de la mente” es cuando puede comprender que existen las creencias falsas, es decir, que entiende lo que es una mentira y que puede mentir. Hay distintos tests psicológicos para determinar cuándo empezamos a mentir pero en general se cree que sucede entre los tres años y medio y los cinco. Engañar, entonces, es una habilidad muy importante para los seres humanos, porque es la manera en la que descubrimos que las personas podemos percibir el mundo desde una variedad de perspectivas. De esto dependen muchas otras características humanas, como capacidad de expresar y entender ironías o incluso muchas formas del humor. De acuerdo a cómo definamos qué es una conducta engañosa podremos afirmar que otros animales también pueden realizarlas -no ya meramente por instinto, sino con la intención de hacerlo- o afirmar que sucede a muy temprana edad, como aquellos que postulan que bebés de seis meses también engañan.
Parece, entonces, que mentir y engañar es una habilidad humana muy importante que nos define. Y que es muy frecuente. Supongo que vos creés que mentís poco pero de acuerdo con un estudio que realizó el psicólogo estadounidense Robert S. Feldman en 2002, las personas mentimos cerca de dos o tres veces en diez minutos de conversación. ¿Te parece mucho? Te invito a que te escuches a vos mismo en tu próxima charla: desde el momento en que respondés el clásico “¿cómo andás?” seguramente digas muchas cosas que no son estrictamente ciertas, ya sea por cordialidad, para evitar peleas o incluso para cuidar tu propia autoestima.
Si no estás dispuesto a aceptarte como alguien que miente seguido, creo que es momento de que tratemos de definir qué es exactamente mentir, una tarea que como tantas otras en la filosofía demostrará ser muy ardua porque no hay un único punto de vista para analizarlo. Las diferentes definiciones que podemos encontrar sobre “mentira” suelen extenderse entre ser demasiado amplias, habilitando que muchas otras cosas que no consideraríamos estrictamente mentiras estén habilitadas, o demasiado estrechas, restringiendo su uso hasta volverlo demasiado específica.
Inspirado por las ideas del filósofo israelí Igor Primoratz (quien escribió que una mentira es una declaración hecha por alguien que no la cree con la intención de que otra persona crea que esa declaración es cierta), el irlandés James E. Mahon postuló cuatro condiciones para que algo sea considerado una mentira. La primera es que mentir requiere que un emisor haga una declaración, la segunda es que quien realice esa declaración crea que esa declaración es falsa; la tercera es que la declaración falsa sea hecha a un receptor y, cuarta, que el emisor tenga la intención de que el receptor crea que la declaración falsa es cierta.
Aunque en un comienzo podría parecer una definición demasiado sencilla de mentira, es interesante porque deja afuera algunas características que a veces creemos que necesariamente son parte de ella: una mentira no tiene por qué tener información falsa, sólo hace falta que quien la diga crea que es falsa y no implica una intención maliciosa, lo que habilita a las muy comunes mentiras piadosas. Lo sí requiere esta definición es mentira es que haya una “declaración”. En este contexto, declaración se entiende como el uso de signos convencionales, como el que sucede en el lenguaje escrito y hablado o la lengua de señas, el código Morse y gestos cuyos significados están establecidos en una cultura (como mover la cabeza de arriba hacia abajo para asentir) pero también cosas como íconos en los carteles de peligro en la calle o la ruta; los cartelitos en la puerta de un baño o las banderas que advierten a los vacacionantes cómo es el estado del mar en la playa. Es motivo de debate si quitarse el anillo de casado, vestir un uniforme prestado o usar una peluca, por ejemplo, constituyen una mentira en estos términos o qué sucede cuando decidimos no hacer nada, como cuando alguien hace una declaración que sabemos que es falsa y nos abstenemos de corregirlo sabiendo que, de ese modo, se consolidará ese error.
Si es tan común mentir y si en algún sentido es una conducta que nos diferencia de otras especies, ¿por qué creemos que está mal? A lo largo de la historia se dieron diferentes respuestas a esta pregunta pero la más sencilla es porque mentir atenta contra la confianza, que es uno de los pilares de nuestra vida en sociedad. Si la regla fuera mentir y no decir la verdad, entonces dejaríamos de confiar en los demás y el mundo se volvería un sitio más arduo e inhóspito, porque deberíamos averiguar todas las cosas nosotros mismos y no pudiendo descansar en lo que nos dicen o escuchamos. En ese sentido, normalizar la mentiras perjudica a todas las personas, empezando por los mentirosos porque de poco sirve mentir si todos lo hacen. El rechazo a la mentira como una forma específica de engaño está presente en casi todas las civilizaciones y parece ser parte de nuestro sentido común: no cuestionamos que mentir esté mal. Pero hay diferentes formas de abordar el problema y la filosofía ensayó varias opciones.

Platón, por ejemplo, condenó fuertemente a una corriente dentro de la filosofía llamada sofismo, ya que consideraba que usaban la persuasión de la palabra para mentir y engañar a las personas. Sin embargo, su rechazo a la mentira no es total, ya que en “República”, una de las obras más importantes de la filosofía universal, justifica este accionar cuando se trata de una herramienta de gobierno para alcanzar el bien común en la pólis. Para Platón existen las “nobles mentiras”, una herramienta eficaz y válida de engaño para cuando una verdad no es fácil de aceptar por las personas pero el gobernante sabe que hay que hacerla cumplir. Así, mientras criticaba de los sofistas que usaban la mentira para manipular a los demás, aceptaba su uso cuando era en manos de un rey que buscaba, por ejemplo, la armonía social entre sus gobernados.
En la Edad Media los pensadores cristianos condenaron la mentira, siguiendo lo que creían que era la palabra divina expresada en la Biblia pero también con algunas excepciones. Agustín de Hipona, por ejemplo, escribió los tratados “Sobre la mentira” y “Contra la mentira” pero también reflexionó sobre el tema en otras obras, tratando de ofrecer una visión superadora de lo dicho por Platón. Como él considera que la palabra fue dada por dios a los hombres para que digan la verdad, cada vez que mentimos traicionamos esa misión y cometemos un error, que él considera un pecado. Pero hay muchas maneras de no decir la verdad, por lo que consideró necesario plantear una clasificación que permita un mejor análisis. Para Agustín, entonces, hay ocho tipos de mentiras, que pueden ordenarse por la dificultad con que pueden ser perdonadas por dios: mentiras con respecto a la religión, mentiras que lastiman a alguien y no ayudan a nadie; mentiras que lastiman a alguien pero benefician a otra persona; mentiras hechas sólo por el placer de engañar a alguien; mentiras dichas para complacer a los demás en una conversación; mentiras que no hacen daño a nadie pero benefician a alguien; mentiras que no hacen daño a nadie y benefician a alguien al mantener abierta la posibilidad de su arrepentimiento y mentiras que no lastiman a nadie pero protegen a una persona.
Tras un extenso análisis, este filósofo termina reconociendo que aunque mentir siempre es inadmisible, es muy arduo vivir sólo diciendo la verdad y que muy pocas personas podrían mantener un estilo de vida así. Es por eso que termina aceptando una suerte de cláusula de exclusión por la cual existen circunstancias en donde se puede evitar decir la verdad, que no sería técnicamente lo mismo que mentir.
Esta postura fue retomada algunos siglos más tarde por otro filósofo cristiano, Tomás de Aquino, quien en su monumental “Suma teológica” también habla de la mentira aunque quitándole peso a la intencionalidad. Él distinguía entre mentir, que en tanto faltar a la verdad siempre era incorrecto, y no decir la verdad cuando no se está obligado a hablarlo. Este pensador, además, creía que algunas bromas y chistes eran también formas de la mentira pero, en tanto no eran dichas para causar daño, no era pecado pero no podían ser consideradas, de ningún modo, verdades.
Quien rechazó de plano cualquier tipo de mentira, sin miramientos, fue Immanuel Kant, quien jamás contrataría a un equipo como el que dirige Mario Santos. La ética de Kant es compleja y profunda, con un impacto único incluso siglos después en las teorías filosóficas, y se basa en el principio general de que debemos tratar a cada ser humano como un fin en sí mismo y nunca como un mero medio. Esto quiere decir que no podemos usar a los demás como caminos o atajos para lo que verdaderamente deseamos. Cuando, por ejemplo, Los Simuladores le hacen creer al usurero Fernando Laguzzi que sufre de una obstrucción intestinal cuya operación requiere de la sangre de su deudor, Martín Vanegas, se está usando a Laguzzi como un medio para que se cumpla el deseo de Vanegas de que su deuda quede condonada.
Las reglas que Kant creían que debían regir nuestro actuar son muy rígidas y constituyen leyes universales. Uno de sus principios más conocidos es que se debe actuar de tal modo que la máxima de nuestra voluntad pueda volverse válida como principio de legislación universal en todo momento. Es decir que cada acción que hagamos deberíamos pensar como una suerte de regla aplicable a todos en cualquier momento. Si Los Simuladores siguieran este principio, deberíamos aceptar como ley universal decir mentiras lo que, como señalé más arriba, volvería muy difícil a nuestra vida, ya que todas las personas se sentirían libres de mentir o decir la verdad como y cuando quisieran, volviendo imposible la confianza y la base misma de nuestra sociedad.
Para Kant, entonces, no existen circunstancias concebibles en las que mentir sea moralmente aceptable. En su marco conceptual, la moralidad se basa en nuestra capacidad de tomar decisiones racionales y libres. Visto así, mentir es traicionar esta capacidad y debemos rechazarlo siempre.
Sin embargo una visión tan tajante no es sencilla de sostener no sólo porque nuestra voluntad no parece lo suficientemente fuerte como para cumplir con este requisito moral sino porque en más de una oportunidad nos hemos encontrado con circunstancias en las que mentir puede conducir a hacer un bien o, al menos, a un escenario mejor que si decimos la verdad. Estas circunstancias son muy variadas y pueden incluir contextos disparatados como los que cada episodio proponían los “Los simuladores” y otros algo más verosímiles.
En general pensamos que mentir es correcto cuando las buenas consecuencias que tienen las mentiras son mucho mayores que sus malas consecuencias, como cuando preferimos decirle a nuestro amigo que no vimos a nuestro ex novio en el bar anoche siendo que efectivamente lo encontramos muy feliz con otro amor. O cuando, por ejemplo, aceptamos con una sonrisa un regalo para nuestro cumpleaños diciendo que es algo que deseábamos mucho, sabiendo internamente que jamás lo vamos a usar. Mi abuela Ángela diría que son “mentiritas piadosas” pero no dejan de ser, por eso, faltas a la verdad.
Existen testimonios de momentos extremos en donde mentir también pareció ser una buena idea, como las cabezas de familia que durante hambrunas escondieron comida de las autoridades para darle a los suyos o personas detenidas ilegalmente o en campos de concentración en donde mediante mentiras lograron sobrevivir o cuidar a sus compañeros. En el caso de enfrentamientos entre bandos como sucede en una guerra, mentirle al enemigo no es visto como una falta grave sino que un engaño deliberado a nuestro contrincante puede significar una ventaja táctica para nuestros aliados. También podría darse el caso de que, por ejemplo, un criminal nos pida información sobre un amigo para lastimarlo o hacerle mal. En ese caso, mentir acerca de información sobre nuestro amigo le podría ahorrar un mal momento o sufrimiento. Es lo que ocurriría si mintiendo nos protegemos a nosotros mismos de una daño injusto, tal como cuando éramos chicos y se rompía un adorno costoso sin nuestra intervención pero no podíamos decirle a nuestra madre que efectivamente habíamos estado jugando a la pelota dentro de la habitación porque eso nos haría ver irremediablemente como culpable. Mentir como legítima defensa para uno mismo o para una víctima inocente parece razonable. Lo mismo si con mentiras logramos que se eviten daños irreversibles.
La filósofa sueca Sissela Bok publicó en 1978 un extenso tratado sobre la mentira en el que analiza en qué casos una mentira podría estar justificada. En su visión hay cuatro motivaciones posibles: evitar un daño, producir un beneficio, buscar la equidad o proteger una verdad mayor que la mentira que se dirá. Y diseñó un pequeño test para poder analizar cada situación en la que decidamos mentir, ya sea una mentira piadosa o un gran engaño. Su propuesta es que cada potencial mentiroso ponga a prueba sus falsedades imaginando cuáles serían hipotéticamente las consecuencias de que sus mentiras sean descubiertas. Se trata, en algún sentido, de una prueba de moralidad: ¿qué sucedería si mi entorno se entera de que mentí? Más allá de lo que puedo pensar que suceda conmigo, es una forma de darme cuenta si hiero a una persona, si la hago sufrir, si con mi mentira perjudico a alguien… y si estoy dispuesto a pagar ese precio.
Antes de mentir, para Bok, hay que pensar, primero, si existen acciones alternativas que puedan realizarse para lograr el mismo objetivo; luego, analizar las razones morales que tenemos para justificar la mentira y considerar si nos parecen robustas o no y, en último lugar, debemos preguntarnos qué nos dirían personas razonables si supieran de nuestra mentira. Es una propuesta que siempre encontré muy atractiva: recuerdo vívidamente mentiras que dije y engaños que cometí, a veces muy zonzos y otras veces bastante graves. Pero siempre lo hice convencido de que era por un bien mayor pero… ¿era realmente así? En algunos momentos pensar en un jurado de personas razonables opinando sobre mis intenciones de mentir me hubiese servido para poder obtener puntos de vista no sesgados por mis prejuicios y valores. Enfrentarme antes a las posibles consecuencias de mis mentiras y el dolor que causarían tal vez hubiese hecho que tome otras decisiones.
El problema de las mentiras que regularmente decimos es que suelen estar motivadas por lo que nos parecen buenas razones. Sin embargo, no siempre lo son. “Los simuladores” nos invitan a pensar en cómo engañar a aquellos que se comportan mal pero lo cierto es que… si aceptamos que todos mentimos… ¡todos nos comportamos mal! Así que todos podríamos ser engañados. De hecho, quizá todo este libro no sea más que un sofisticado plan orquestado por Santos, Lamponne, Ravenna y Medina a pedido de alguien a quien le mentimos alguna vez.
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
El Museo del Prado batió el récord histórico de visitantes en 2024

“Caballo de verano”: Hernán Ronsino vuelve al cuento y a Chivilcoy

¿Qué le pasó a la persona que amo? Una visión íntima de cómo las teorías conspirativas destruyen familias

Fafi Ricagno: la muerte del padre, un viaje al pasado y la posibilidad de “repensarse uno mismo”

“El futuro tiene una historia” o el intento de un documentalista francés de reescribir la crónica de las FARC



