
La guerra siempre es una cárcel.
R. M. Rilke
En la foto están Stefan Zweig y su esposa Lotte, serios y maduros, con la compañía viva de las sombras en la pared. Zweig mira a cámara, seguro, y ella lo abraza con confianza y con el peso liviano de la labor compartida. Llevan años juntos y es arduo el tiempo que han pasado. Ambos escapan del asedio nacionalista y ninguno prefigura el destino final. Zweig tiene los brazos cruzados; ella apenas inclina la cabeza y apoya la mano en el hombro del compañero. Están sentados en un sillón negro. La imagen no indica el lugar pero podemos suponer que no están en Viena ni en Berlín sino en un inhóspito país extranjero. A pesar de esa condición, ambos tienen una mueca parecida a la sonrisa.
En la segunda imagen, Zweig y Lotte están tirados en una cama estrecha, con barrotes de hierro. En la mesa de luz se ve el vaso homicida, el que contiene el veneno encargado del final planificado. Zweig tiene la cara dura y seca, con la sombra de la reciente muerte en los bigotes tiesos. Lotte apoya la mano izquierda en la mano de su compañero. Ambos ya no saben del mundo, han escapado del albur que los tenía angustiados. Ambos han elegido el suicidio. El hombre que está tirado en la cama es el autor de copiosos volúmenes dedicados a diferentes artes. También es el que dejó el manuscrito, que fue corregido varias veces, llamado El mundo de ayer.
El mundo de ayer puede leerse como una lenta y morosa autobiografía. Y es, asimismo, la biografía plural o la memoria indirecta de una generación, esa que vivió el esplendor de los cafés intelectuales en Viena, la que cultivó la amistad literaria y artística, la que atravesó la oscuridad de la Primera Guerra y vio el devenir del negro futuro en Occidente. El clima curiosamente bélico entre las dos guerras ocupa una parte importante del libro. El autor se refiere al “mundo de ayer” como el mundo de la seguridad perdida. La Europa de 1941 –año de escritura del libro– es otra respecto de la tierra de la seguridad y el optimismo de principios de siglo XX. El error del nacionalismo ha causado estragos, delirio y ceguera. Zweig es un testigo lúcido, un individuo que se tragó la tragedia, alguien que bebió el cambio que va de la curiosa mesura al horror mayor y que no pudo digerir la crueldad ubérrima, sin precedentes. Quizás por eso se convirtió en un “suicida fino”, como le llama Burello en la introducción del libro.
Para calibrar la mirada de Zweig se podría comparar su libro con Habla memoria, la autobiografía ficcional de Nabokov. El ruso, a diferencia de Zweig, está menos interesado en la fidelidad de la escritura que en la invención de los recuerdos. Si bien no podemos creer en todo lo que escribe Zweig está claro que su vocación escrituraria se centra en dar cuenta, con honestidad intelectual, de un pasado irrecuperable. En cambio, Nabokov hace hablar a la memoria para que la ficción entre en escena. Sin embargo, en ambos textos encontramos un testimonio de un mundo que se desarmó, un mundo que fue partido en dos o en múltiples pedazos por la serie de atrocidades que se encadenaron en un periodo de pocos años, esos que van de 1914 a 1940. ¿Quién podía prever que la parsimoniosa vida burguesa y campesina de fines del siglo XIX sería modificada por el vértigo del nacionalismo, el nazismo y la irracionalidad de las ideologías de la primera mitad del siglo XX? Zweig, escritor prolífico, da cuenta del lento reloj de arena que prepara el huevo de la serpiente y del correr de la arena que destroza el tiempo y que arrolla millones de vidas en su discurrir imparable y trágico.

Una de las habilidades de Zweig es la escritura de perfiles. A través de las muchas páginas leemos bocetos sobre la personalidad de sujetos disímiles, aquellos que fueron amigos del autor. Zweig escribe sobre los encuentros y diálogos con el utópico empresario Herzl, el estrafalario y purista poeta Rilke, el ocultista Rudolf Steiner, el empresario y aspirante a humorista Rethanau, el polígrafo y humanista Romain Rolland, el escritor flamenco Verhaeren, el escultor Rodin, la joven y deslumbrante promesa llamada Hugo von Hofmannsthal, el anciano Sigmund Freud. Los perfiles exquisitos muestran la diversidad de amigos que tuvo Zweig y también el desarrollo diverso de la cultura europea entre 1900 y 1940.
Stefan Zweig se instala en Zurich durante la Primera Guerra Mundial. La ciudad suiza funciona como el lugar neutral de los expatriados, de distintas nacionalidades europeas. Los cafés nocturnos son espacios de debate político, literario y cultural. En esos espacios urbanos asisten decenas o cientos de intelectuales, activistas, lectores, discutidores y revolucionarios de café. Zweig traza un boceto de los asistentes múltiples y se ríe de la militancia de cartón. Allí, en esas largas noches imborrables, conoce, entre otras personas, a James Joyce. En un rincón del café Odeón conversa con él. Zweig sostiene que era irlandés pero que no pensaba ni quería pensar a la inglesa. Dice que buscaba “un idioma al que todos los demás le prestaran un servicio”. Agrega que Joyce le dijo que no podía expresarse enteramente en inglés sin incluirse en una tradición al hacerlo. Zweig lo cruza en el momento en que ya está escribiendo el Ulises aunque él no lo sabe. Joyce le presta su libro Retrato de un artista adolescente (el único ejemplar que tiene) y el drama Exiliados. “Tras esa frente redonda y forjada a golpes de martillo, que a la luz eléctrica relucía tersamente como porcelana, estaban estampados todos los vocablos de todos los idiomas, y él jugaba a mezclarlos de la forma más brillante”.
Una noche se cruza con el músico y compositor Ferruccio Bussoni, italiano por formación y alemán por vocación. Bussoni es el mismo que escribió obras impares de la vanguardia musical y es el que, borracho, le confiesa a Zweig que las botellas apiladas “son sedantes” y agrega: “No es que beba. Pero a veces hay que sedarse, porque si no, la cosa es insoportable. La música no siempre puede hacerlo, y el trabajo acude apenas en ciertas horas propicias”.
Uno de los perfiles más impactantes y logrados es el dedicado al poeta judío alemán Ernest Lissauer. Según cuenta Zweig, antes de conocerlo, él se lo imagina como un joven delgado y alto. Cuando lo ve entrar a su cuarto, descubre un obeso poeta belicista. Lissauer es “el judío más prusiano o más asimilado a los prusianos”. Curiosamente, ante el ataque inglés a Alemania, enfurecido y victorioso, inspirado por el fervor nacionalista, Lissauer compone el “Canto del odio a Inglaterra”. El poema tiene un destino aparatoso, aunque ese destino fuese breve y señala una de las marcas del signo de los tiempos. Todo pasa, como la vida misma. El “Canto del odio” es la expresión de una parte de la sociedad y es un aleph de lo que sucede después. “El poema cayó como una bomba en un arsenal de municiones”: es tristemente célebre y su potencia dura lo que dura la pólvora en el aire. Emocionado, el emperador le concede a Lissauer la Cruz del Águila. Se le pone música, es convertido en canción y los millones de alemanes aprenden la letra fervorosa. Zweig sostiene que gozó de la “fama más ardiente que un poeta llegó a conocer en esa guerra, si bien después esa fama lo quemó como la túnica de Neso”: “ese judío petiso”, dice Zweig, “se anticipó al ejemplo de Hitler”. La primera guerra termina, los comerciantes vuelven a hacer negocios, los políticos buscan acuerdos, el poema es desechado y el poeta también. “De esa Alemania que él amaba con cada fibra del corazón, el abandonado fue luego expulsado por Hitler y murió en el olvido…”.

En la primera mitad del siglo XX el músico alemán más destacado es Richard Strauss. Strauss le pide a Zweig que trabajen en una ópera. Zweig se siente halagado, siente que está tocando la estela de esa tradición que une a Beethoven con Mozart, a Haydn con Wagner y Bach. Acepta. La obra está basada en una de sus novelas y se llama La mujer silenciosa. En enero de 1933 Hitler asume el poder y pocas semanas después prohíbe el estreno de obras de autores judíos. La cancelación se extiende a autores muertos; entre otras medidas de odio, quitan la estatua de Mendelsshon en Leipzig. La relación se tensa, el aire se tensa, Europa ingresa en la oscuridad. Zweig admira a Strauss pero siente una contradicción en sus vísceras: por un lado, Strauss es el representante vivo de la gloria inmarcesible y, a la vez, es el que acepta trabajar con los jerarcas nazis. Para sopesar la devoción de Zweig leamos lo que ve: “Quizá sean los ojos más despiertos que he visto jamás en un músico: no demoniacos, pero de algún modo videntes, los ojos de un hombre que conoce a fondo su tarea”. Mientras retoca los últimos detalles de la pieza, Strauss se acerca a los nazis, toma medidas que a Zweig le parecen menos simpáticas: “a menudo se reunió con Hitler y Göring y Goebbels, y cuando hasta Furtwängler se resistía públicamente, él aceptó la designación de presidente de la Cámara Imperial de Música”. Strauss sigue las órdenes de los nuevos amos y le pone música a un himno para los Juegos Olímpicos. Para Zweig la situación es embarazosa: compone textos para alguien que trabaja con el régimen; sus amigos le piden que se aleje. La Gestapo busca antecedentes en sus libros. Entonces, el gobierno de Hitler se encuentra en una encrucijada: debe decidir si cancela la ópera compuesta por el músico más célebre de Alemania en colaboración con el deleznable judío Stefan Zweig. “Por mucho que todo esto pueda parecer cosa de locos, el caso de La mujer silenciosa terminó siendo un preocupante asunto de Estado”. Hitler lee el libreto de la obra y le comunica a Strauss, en julio de 1934, que autoriza la representación. Zweig no asiste a las funciones porque sabe que los uniformes pardos pueblan la platea y porque supone que puede cruzarse con Hitler. Muy pronto la ópera se cancela y el asunto forma parte de las prohibiciones del régimen nacionalsocialista.
En la página 271, Zweig escribe a propósito del aire de los tiempos: “…por experiencia se sabe que es muchísimo más fácil reconstruir los hechos concretos de una época que su atmósfera anímica”. Uno de los méritos de este libro es haber plasmado a través de una anécdota o en unas pocas líneas, la tenue o penumbrosa atmósfera del Estados Unidos de los años diez, la extraña calma en Londres antes del segundo conflicto, el color del hambre en Salzburgo y el hervor de la juventud en Viena.

Al comienzo del libro anota: “Soy consciente de las circunstancias desfavorables, pero tan características de nuestra época, en las que trato de dar forma a mis recuerdos. Los redacto en plena guerra, los redacto en el extranjero y sin la más mínima ayuda para mi memoria. En mi habitación de hotel no dispongo ni de un ejemplar de mis libros, ni de una anotación, ni de una carta de amigos. No puedo informarme en ningún lado, porque en todo el mundo el correo internacional está interrumpido u obstaculizado por la censura”. Y luego agrega, como final de un final anunciado: “Todo cuanto uno olvida de su vida en verdad ya estaba condenado a ser olvidado hace mucho, por acción de un instinto interno. Solo cuanto quiero conservar tiene derecho a ser conservado para otros. ¡Así que hablen, y elijan en mi lugar, recuerdos, y al menos den un reflejo de mi vida, antes de que se hunda en la penumbra!”
Como si fuera un Nabokov impensado y disímil, Zweig le pide a la memoria que hable; pone como sujeto de su largo escrito a la propia memoria. No solo confía en la posibilidad de la lengua sino también en la nítida posibilidad de que la escritura sea un vehículo de esa diosa a veces esquiva. Como si fuera un trágico personaje de Shakespeare, Zweig vive el peor escenario para una vida: está atrapado en su mente. Y lo que narra no es una pieza de ficción del bardo inglés sino el imborrable pasado que lo acecha con la sombra cruel de la peor tragedia del siglo XX. Le toca el peor escenario para un intelectual pacifista y europeo: “la cruel condición de apátrida”. Zweig siente los pasos del crimen nazi en las calles, entre el bullicio de la gente, en su cabeza. Por eso tomará la decisión que tomará. Por eso será el autor muerto de una memoria viva. Por eso leemos este cúmulo eufórico y melancólico de palabras como testimonio de la negrura y de la atroz penumbra humana. Él ha escrito su testimonio antes de que la noche ingrese en la habitación de hotel.
Es importante remarcar que la memoria laboriosa del polígrafo Zweig fue escrita en el extranjero, lejos de su amada Viena, y sin un ejemplar de los muchos libros publicados. Zweig hace hablar a la memoria desde el mudo mundo de la escasez de documentos y sin fuentes a la mano. Zweig está desprovisto de todo, menos de la poderosa máquina de la mente atormentada. En medio de las horas febriles, entre los muchos papeles que lleva anotados y con el sudor de la afiebrada Brasil de los cuarenta, deja que suene la música de los recuerdos entre las teclas, entre la tinta y la blancura azulina y terminal de los papeles. Zweig, el único que ya tenía la idea del inminente suicidio en la mente, anota las últimas palabras y tiene el sosiego estoico en la garganta. Zweig se sienta en la cama y le pide a Lotte que se siente. Ambos beben el veneno. Ambos se desploman en las sábanas de una angosta cama sudamericana. Lejos de las trompetas heroicas y cobardes de la guerra –ese fervor que él rechazaba–, lejos de los cafés risueños de la Viena anhelada, Zweig se suicida y deja en El mundo de ayer una clepsidra como sistema de prevención contra el irracionalismo que devora a la humanidad.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Eduardo Halfon: “Como judío, si hoy te ponen el micrófono, digas lo que digas vas a ofender a alguien”

“El resto es memoria”: cómo imaginar las vidas anónimas que murieron en el Holocausto y la historia no pudo reconstruir
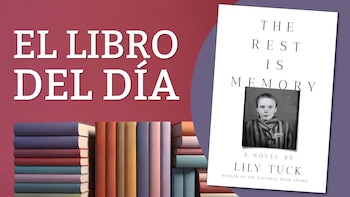
“Casa de agua”: memoria, fantasía y “la primera vez que escribí en primera persona”

“Nosferatu” vuelve de entre los muertos: si le dieras una cámara a Mary Shelley o a Edgar Allan Poe harían algo así

Adiós a William Labov, el lingüista que luchó contra los prejuicios y engaños del habla




