
Venecia está repleta de palacios, casi como si en la ciudad de los canales no hubiera otra manera de concebir la arquitectura, herencia de su siglo de oro 1.200 años atrás. Entre tantos se encuentra el Venier dei Leoni, que en su fachada desde el Gran Canal no llama demasiado la atención por su tamaño, pero que sin embargo, en su interior, resguarda unas de las colecciones de arte más importantes del mundo: Picasso, Dalí, Braque, Duchamp, Léger, Brancusi, Delaunay, Picabia, Mondrian, Kandinsky, Miró, Klee, Ernst, Magritte y Modigliani, entre muchos otros.
Cuando se ingresa, un jardín de esculturas da la bienvenida (con obras de Giacometti, Arp, Calder, Duchamp-Villon y Anish Kapoor, entre otros), un espacio que separa la casa principal, el Museo Peggy Guggenheim, de la tienda de souvenirs y la cafetería. En uno de los rincones, oculta entre plantas colgantes está la humilde lápida que recuerda que allí fue enterrada quien fuera su dueña, junto a sus 14 perros, todos de la raza lhasa apso.

Pero, ¿cómo llegó toda esa colección de una estadounidense hasta allí? Esa es la historia de Peggy Guggenheim, quien vivió sus últimos años en la gema italiana, y pidió, al morir, que sus cuadros jamás fueran separados.
Cuando se nombra al apellido Guggenheim, la asociación rápida lleva a los museos de Nueva York y Bilbao, diseñados por los estudios de Frank Lloyd Wright y Frank Gehry, respectivamente, y eso está bien, pero no tanto.
Proveniente de la misma familia que Salomón Guggenheim, cuya fundación hereda la administración de la colección veneciana tras su muerte en 1979, Peggy o Marguerite, como fue anotada, proviene de la rama menos pudiente de la familia.

Su padre, Benjamin, fue el quinto de siete hijos del magnate Meyer Guggenheim, quien hizo fortuna en la industria de la minería y la metalurgia. Pero Benjamin no sacó el talento de su padre para los negocios y tras una serie de pésimas inversiones fue perdiendo la mayor parte de su capital. Así y todo, cuando murió ahogado en 1912, junto a otras 1495 personas en el hundimiento del RMS Titanic, le dejó una significativa herencia a la joven Peggy, que heredó al cumplir los 21 años: USD 2,5 millones, unos 20 millones actuales.
Pero Peggy no se dedicó al coleccionismo de arte enseguida, más bien esa vocación, ese llamado, le vino cumplidos ya los 40 años, pero siempre tuvo un espíritu algo bohemio, por lo que en su juventud trabajó en una librería y luego se mudó a París, donde frecuentó a los artistas que vivían en Montparnasse, centro neurálgico de las vanguardias y tugurio a la vez. Comenzaba una vida de reuniones y fiestas, donde se destacaba por su extravagancia para vestir y su deseo de codearse por personalidades que tuvieran el conocimiento del que ella, al no haber estudiado, adolecía.

París (no) era una fiesta
El amor metió la cola, o más bien el diablo. Regresó a NY para el casamiento de su hermano y allí conoció al francés Laurence Vail, un poeta, un artista, un violento con quien se casó en 1922 y con quien tendría sus dos únicos hijos. Quedó fascinada por la naturaleza de este antisocial, “escandalizada por su libertad y sin embargo también cautivada”, escribiría en sus memorias Una vida para el arte: confesiones de una mujer que amó el arte y los artistas, al que “no parecía importarle lo que la gente pensaba acerca de él”.
Ojala ella sí hubiera escuchado lo que se decía de él, porque el matrimonio fue un infierno para su físico, para su autoestima, para su vida. Vivieron en Italia y Egipto, en el ‘26 se marcharon a Suiza y luego se instalaron en Pramousquier, en el sur de Francia, donde Vail comenzó a escribir la novela ¡Asesinato!, una sátira sobre su matrimonio publicada en 1932.

En su biografía, la mecenas del arte to be recuerda como Viel podía golpearla en público o arrojarla por la escalera, y el modo en que disfrutaba someterla a crueles torturas, como la vez que la sumergió dentro de la bañera llevándola casi a la asfixia o cuando la hizo ingresar al mar y la obligó a ir al cine sin cambiarse la ropa.
En el medio, compartió reuniones, fiestas y vacaciones con escritores de la Generación Perdida como los estadounidenses Ezra Pound, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Djuna Barnes y el irlandés James Joyce, que también andaba por París en aquellos años, o con grandes artistas como Marcel Duchamp, Tristan Tzara, Man Ray (quien le realizó su retrato más emblemático).

Para el ‘28 estaban divorciados y se marchó al Reino Unido, donde convivió y luego se casó con el crítico literario John Holms, quien falleció de un infarto en 1934. Tres años después fallecía su madre, quien le legó otros USD 450 mil, que utilizaría para cambiar su vida.
“Mi amiga, Peggy Waldman, me sugirió que me dedicara a la edición, pero, por temor a que me resultase demasiado caro, opté por la otra alternativa: abrir una galería de arte moderno”, escribió.
Nace una coleccionista
Así comenzó por fin a ser dueña de su destino, y si hubo un artista que la ayudó a conocer este nuevo mundo, ese fue Duchamp, quien la instruyó sobre arte moderno, por lo que ella lo consideró “la persona más influyente” de su vida.

Asesorada por el intelectual Herbert Read y Duchamp, abre su primera galería, la parisina Guggenheim Jeune, con muestras de Cocteau, Kandinsky y Tanguy, pero la Segunda Guerra estaba en su cauce, por lo que decide dar un cambio a su proyecto: quería su propio museo, pero para eso necesitaba muchas obras, y ya. Read realiza una lista de artistas que debían estar, Peggy soñaba con competir con el MoMA, por lo que el desafío era enorme; sin embargo al poco tiempo se dio cuenta que era imposible, la maquinaria nazi era imparable y los artistas comienzan a huir de la vieja Europa.
Pero toda crisis es una posibilidad, sobre todo cuando sobra dinero. Con la lista en mano, Peggy comienza una frenética compra de obra, “me hice con el propósito de adquirir un cuadro por día”, contó, y cómo los artistas necesitaban efectivo para salir y buscar un nuevo destino más allá del océano, los adquiere por precios bajísimos.
De una semana a otra pasan a su patrimonio, entre otros, trabajos de Max Ernst, Constantin Brancusi, Alberto Giacometti, Fernand Léger, Giacomo Balla, Piet Mondrian y Francis Picabia. La colección comienza a armarse en esos días aciagos, y el 12 de junio de 1940, dos días antes de que los alemanes invadieran París, deja la ciudad destino a Grenoble, en el sur del país. Como el Louvre rechaza sus pedidos para almacenar su nueva colección porque “era demasiado moderna”, la esconde en una granja francesa.

Pasa unos meses en Marsella junto a su nuevo amante, Max Ernst, quien había escapado tras ser detenido por la Gestapo, para partir hacia EE.UU. en junio del ‘41, donde se casaron y unos meses después abre en Manhattan The Art of This Century Gallery (Galería el Arte de Este Siglo), un espacio novedoso con diseño de Frederick Kiesler, dirigido por Howard Putzel, quien la convencería de invertir en arte estadounidense.
La galería se convierte en el centro neurálgico del arte moderno europeo con un sin fin de muestras individuales, que a su vez convivían con su “nuevo museo”. Sin embargo, faltaba la pata local.

Su gran descubrimiento
Artistas como Robert Motherwell, William Baziotes, Mark Rothko y especialmente Jackson Pollock, se ganan un lugar entre las jóvenes promesas.
El caso de Pollock, al que consideró “por mucho” su “más notable logro individual” es paradigmático. Guggenheim buscaba talentos para la exposición del Salón de Primavera, por lo que la galería coloca un anuncio en la revista Art Digest, donde especifican que debía ser menor de 35 años.
Putzel consideraba a Pollock un genio, por lo que llevó una selección de obras al espacio, pero Peggy tenía sus dudas. “Bastante fea ¿no es así? Eso no es una pintura ¿o sí? Hay una absoluta falta de disciplina en esto”, dijo mientras observaba Figura Estenográfica, que hoy pertenece al MoMa.
Allí intervendría Mondrian, integrante del jurado de selección: “Peggy, no lo sé. Tengo el sentimiento de que esta puede ser la pintura más emocionante que he visto desde hace mucho, mucho tiempo, aquí o en Europa... Yo no sé lo suficiente acerca de este autor como para calificarlo de ‘grande’, pero sé que me obligó a detenerme y observar. Donde tú ves ‘falta de disciplina’ yo tengo la impresión de percibir una energía tremenda”. Y así fue como Peggy descubrió a Pollock.

Al año siguiente, Guggenheim se convertiría en mecenas de Pollock tras encargarle Mural, una obra que no solo sería el primer cuadro de gran tamaño de Pollock, sino también la pieza más grande de toda su carrera. El encargo se hizo bajo un contrato de USD 150 por mes, práctica inusual entonces. Pollock sobrevivía entonces junto a su futura esposa, la también pintora Lee Krasner, en un pequeño apartamento en Nueva York.
Cuenta la leyenda que la relación entre Pollock y Peggy no era del todo buena, que el día que el artista presentó Mural en el departamento de su mecenas, en una fiesta con la crème de la crème, él, en estado de ebriedad, orinaba en los rincones a la vista de todos. Otras fuentes aseguran que quizá hubo un affaire entre ambos. Si bien Peggy no reconoce el talento del pintor inmediatamente, quizá su mayor mérito haya sido tener un rol maternal con él y mucha paciencia, en complicidad con Krasner.
Luego, comenzaría la operación “Long Leash”, organizada por la CIA de la que participaron Nelson Rockefeller y el MoMa, que convirtió al expresionismo abstracto en el movimiento más importante de posguerra y a Pollock, especialmente, en el gran referente de la “nueva pintura americana”. Pero esa es otra historia.

En 1943, Peggy y Ernst se separan y cuatro años después cierra su galería para comenzar su regreso a Europa: “Estaba exhausta por mi trabajo en la galería, de la cual me había convertido en una especie de esclava”, dijo.
Peggy Guggenheim nunca volvió a casarse, su amor, su pasión, su tiempo, era todo para su colección, pero eso no significó que abandonara los romances fugaces. Al ser preguntada por sus maridos en una entrevista, respondió: “¿Te refieres a maridos propias o de otras?”. En su autobiografía aceptó tener cientos de relaciones pasajeras, entre otros con Tanguy, Samuel Beckett y John Cage.
Un museo en Venecia
Peggy ya conocía Venecia, se había enamorado de la ciudad cuando la recorrió con su primer marido. Cansada de la escena de NY, presenta su colección con mucho éxito en la Bienal de la ciudad y luego la sede para que recorra diferentes ciudades italianas y al fin trasladarla al palacio Venier dei Leoni. Para esa época, el grueso ya había sido conformado con las compras de 1938-1940 en Europa y las de 1941-1946 en Estados Unidos.
A partir del ‘51, el palazzo se abrió al público e incluso la bodega se convirtió en estudio para nuevos artistas. Su vida social no cesó por un tiempo, y siguió organizando fiestas, a las que asistieron Yoko Ono o Truman Capote, entre muchas personalidades más.

Para los 60 dejó de coleccionar, y pasaba cada vez más tiempo con sus perros. En el ‘67 su hija, una pintora con problemas de alcohol y varios intentos de suicidio a cuestas, fue encontrada muerta en el piso de su habitación por su esposo, el artista inglés Ralph Rumney. El golpe fue devastador.
Como dueña de la última góndola privada de la ciudad, recorre sus canales con sus mascotas. La soledad comienza a rodearla, las fiestas se detienen. El bullicio del público en su casa, tres veces a la semana, es lo único que la conecta con el mundo. La Tate Gallery londinense, el gobierno italiano y el Louvre quieren quedarse con su colección, y con sus últimas fuerzas busca la manera de que nadie se la quede, sabiendo que una vez muerta, puede venderse por separado.
Es su legado, es su vida, por lo que decide cederla a la fundación de su tío Solomon. Y fue la mejor decisión: su palacio-museo mantiene viva hoy su memoria, mientras ella descansa en un pequeño rincón, oculta entre un jardín de esculturas y plantas colgantes, junto a sus 14 perros.

SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
La medievalista “dragonóloga” que estudió la presencia animal en los códices apocalípticos

De secta al poder: la larga historia del cristianismo y la política
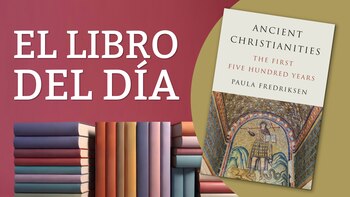
10 grandes películas de 2024 (más allá de las exitosas)

La belleza de la semana: el árbol de Navidad, la alegría de las fiestas

Polémicas por los Premios Goya: una omisión ‘política’ y otros raros olvidos




