
Con su convincente locuacidad y sus elocuentes silencios, este libro ha pasado de ser el testimonio de un intelectual europeo finisecular a constituir prácticamente una pieza clave de la memoria moderna, al punto de que bien podría llamarse Breve historia del siglo XX o algo por el estilo. En cierto modo, la aspiración general ya está programáticamente anunciada en el prólogo, cuando el autor mismo confiesa que no pretende narrar su destino individual, sino el de su generación (a lo largo de todo el texto se hace evidente que se expresa más en plural o en impersonal que en primera persona), pero sin duda ha coparticipado un factor externo al texto para consagrarlo, a saber: la sucesión in crescendo de catástrofes barbáricas que han azotado a la humanidad y la inherente perplejidad que suscitan esas calamidades en todo aquel que quiere hacerse una idea, siquiera panorámica, de nuestro pasado reciente. Cabe preguntarse, así, si la “era de los extremos” –como denominara Eric Hobsbawm al más violento de los siglos, el XX– no tuvo en el refinado suicida Stefan Zweig a uno de sus mejores historiadores más gracias a sus caprichos y limitaciones que pese a ellos.
Y es que más aún que en sus muchos y exitosos estudios biográficos, lo fáctico y lo ficticio oscilan en estas páginas sin solución de continuidad, no para escándalo, sino para alegría del lector. Compuesto con largas oraciones (de esas que hacían desesperar a su amigo Joseph Roth por sus pedantes resonancias germánicas), que incluso a veces pierden un poco la ilación, cual si hubiesen sido redactadas y publicadas sin enmiendas, con un logrado “efecto de verdad”, esta idiosincrásica retrospectiva contrasta con otros escritos espontáneos y directos, como los diarios (esporádicos) y las cartas (abundantes) del autor, y a poco de comenzar se parece más a la novela de una vida que a una vida de novela. Como contrapeso a la subjetividad desbordante, por momentos solipsista, del narrador, que a veces esfuma lo histórico y lo contextual, la maestría literaria es perceptible en cada renglón; no es casualidad que Zweig haya escrito en paralelo a esta obra el que acaso sea su mejor relato (y por ende uno de los mejores de la literatura alemana moderna): la Novela de ajedrez. En tanto recurso formal, por ejemplo, las simetrías de los cruces con los emperadores en estaciones ferroviarias o de las noticias de los magnicidios en balnearios son tan evidentes que no precisan comentario, y uno no puede menos que repetir aquello de que se non è vero, è ben trovato. Pero, a fin de cuentas, lo mismo hacía el productor y coleccionista de libros Stefan Zweig, homme de lettres las veinticuatro horas del día, con su propia vida; consideremos que reaccionó ante la Segunda Guerra Mundial tal como lo había hecho ante la Primera, con un trabajo impregnado de conciencia pacifista (deliberadamente o no, sus obras sobre el profeta Jeremías y el filósofo Erasmo fueron su respuesta intelectual ante la barbarie). Con nuestro cronista, la pregunta acerca de dónde termina la vida y empieza la literatura se vuelve irrelevante, para bien o para mal.
En este sentido, por cierto, El mundo de ayer. Recuerdos de un europeo es un título formidable. La primera parte, eufónica y breve, anuncia la pretensión de universalidad y el tono melancólico; el subtítulo, de obvia índole explicativa, acota doblemente los alcances al invocar los ámbitos de la memoria y del Viejo Continente. El nombre concebido originalmente, Meine drei Leben (“Mis tres vidas”), en cambio, pretendía ser económico y sugestivo (Zweig era muy adepto a las triparticiones, y al armar una reconstrucción de su vida lo primero que pensó fue en los tres epicentros que le daban sentido: Viena, Salzburgo y el exilio); es una suerte que el autor, sin duda siguiendo su reciente y exitosa conferencia en francés llamada “La Viena de ayer” (que dictó en Europa y en América entre 1939 y 1940), decidiera cambiar el título inicial, toda vez que se trata mucho menos de una saga personal que de un testimonio generacional.

Esta obra (¿autobiográfica?) fue escrita entre 1940 y 1941, en parte en los Estados Unidos, una vez que el escritor y Lotte Altmann, su secretaria y segunda mujer, abandonaron Gran Bretaña, y en parte en América del Sur, mayormente en Brasil, donde, ya con un visado permanente y un hogar instalado, la pareja parecía iniciar una nueva vida... hasta que el fatídico 22 de febrero de 1942 puso fin a su existencia con una sobredosis de barbitúricos. Fue publicada ese mismo año, sin mayor dilación, por la editorial Bermann-Fischer, con sede en Estocolmo, y se conocen diversas variantes o etapas del texto: el original manuscrito en su tradicional tinta violeta y lleno de correcciones (donado oportunamente a la biblioteca del Congreso de Washington); versiones mecanografiadas por Lotte (que a menudo tomaba dictados o pasaba lo ya hecho); correcciones de galeras sobre pruebas de imprenta; la primera versión impresa, publicada en Suecia; la segunda, publicada con correcciones por la editorial Fischer, ya en Alemania; y una reciente edición crítica, también por Fischer, pero esta vez a cargo de Oliver Matuschek, biografista y especialista en Zweig. Las variaciones son mínimas, pese a todo, y en su mayoría responden a los típicos errores del mundo editorial (en la redacción, en el pasado en limpio, en el armado en imprenta, en el rearmado).
En castellano, sin embargo, el texto tuvo una fortuna singular, que amerita un excurso. Alfredo Cahn, suizo de nacimiento y argentino por adopción, era amigo del autor desde 1918, cuando este terciara a favor del por entonces adolescente en un concurso literario de Zúrich, y desde el principio estuvo acordado que se haría cargo de la traducción (como venía haciéndolo con libros anteriores de Zweig). En la correspondencia entre ambos, curiosamente, fue el propio autor quien le indicó omitir –para no herir el supuesto pudor del mercado hispanohablante– un capítulo íntegro, aquel que trata sobre el despertar sexual, además de un breve párrafo en el capítulo final, y así es como apareció la obra en Buenos Aires, a manos de la editorial Claridad, también en 1942 (el solo nombre de Stefan Zweig garantizaba por entonces un enorme éxito de ventas, y más aún cuando el escritor acababa de quitarse la vida). A esta sustanciosa (auto) mutilación, se sumó luego otra omisión grosera, por voluntad de los censores franquistas. La versión de Cahn, de nuevo sin el capítulo conflictivo, y además con mayores supresiones en el último capítulo (donde se describe el paso por España), apareció eventualmente en Barcelona, primero reeditada en Hispano Americana de Ediciones S. A., una vez terminada la guerra, y recogida luego en las Obras completas del autor publicadas por la editorial Juventud, también catalana. En 2001, al cabo, una segunda traducción –ahora sí a partir del texto completo, pero lamentablemente aún sin notas– vio la luz otra vez en Barcelona, a cargo de Joan Fontcuberta y Agata Orzeszek, en editorial El Acantilado.
Contando con los beneficios del moderno trabajo crítico y filológico, a esta saga hemos querido aportar nuestra tercera variante, cotejada, anotada e ilustrada. Salvo por un par de ocasionales notas al pie introducidas por la editorial original (que aquí marcamos con asterisco), todas las demás nos pertenecen. Con ellas hemos querido enmendar errores, advertir sobre omisiones, completar o complementar datos y, en lo posible, ofrecer una cronología más concreta que la que se desprende del texto, a menudo poco lineal y en ocasiones equívoca. Hemos corregido la grafía de muchos apellidos, si bien hemos preservado los numerosos términos en lengua extranjera al alemán, que hacen a la manera políglota y cosmopolita del autor; en todos los casos donde parecía aconsejable, los vertemos al español en nota al pie. Los únicos términos conservados en su forma alemana son Führer y Heil, tristemente célebres merced a los nazis (Reich es aquí siempre “imperio”, en cambio, pues no aparece jamás el sintagma “Tercer Reich”). Personas, lugares y hechos históricos se indican con nota solo en su respectiva primera ocurrencia; en esto puede que hayamos sobreabundado, con el fin de paliar la terca parquedad y el continuo name-dropping de Zweig (tan prolífico en anécdotas con celebridades y tan silencioso respecto de su vida privada).
Esta larga labor surgió por iniciativa de Leopoldo Kulesz y contó con la ayuda directa o indirecta de amigos y colegas a quienes corresponde un sentido agradecimiento; cabe una mención especial para Ana Flores y José Milmaniene, por el continuo estímulo que dieron a esta empresa. Precisamente porque en el fondo se trata de cómo cada quien ha de encarar el momento que le toca en suerte vivir (según lo anuncia el epígrafe de Shakespeare, repetido también al final), reeditar este libro es un honor y casi un deber, pues es un texto sin tiempo, y lo seguirá siendo mientras exista lo que Zweig llamaba “el misterio de la creación artística”, de un lado, y la pulsión de muerte (como la denominara su amigo Sigmund Freud), del otro. En el trance de componerlo, entre la melancolía y la desesperación, el vienés confesaba que “los viejos sentimientos de Casandra despiertan de nuevo” (el mito de Casandra aparece más de una vez en esta obra, sugestivamente); la preocupación por las hecatombes seguirá vigente mientras las hecatombes persistan, y El mundo de ayer seguirá siendo, sin vueltas, uno de los mejores documentos de esa angustia.
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
Eduardo Halfon: “Como judío, si hoy te ponen el micrófono, digas lo que digas vas a ofender a alguien”

“El resto es memoria”: cómo imaginar las vidas anónimas que murieron en el Holocausto y la historia no pudo reconstruir
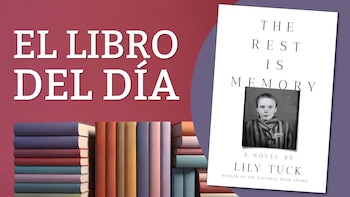
“Casa de agua”: memoria, fantasía y “la primera vez que escribí en primera persona”

“Nosferatu” vuelve de entre los muertos: si le dieras una cámara a Mary Shelley o a Edgar Allan Poe harían algo así

Adiós a William Labov, el lingüista que luchó contra los prejuicios y engaños del habla




