
Cuando conocí a Mel ella tenía ochenta años, los había cumplido hacía apenas un mes, pero cada tanto decía tener cien años, vivir en un tiempo indefinido entre la jubilación y la muerte. Dijo que se llamaba Mel, supuse que era el diminutivo de Melanie, Melisa o Melodie, jamás me lo aclaró. A partir de ese momento supe que tenía derecho únicamente a una parte de su historia, el resto me lo tenía que imaginar.
Mel había nacido en Minnesota, se fue de su país con veinte años y por más que nunca quiso volver, el acento la delataba en cada conversación. Nos presentaron en una galería de arte de la Belle de Mai, una semana después llegó la orden del gobierno y nos tuvimos que confinar. Mi relación con Mel se limitó a una serie de llamadas telefónicas dispersas que tuvieron lugar entre el fin de la primavera y la llegada del invierno, un poco antes de que ella desapareciera de mi vida.
El hombre que nos presentó nos dijo que teníamos mucho en común, quedamos de vernos por un café. Le pedí que me diera su número, ella sacó un papelito del bolsillo y lo anotó. ¿Es un teléfono fijo?, pregunté. Ella sacó del bolsillo un celular que tenía por lo menos diez años, las teclas borradas y la pantalla llena de marcas. A este lo tengo en silencio, confesó. La galería comenzó a llenarse de gente, apenas pude saludarla antes de salir.
El encuentro de esa tarde me dejó llena de preguntas, ¿qué podíamos tener en común? Una vieja flaca, de pelo cano y nariz en punta, una señora a punto de estirar la pata y yo. Mel se vestía de la misma manera desde hacía cuarenta años, había bailado toda su vida y a pesar de la edad lograba hacer la flor de loto y llevar la frente hasta la punta de los piés. Yo en cambio pasaba mi tiempo intentando bajar algún kilo, caminar unas cuadras y desde hacía tiempo el lumbago, aunque aún no llegaba a mis cuarenta años, me tenía doblada la mitad del día.
Una mañana cuando abrí mi correo electrónico descubrí que tenía un correo de Mel, me había escrito en plena madrugada. Temí por su salud mental, las señoras normales no mandan mensajes en plena noche. En su correo me decía que teníamos un café pendiente, me recordaba su número de teléfono, por las dudas que lo hubiera perdido y me pasaba su dirección. Mel vivía cerca, quise creer que eso era una bella casualidad pero lo cierto es que nada quedaba muy lejos en Marsella. Los artistas viven más o menos en los mismos barrios y en la época cuando todavía existían los bares, se juntaban en las mañanas para conversar.
Me propuse llamar aunque ni siquiera supe por qué, al fin y al cabo se trataba del encuentro de dos extranjeras, algo en común teníamos que tener. Esa tarde llamé a Mel por primera vez, esa fue la primera de una serie de charlas que tendrían lugar cada martes después del almuerzo.
Lo primero que me contó cuando la llamé es que estaba preparando una fiesta, quería festejar su cuerpo envejecido, “envejeciendo”, decía ella con mayor precisión. Ella me contó que tomaba mi llamada desde un gran salón con arcadas y piso rojo de baldosa típica de Marsella. Que apenas terminara esta locura de enfermedad la podía visitar. La pieza era muy luminosa y particularmente fría. ¿No te congelás vos ahí? Claro que se congelaba, pero Mel había aprendido a vivir sin molestar, a acomodarse a las situaciones y mostrar indiferencia ante las vicisitudes de la vida.
Le pedí que me contara más sobre ese festejo que estaba preparando. Ella accedió a contarme al menos una parte, del otro lado del teléfono Mel se descalzó, acomodó su cuerpo sobre una alfombra y comenzó a bailar. Del otro lado, en mi salón su cuerpo flaco se resolvía con gracia, hablaba de sus piés, compañeros flacos que resistían al tiempo, que la llevaban sin pausa de aquí para allá. Dijo haber perdido un poco de arco en los últimos años pero en términos generales sus piés no habían envejecido tanto y aún cumplían con la tarea de trasladarla y permitirle bailar.
Un silencio se instaló entre nosotras dos, pensé en mis piés siempre enfermos, nacidos sin curva, destinados al calambre, redondeados como dos empanadas. Caminé sin rumbo hasta el balcón, de lejos se veían las Calanques, en el horizonte el macizo montado por sobre las colinas y edificios, el mar parecía impenetrable, mientras del lado opuesto los acantilados escondían la sorpresa de una caída ruda e impresionante.
Esperé una semana antes de volver a llamarla, pensaba que una persona de su edad no debería ser molestada sin razón, pero al llamar ella se mostró abierta a la charla, dijo que tiempo le sobraba y continuó su relato.
Mel, rodó por el suelo, sus manos recorrieron su cara. Hablaba de su rostro con pena, su cara marcada no le permitía reconocerse frente al espejo. Su pelo blanco perdía fuerza y abundancia, sus orejas crecían al igual que su nariz. Yo la veía clarita, como si se tratara de una videollamada, Mel se había convertido en otra persona pero eso yo no lo podía saber.
Esa tarde me dijo que era un gusto poder intercambiar conmigo pero que esa noche había dormido mal y prefería continuar la charla otro día. Me preguntó si yo era vegetariana y me dijo que ella no conocía vegetariana gorda, sospecho que ella ya conocía la respuesta. Le pregunté si estaba en pareja, me dijo que no. Le pregunté si estaba enamorada y ahí hizo una pausa… me pidió que le repitiera la pregunta que no podía entender mi acento. ¿Estás enamorada? ¿Ahora? Sí, en este momento. Siempre, siempre estoy enamorada, me respondió.
Desde ese día Mel se presentó como una persona sin edad, una eterna adolescente, una adulta trabajadora, una señora de sexualidad efervescente, una filósofa exiliada. Estaba sola desde hacía un par de años. Mi primer amor lo tuve a mis sesenta años, me dijo. ¿Y antes qué pasó?, pregunté. Como si ella hubiera perdido mucho tiempo, como si yo no pudiera entender que a esa edad aún le quedaban muchas cosas por vivir.
Había vivido en Nueva York, París y Hong Kong, llegó a París en el 68. Mel hablaba de su vida sin darse importancia, nada le parecía mucho, decía que era inquieta, no más. ¿Y de quién te enamoraste Mel? Se había enamorado de Daniel, el primer hombre que le ofreció un verdadero orgasmo. Daniel era casado, vivía en París, se movía entre la bohemia pero no era artista, su mujer pagaba los gastos de la casa y por más que lo hubiera dicho un millón de veces, no se iba a separar. Me contó que algunas noches varios años después, aún le mandaba mensajes calientes, ella faltaba en su piel. ¿Vos seguís teniendo libido aún? Mel se dobló en una carcajada, cuando volvió a tomar el teléfono me contó que se masturbaba dos veces por semana para mantener el ritmo.
Me fui de Marsella durante unos días en los que no volví a llamar a Mel, no recuerdo que ella lo haya intentado tampoco. La misma mañana que volví a mi casa intenté llamarla pero no respondió, le dejé un mensaje al que respondió con un sms “te llamo mañana a las 9:45”. Mel me llamó al otro día a la hora exacta y lo primero que dijo antes de saludarme es que pensaba que yo ya no iba a volver, que ni siquiera tuve la delicadeza de mandarle un sms durante mis vacaciones, que ahora ya no se acordaba por qué parte de la historia ibamos y que si volvía a hacer eso que no me asombrara si al volver ya no la volvía a encontrar. Pensé escuchar a mi abuela, luego rió y todo quedó disimulado en tono de broma.
El festejo continuaba en el vientre, las manos sobre sus caderas la ayudaban a acunar esa zona sagrada que alguna vez había dado vida. Me contó que había tenido dos hijas pero de eso no quería hablar. Mel se acariciaba el vientre como si de él fuera a salir el genio de la lámpara. En él habían vivido los amores de una vida, se habían encontrado, habían compartido camino con otros amantes simultáneos, con esposas, familias, distancias y religiones.
Esa tarde Mel se mareó, me dijo que a veces le pasaba, que no sabía si era la vista o algo peor. Ella bailaba cada día y cuando podía hacía el amor. Vale, yo no sé si me equivoco, me dijo ese día antes de terminar la llamada, pero yo lo que quisiera es vivir un último amor antes de morir.
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
“Juegos que no requieren wi-fi”: la poesía de León Gieco, ahora en un novedoso mazo de cartas

“El Proyecto Tolerancia” reúne obra gráfica de más de 130 artistas en el Decorativo

La medievalista “dragonóloga” que estudió la presencia animal en los códices apocalípticos

De secta al poder: la larga historia del cristianismo y la política
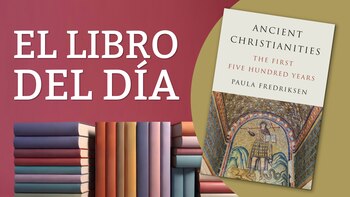
10 grandes películas de 2024 (más allá de las exitosas)




