
NUNÚ
Damasco, Siria, 1959
A pesar del cansancio y del calor reinante, Nunú trajinó contenta las calles que iban desde el mercado hasta su casa del barrio Shaghur al Juwani, antes de trasponer la puerta del Este. Miró sus pies. Las sandalias que asomaban debajo de la túnica larga que llevaba puesta mostraban sus dedos ennegrecidos por la tierra del camino. Debería lavarse apenas llegara a su hogar. Cada vez que iba y venía al mercado le sucedía lo mismo.
Cuando atravesó el enorme patio de la mezquita de los Omeyas, como siempre, Nunú invocó a Alá. La bellísima obra arquitectónica con más de doce siglos de antigüedad, considerada uno de los lugares santos del islam, cobraba gran trascendencia durante el Ramadán. Apreció los pórticos y las arcadas y, al posar sus ojos sobre la torre, una vez más imaginó cómo se vería la ciudad desde esa altura.
Desde que Nunú había cumplido los once años, se le permitía ir al zoco para ayudar a su padre en la atención del puesto, rutina que realizaba varios días a la semana. Pese a que la atención en los locales del mercado era un territorio vedado casi por completo para las mujeres, su insistencia había terminado por convencerlo. Ella, como hija mayor, bien podía ayudarlo en el puesto, tal como lo había hecho la vieja Nazli durante tantos años. Incluso, en apoyo a Nunú, había conseguido que los tendederos vecinos la respetaran. Como la actividad comercial le encantaba, disfrutaba de acomodar y exhibir los productos en los escaparates con la intención de tentar a los clientes. Le agradaba tratar con ellos, cultivar el regateo, concretar ventas y cobrarlas. Manejar el dinero era lo suyo; los números se le daban muy bien. Se enorgullecía cada vez que su padre le pedía que resolviera sumas difíciles porque lo hacía más rápido que él y nunca se equivocaba. Cuando arrojaba el resultado, después de un guiño cómplice, él exclamaba: «¡Perfecto!». La aprobación paterna representaba el mejor de los regalos, incluso más que cualquier perfume o vestido de los que allí vendían y que tanto le gustaban, pero que no pedía porque sabía que malgastaría el dinero. Así se lo había explicado Khalil. Y él siempre tenía razón.
«Cuando sea mayor —pensó convencida—, estaré a cargo del puesto». No era común que las mujeres trabajaran en los locales del mercado, pero si los hombres de su familia habían empleado a Nazli y ahora a la nueva Rihanna, bien podían permitirle estar al mando del puesto y dirigirlo. El trabajo, que realizaba con absoluta naturalidad y solvencia, le fascinaba.
Acalorada y cansada, cubrió el último trecho hasta su casa. Cuando llegó, abrió la puerta y se quitó las sandalias. Luego, como había planeado, enfiló hacia el baño para asearse. Pero se detuvo al escuchar la voz de su madre, que la llamaba con insistencia. Se asomó a la cocina y allí la descubrió cosiendo, tarea en la que solía encontrarla enfrascada durante el último tiempo.
En el piso, sobre una mantita, dormía su hermana más pequeña. Un poco más allá, también en el suelo, su hermano Anás jugaba a las canicas.
—Al fin, Nunú, has regresado. Te estaba esperando. Necesito que limpies el piso de la casa.
—¡Mamá…!
—¿Qué sucede?
—Estoy cansada. Y en dos horas debo volver al mercado.
—Lo sé, pero, por favor, necesito tu ayuda. No quiero que a la noche, cuando tu padre vuelva, encuentre la casa sucia.
Nunú, aún descalza, tomó la escoba a desgano y comenzó a barrer la sala muy lentamente.
—¡Por favor, hija, pon empeño! —suplicó Leila mientras enhebraba una aguja para coser las perlas sobre el vestido.
—Pero es injusto… —protestó Nunú en un último intento por ser relevada de la tarea.
—Lo lamento, ya sabes que preciso tu colaboración. Debo terminar estos vestidos para llevarlos esta tarde al puesto de tu padre.
Con la vista clavada en su hermano, Nunú exclamó enojada:
—¿Y tú, Anás, por qué no ayudas?
—Porque soy pequeño.
—No es verdad. Yo tengo once y tú, diez. Somos casi iguales y nunca ayudas.
—Soy varón y no haré tareas de mujer. ¿Acaso no lo sabes? —gritó Anás desde el piso.
Nunú miró a su madre anhelante, esperaba su auxilio, su socorro. Pero ella, lejos de dárselo, sentenció:
—Tu hermano tiene razón. Él es varón.
Nunú se calló la boca y no respondió. Poco tiempo atrás había descubierto que, cuando su madre o un adulto pronunciaban esa frase, la discusión se terminaba y ya no había defensa por argüir. Deseó haber nacido en otro cuerpo. Lo dijo en voz alta y con rebeldía.
—¡Ojalá yo hubiese nacido varón!
—¡Calla, niña, que Alá te castigará! Jamás debes decir eso, jamás. Y termina de una vez de barrer aquí, que aún te faltan los cuartos —advirtió mientras repasaba los botones de la túnica.
Leila estaba agotada. Ama de casa, madre de tres hijos y costurera resultaban obligaciones absorbentes. Desde que los vestidos que confeccionaba se vendían en el mercado como pan, ya no tenía tiempo para los quehaceres domésticos; mucho menos, para descansar. Pero estaba contenta; se sentía útil. Una porción importante de los ingresos del negocio estaba en sus manos. Por ese motivo, amasaba la idea de hablar con su esposo sobre la posibilidad de contratar a dos costureras para que le ayudaran con la producción. Y si encontraba eco, también le propondría vender sólo sus vestidos para transformarlos en la mercadería principal del negocio. Al fin y al cabo, sus prendas les dejaban más dinero que la mera venta de las telas. Leila había creado una línea de túnicas únicas bordadas con perlas y piedras, y en su estilo innovador radicaba el motivo principal del éxito. Pero tenían que apurarse a desarrollarlo como industria antes de que otros copiaran sus diseños.
Un rato después, Leila abandonó las agujas e hilos para servirles el almuerzo a sus hijos. Había cocinado temprano la comida para que estuviera lista para esa hora. Se puso de pie y vio cómo su hija seguía limpiando. Se acercó y, mientras le daba un beso en la frente, le dijo:
—Gracias por ayudarme, pequeña.
Nunú sonrió y su madre agregó:
—¡Ah! Y algo más: no vuelvas a decir que quieres ser varón, te podría traer muchos problemas. Tienes que aprender cómo funciona la vida. Si no, saldrás lastimada. Y yo no quiero eso para ti.
—¿Mamá, por qué nunca te quejas de lo que está mal? —preguntó en sintonía con sus recientes reflexiones. Nunú, que poco a poco abandonaba la candidez de la niñez, comenzaba a indagar sobre aspectos punzantes.
—Porque no sirve de nada, no se obtiene ningún resultado.
—Yo me quejaré.
—Si lo haces, sólo destruirás tu vida —sentenció preocupada y disgustada por la rebeldía que exhibía su hija, la que sólo le traería problemas. Si bien planeaba mantener esta conversación más adelante, decidió hablarle con claridad. Nunú demostraba ser lo suficientemente madura como para enseñarle una regla decisiva para sobrevivir. Entonces, Leila decidió darle lo que consideraba una de las lecciones más simples e importantes para su vida. Tan sencilla como determinante—. Mira, Nunú, el mundo es de los hombres, no de las mujeres. Y eso nunca cambiará. —Hizo una pausa, suspiró fuerte y prosiguió—: Ellos mandan, ponen las reglas y, si no las obedecemos, sufriremos. Lo mejor que te puede pasar es tener un buen marido para que te cuide. Siempre pido eso para ti y tu hermanita.
—Pero, mamá…
—Apréndelo y nunca te lo olvides. De lo contrario, saldrás más lastimada de lo que crees. Ellos mandan y siempre mandarán.
Nunú miró sobrecogida a su madre. No había esperado semejante explicación de su parte. Leila, ante sus ojos, era fuerte y la protegía de los peligros, al igual que a sus hermanos. Por eso, había pensado que le daría otra clase de lección. Una explicación teñida de solidaridad o hermandad relativa a su condición de mujer… Pero no esto…
—Es injusto —explotó.
—Lo sé. Pero debes aceptarlo —dijo al tiempo que, en la punta de la sala, su hija menor, que acababa de despertarse, comenzaba a lloriquear.
—Ahora, vamos a comer, que tu hermana tiene hambre.
Nunú abandonó la escoba para atender a la pequeña, pero su madre la detuvo y, tomándola de la mano, le dijo:
—Gracias… muchas gracias por ayudarme con la limpieza. Lo valoro mucho. Te amo, hija.
Ambas se miraron a los ojos durante un instante.
—Yo también te amo, mamá.
Nunú puso la mesa mientras pensaba en que ya no tenía tiempo para lavarse los pies. Pero no le importó; estaba apurada. Comería dos bocados porque tenía hambre y luego saldría directo hacia el mercado. Quería regresar cuanto antes. Había dejado por la mitad el inventario de los perfumes. Le parecía que no se estaban vendiendo lo suficiente y, una vez confirmado, quería contárselo a su padre para que dejara de comprarlos. Estaba segura de que la culpa la tenía el puesto vecino. Sus perfumes eran mejores y más baratos.
Leila, a pesar del cansancio, estaba feliz. Gracias a las pocas horas de sueño, había logrado terminar de bordar las túnicas; además, comería con los niños. Y eso, alegraba su mediodía.
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
“Tu ídolo es un ídolo”: de Bob Dylan a Rosario Bléfari y la pregunta por el paso el tiempo

Los inconformistas que soñaron su utopía: historia viva del Greenwich Village, la primera bohemia de EE.UU.

Eduardo Halfon: “Como judío, si hoy te ponen el micrófono, digas lo que digas vas a ofender a alguien”

“El resto es memoria”: cómo imaginar las vidas anónimas que murieron en el Holocausto y la historia no pudo reconstruir
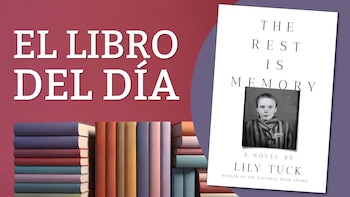
“Casa de agua”: memoria, fantasía y “la primera vez que escribí en primera persona”




