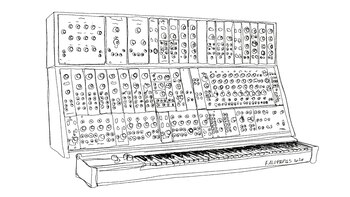
Cuando visité la casa museo de Carlos Gardel, en el barrio porteño del Abasto, me sorprendieron varias cosas. Por empezar, la forma en que transformaron un conventillo en un loft. Pero también los pintorescos afiches de época y, muy especialmente, el reproductor de música en el que se pueden escuchar las 993 grabaciones que El mudo registró durante su vida. Me puse a escuchar algunas, las más antiguas. Y me cautivó, como si nunca la hubiese oído, esa interpretación tersa de Gardel, la dicción florida y el caudal de voz que se expandía por la canción como una inundación amable. Nada que ver con los cedés que tenía en mi casa, donde Carlitos suena como si fuera un personaje de Freaks intentando cantar sobre un barril de aceite.
Algunas cosas tienen que ver con el contexto y lo inaprehensible, pero acá hay una de esas cuestiones técnicas que quienes escribimos sobre música solemos pasar por alto. Hasta 1926, en Argentina se grabó con el método acústico, que consistía en un cono que tomaba el sonido y transmitía esa vibración a una púa que terminaba por imprimir las frecuencias en una matriz de pasta. Los músicos y cantores debían interpretar todos juntos, en dirección al cono y a un volumen lo suficientemente alto como para que la grabación fuera audible.
Pero había más problemas. En primer lugar, la duración: la matriz aceptaba, como mucho, tres minutos de grabación. Y existía otro aún peor: no había una velocidad estandarizada de grabación, por lo que era común que se registrasen canciones a una velocidad y luego se reprodujeran a otra, lo que afectaba esencialmente a la música. Esa brecha dinámica producía cambios de tempo y de altura de los sonidos, que se tor-nan más rápidos y más agudos, o más lentos y graves según el caso. La diferencia podía ser tal que llegaba a cambiar el tono de la canción, ya que cada 4 revoluciones por minuto (RPM) se varía un semitono aproximadamente.
Estas condiciones determinaron a la música popular en general; no solo como producto, sino también como hecho artístico. Fueron un elemento central en el desarrollo del tango canción; y han supeditado la audición, que en una música de tradición popular como el tango es un insumo crucial para la transmisión del conocimiento y el aprendizaje. A diferencia de la música académica, donde la fuente está escrita en la par-titura, en la música popular la incorporación de las claves de la interpretación se da principalmente a través de las grabaciones.
En la revista El Sordo proponen un ejercicio útil: comparar la versión de Siga el corso (1926) que circuló durante décadas (dado que las discográficas no se preocuparon por corregir la velocidad en los sucesivos traspasos de formato), con la que debió ser, o que se parece más a lo que sucedió cuando Gardel cantó acompañado por los guitarristas José Ricardo y Guillermo Barbieri en los estudios de Odeón. “La primera versión, la que circula, la que está en YouTube, está distorsionada en tempo y altura, está en SOL y dura 2:35”, explica en la nota Alberto Flores, cantor y autor. “Mientras que la versión corregida, que coincide con la parte editorial, está en FA y dura 2:52”. Vale decir, entonces, que no era Gardel el que muchos escucharon e imitaron por generaciones como modelo del cantor de tangos. Sino que era una versión acelerada de su forma de interpretar, distinta incluso a otras versiones de él mismo estando vivo, cuando comenzó a filmar películas. ¿Es un Gardel que no es? ¿Es otro? ¿Cuál es Gardel?

La respuesta es que no importa. Gardel es todos y ninguno. Ninguna de sus versiones es más verdadera que otra, porque no hay verdad en la música grabada. La música grabada es en esencia un artificio, puesto que fija en un soporte físico o digital algo tan volátil e insustancial como una serie de sonidos organizados en el tiempo. Además, esos sonidos están necesariamente mediados por una serie de tecnologías que hemos naturalizado hasta confundirlas con la autenticidad de origen. Aún en instancias tan primitivas como las de Gardel (donde el valor perseguido era la fidelidad, probablemente una herencia de concepción antropológica), los mecanismos intervinientes inciden, como hemos apenas visto, en la música finalmente grabada. Incluso la predisposición de los músicos ante la experiencia de la grabación, así como su forma de ocupar el espacio del estudio, son diferentes a las que hubiesen adoptado en un escenario. Por mínima que parezca, esa alteración hace que el Gardel que hoy no escuchamos no sea él, sino un reflejo suyo, un eco que subraya algunos de sus rasgos y aplaca otros. Es una verdad de perogrullo, pero buena parte de los ataques al uso de nuevas tecnologías en la música pop moderna parten desde acá.
Esta confusión inducida por la industria cultural da lugar a escuchas ilusoriamente autónomas. La fantasía de la escucha es que accedemos al artefacto cultural sin ninguna mediación, de forma inmediata y directa, sin ninguna de las condiciones de producción afectando la forma en que consumimos las canciones. El oyente cree estar ante una experiencia autónoma, perdiendo de vista los factores de diseño intervinientes que hacen de esa canción un artefacto de doble juego, que as-pira a la esfera íntima sin dejar de apuntar al impacto masi-vo; es decir una canción pop, mediada por las condiciones del mercado.
Esta distorsión desoída no compete solo al tango, por su-puesto; ni a la música popular solamente. Música y tecnología son indisociables, y no es posible entender el desarrollo de la primera sin atender la evolución de la segunda.
Tras alzarse con el Gardel de Oro a mediados de 2018, Charly García dijo, como cierre de sus agradecimientos, “hay que prohibir el Auto-Tune”. A los pocos días, debió desdecirse y aclarar en Gente que lo suyo había sido “una humorada”. Que no tenía nada en contra “de la tecnología, las mujeres o el trap”, y que había querido significar que mediante el Auto-Tune “puede cantar cualquiera”.
Esa misma noche, unos minutos antes de que García recibiera el galardón dorado de manos de Palito Ortega (en una escena que él mismo hubiera podido musicalizar con A los jóvenes de ayer), la misma orquesta que franqueaba el escenario había acompañado la apabullante aparición de Duki. Con una arrogancia que el García circa 1998 hubiera envidiado, el rey del trap local interpretó Rockstar (usando Auto-Tune, por supuesto) y le cantó al país (y a los representantes de la industria que trataban de usufructuar la erupción del género) que se sentía como un rockstar, y que cogía y tomaba pastillas como tal.
Hubo polémica, sí. Pero nadie podría sostener que García es, o haya sido, un artista reaccionario o desinformado. De hecho, esa noche estaba recibiendo seis premios por un álbum (Random, 2017) que compuso en un iPad e identificó con un símbolo evangélico resignificado. Y que probablemente haya usado Auto-Tune. Fue evidente, en cambio, la dislocación generacional de la comunidad musical: un hombre de 66 años, con más de una veintena de discos publicados, fue el encargado de tender un puente, aunque más no fuese a través de la condena o la humorada, con la juventud que apenas se erguía cuando él volaba a una piscina desde un noveno piso.
Este entredicho, como otros en la historia de la cultura argentina, tiene antecedentes en otras partes del mundo. Como se verá, hay dos historias del Auto-Tune porque, al me-nos para los parámetros de este libro, lo interesante es qué hacen los artistas con el Auto-Tune, y no lo que el programa hace con sus voces. En la primera década de este siglo, cuando el Efecto Cher ya era parte de un pasado caricaturizado, un pequeño grupo de artistas afroamericanos renovó la estética del hip-hop y el R&B con el Auto-Tune. La radicalidad del efecto sónico logrado (cantos manifiestamente artificiales) mostró por inversión que la factoría que alimentaba el pop mainstream abusaba del software para enmascarar y ocultar las imperfecciones de los cantantes. Como el Photoshop, el Auto-Tune estaba siendo usado para borrar los rasgos de la individualidad de la interpretación musical de manera grotesca, haciendo que todos sonaran perfecto y horrible.
Artistas infinitamente menores a García, como Death Cab For Cutie o Jay-Z, ya habían hecho sus alegatos contra el Auto-Tune en 2009. Indies y superestrellas por igual se declararon en estado de alerta y asamblea permanente, reeditando la vergonzante caza de brujas contra los músicos que usaban sintetizadores en los ’70. Hasta Christina Aguilera usó una remera con la leyenda “Auto-Tune is for pussies” (“El Auto-Tune es para cagones”). Luego se arrepintió y lo incorporó, pero la fotografía se encuentra fácil. Promediando este trabajo veremos que en Argentina el programa se usó tan pronto y tanto como en todas partes, pero nadie pareció interesarse en ponerlo de relieve hasta que García lo hizo.
Pese a la pirotecnia mediática (que tuvo su cénit en los 51º Premios Grammy de 2009), el Auto-Tune, como cualquier otra herramienta técnica, no dice demasiado por sí misma. De hecho, como se verá, su primer alumbramiento fue poco más que una llama que se había apagado a los pocos meses. Tuvieron que pasar algunos años para que los artistas (y la audiencia) comenzaran a sentir que su sonido estaba a tono con la época, o al menos servía para representar sus emociones respecto a ella. No es que tantas cosas hayan cambiado en ese lapso, que coincidió con el cambio de milenio. Pero sí hubo algunas que afectaron la sensibilidad de Occidente y reintrodujeron en el subconsciente popular el miedo a un final catastrófico inminente. Por suerte para todos, y como también dijo García, el fin del mundo ya pasó. Pero los temores e inseguridades de este nuevo no future permanecen y conta-minan a buena parte de la música pop, siempre tan permeable al zeitgeist.
Una de las hipótesis de este libro es que esta sensación de vulnerabilidad ha encontrado en la alteración de la voz una vía de expresión atractiva y valedera. Que es en la realidad alterada, con su flexibilidad para adecuarse a la inmediatez y volubilidad de nuestros estados de ánimo, donde hemos encontrado un lenguaje capaz de expresar nuestras emociones de manera incluso más satisfactoria que la palabra escrita o hablada. Y que no solo sirven a la necesidad de comunicación, sino que también es útil a la autoindagación.
La voz es considerada el instrumento musical y el rasgo identitario que representa de manera más directa a una persona. A diferencia de una guitarra o un saxo, su distorsión pareciera conducirnos, instintivamente, a una crisis de confianza y legitimación. La voz suele tomarse por la persona, y además de ser una forma importante de reconocer a nuestros seres cercanos, es un factor decisivo para formar un juicio sobre las personas que no conocemos: tomamos las inflexiones, los tonos y volúmenes, como factores que terminan decidiendo si alguien nos resulta agradable, confiable, inofensivo, o todo lo contrario.
Pero al mismo tiempo, como señala Simon Frith, una voz es fácil de cambiar. Y hay un juicio en donde la voz es aún más importante: cuando evaluamos la sinceridad de las personas. Frith lo pone así: “La voz y cómo es utilizada (al igual que las palabras y cómo son usadas) se vuelve la medida de la honestidad de alguien”. Esta noción es clave para entender por qué, entre público, músicos y analistas, se diseminó la idea de que usar Auto-Tune es hacer trampa. Más allá de la inestabilidad de este cuestionamiento a esta altura del desarrollo de las tecnologías de grabación, el hecho de filtrar la voz y modificarla hasta hacerla irreconocible parece suscitar una especial irritación en quienes se atribuyen la producción y escucha de la buena música.
Durante la escritura de este libro, el trap argentino consolidó su conquista de la industria musical local y una nueva estrella pop, Billie Eilish, arrasó en charts y premiaciones con su álbum debut When We Fall Asleep, Where Do Ge Wo? Eilish -la primera hitmaker nacida en este siglo- y su hermano y productor Finneas no usaron Auto-Tune para las voces del disco, y tampoco para su aparición en los Grammy, donde Billie no alcanzó las notas más altas de When The Party’s Over y no hizo nada por disimularlo. El ahogo de su voz coincide con el que Lana del Rey decidió dejar al final de Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have -But I Have It, el epílogo de otro álbum de 2019, Norman Fucking Rockwell!. El efecto artístico de esa imperfección, en especial en la grabación de Del Rey, es cautivante y poderosamente bello. ¿Es otro fin de ciclo para el Auto-Tune?
En tanto, en la prensa británica, Neil Tennant, de los Pet Shop Boys, declaró, a propósito de los trovadores post Ed Sheeran, que “la guitarra acústica debería estar prohibida”.
SIGA LEYENDO
Últimas Noticias
Polémicas por los Premios Goya: una omisión ‘política’ y otros raros olvidos

10 grandes discos que sorprendieron en 2024

Francis Ford Coppola con Infobae: “Quiero que mis nietos vivan en el paraíso y no en este infierno. Por eso filmé Megalópolis”

Los libros que saldrán en 2025 y el “optimismo de la edición” que no piensa claudicar

Alegría, alegría: libros (infantiles) para celebrar



