
Mi abuelo dirigió un leprosario y yo sólo conservaba dos imágenes: la de mi abuelo cruzando el río Paraná en bote para llegar a la isla del Cerrito y la de mi padre limpiando con Espadol el timbre de su casa cuando era chico y los leprosos visitaban a mi abuelo.
Cuando mi padre enfermó quise saber quién había sido ese hombre y recuperar aquello que el Espadol había borrado. La vida me cruzó con Cristina Iglesia, su padre había sido director del leprosario luego que mi abuelo y comenzamos a juntarnos a comer en un restaurant de Rivadavia y Salguero.
Hablamos de una tierra que para mí era extraña y de pronto me encontré por primera vez con alguien a quien no tenía que explicarle qué era un quematutti (especie de calefón correntino de hierro fundido y a leña). Me contó que Walsh había visitado El Cerrito y había vivido en su casa del leprosario. Me acercó las crónicas de Arlt y de Walsh que ella había recopilado en un hermoso libro, El país del río, y leí La isla de los resucitados (crónica que escribe Walsh sobre el leprosario). La imagen de mi abuelo cobraba forma y se convirtió en el Dr Palms de mi novela.
MI padre muere y yo comienzo a hacerme cargo de sus campos. Pasé de Proust a los terneros. Llego a esa tierra a la que no había vuelto desde mi infancia. Recorro los campos, los esteros con los chamames de mi padre en mi cabeza. Me siento en la galería de la casa en una rueda con diez peones que parecían huérfanos y yo no sabía cuáles eran las palabras. Visité varias veces a la hermana de mi padre, quizás buscando a alguna otra mujer de ese mundo que me pudiera ayudar a encontrar las palabras que desconocía. Y a partir de allí empecé a imaginar a la protagonista de mi novela.

Durante ese tiempo, vuelvo a la casa de Irigoyen de Abelardo, a la misma mesa con la misma felpa verde y me siento en la misma silla que veintiseis años antes en su taller. Esta vez con Sylvia, su mujer, Alejandro, Marcelo y Claudia, ex compañeros de taller. Éramos el grupo Balvanera. En esa mesa yo había comenzado escribiendo dos cuentos malísimos, uno de una chica que se esconde jugando a las escondidas y no quiere salir de su escondite. Abelardo me entusiasma diciendo que hay un germen de literatura y el otro donde por primera vez rompo un secreto familiar y hablo del alcoholismo de mi padre, cuento que no pude terminar de leer porque un lagrimón me empaño la hoja y yo me fugué del taller de la vergüenza. Me subí al auto y gire por todo Buenos Aires sin saber qué hacer. Abelardo me llamó esa misma noche y me dijo, te ponés una capucha y volvés el jueves que viene media hora antes. Y fue como una orden, esta vez más que la madre de Ernesto era como el padre de Ernestina y yo obedecí. Cuando llegué ese jueves me habló de una manera amorosa como un padre, entendí muchas cosas y volví a sentarme en la mesa del taller.
Muchos años después en esa misma mesa, con un libro de cuentos y una novela inédita, salgo finalmente del escondite, me termino de sacar la capucha y escribo una novela donde confluyen mi abuelo, las herencias, una protagonista intentando cruzar un umbral. Y ese germen de literatura se transformó en Tacurú.
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
La medievalista “dragonóloga” que estudió la presencia animal en los códices apocalípticos

De secta al poder: la larga historia del cristianismo y la política
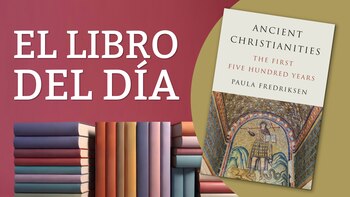
10 grandes películas de 2024 (más allá de las exitosas)

La belleza de la semana: el árbol de Navidad, la alegría de las fiestas

Polémicas por los Premios Goya: una omisión ‘política’ y otros raros olvidos



