
La historia que voy a contar no ha sido escrita.
Esa madrugada, Irenea entró en puntas de pie en la celda del monasterio donde sus hijas compartían una cama angosta de patas de madera, un colchón, una única almohada. Dejó en el suelo, junto a la puerta, la lámpara de aceite, que proyectó una sombra temblorosa sobre la pared sin ventanas.
Caminó a tientas hasta la mesa de luz y apoyó con cuidado el aguamanil de cerámica blanca con diseño de flores azules sobre la jofaina. A un lado, la vela apagada en un candelabro chorreado de cera endurecida. Al otro, un libro de tapas de cuero raídas. Se persignó ante el Cristo en la cruz de madera blanca, sobre la cabecera de la cama, junto a un rosario de cuentas perladas que colgaba de un clavo.
Irenea era una mestiza de belleza inasible. Incluso debajo del hábito podía adivinarse una silueta de exactas proporciones. Sus ojos negro noche eran puñales brillantes en la semipenumbra de la celda en la que sus hijas, Nuna y Shiamara, dormían entrelazadas. Una blanca, una negra. Los pies fuera de las sábanas y de la manta de vicuña cruda que las cubría. Irenea se quedó quieta unos instantes, observando los dos perfiles tan diferentes sobre la almohada, la cabeza alargada de la menor, Nuna, estirado el lóbulo de la oreja; las formas redondas y perfectas de Shiamara. En sueños, la hermana mayor murmuró algo y se movió. Irenea la empujó con suavidad hacia adentro de la cama. Shiamara dormía del lado de afuera, muy cerca del borde, y la madre, que ocupaba la celda contigua, apenas separada por un fino tabique de madera oscura, solía despertarse de noche con el ruido del cuerpo al caer. Nuna seguía durmiendo plácida. Casi nada alteraba su reposo. Tal vez había adquirido esa capacidad como una forma de preservar la salud, desde que compartía la cama con su hermana mayor, de sueños inquietos y noches en duermevela.
Nuna y Shiamara eran hermanas de sangre, vía materna. Ninguna conocía a su padre. Irenea era monja reclusa de velo blanco y las hijas, novicias en el monasterio de Santa Clara, Cusco, Perú. Allí habían sido criadas y enseñadas a servir a las monjas de velo negro, descendientes de españoles y criollos. A diferencia de ellas, que eran mestizas y zambas. La ascendencia noble inca solo jugaba a su favor en ciertas, contadas ocasiones. En particular a Nuna, porque el color negro de Shiamara la alejaba del imaginario de la nobleza. Esa ascendencia había salvado a Irenea de la muerte al nacer. Más aún: había sido condición de su propia existencia, y de la de sus dos hijas.
De noche, se daban calor. Las monjas las dejaban dormir juntas porque eran hermanas. Si no, sería pecado.
Irenea llevaba una pluma de paloma entre los dedos índice y pulgar. La deslizó suavemente por la planta de un pie de Shiamara, que se dio vuelta y quedó al borde de la cama. Como ya era costumbre, Irenea volvió a empujarla hacia adentro para evitar la caída. La madre logró, así, su cometido: la separación de las hermanas. Desentrelazarlas.
Hija, Nuna, arriba.
Quiero seguir durmiendo, mamá.
Hacer que Nuna se levantara siempre había resultado una tarea tediosa para la madre. Su hermana, en cambio, solía saltar de la cama y por eso había elegido el lado de afuera. Porque hoy Irenea necesitaba despertar solo a su hija menor, tenía que ser silenciosa y actuar con extrema suavidad. Shiamara debía seguir durmiendo. No enterarse, por el momento, de lo que estaba a punto de suceder. La razón había que buscarla en el origen de su propia historia.
Era un secreto a voces: que los hombres iban al monasterio a buscar mujeres para diversión. O para procrear. Aquella vez, un criollo había llegado en procura de una mujer apta para cruzar con su esclavo negro. Necesitaban generar mano de obra «mejorada», se supo. Eligieron a Irenea por su belleza y porque tenía sangre negra. Su origen noble era silenciado en el monasterio, aunque la priora y un puñado de monjas selectas lo conocían. Fue una tarde de verano cuando la llevaron como se lleva a las yeguas puras cuando están alzadas para dar potrillos de raza, a la hacienda donde espera el semental. Que Irenea no estuviera de acuerdo pareció no importarles ni a las monjas, ni al criollo que la seleccionó, ni a su mujer, que la albergó y la hizo dormir junto al esclavo. Ella, como siempre, soportó en silencio. El esclavo nunca le habló, solo se dedicó a penetrarla una y otra vez, para asegurarse de cumplir la misión que se le había encomendado.

Irenea no emitió sonido durante esas noches de tortura silenciosa, en las que solo se oía el choque de los cuerpos mojados sobre el duro colchón asordinado por la manta y el chirrido acompasado del catre, además de un ocasional ronquido del hombre cuando acopiaba energías para el siguiente embate. Las lágrimas de Irenea se derramaron a escondidas y sus ojos relumbraron de tristeza en la oscuridad del cuarto pelado, con su ventana de postigos cerrados día y noche, para que el negro no supiera la diferencia, y donde pudo lavarse apenas con el agua turbia de una palangana en un rincón. Nunca salió de ese cuarto. La comida se la traía otra esclava que la miraba con odio y repugnancia. No supo su nombre porque jamás cruzaron palabra. La negra se limitaba a dejarle la comida y acompañarla a la letrina en el fondo de la casa; le cambiaba el agua de la palangana y las sábanas con una expresión de asco. Ni ella ni Irenea decían nada. No fuera que por su culpa la mujer sufriera un castigo inmerecido. Supieron comunicarse en silencio. Odiarse, tener conmiseración y, acaso, perdonarse.
A Irenea la devolvieron al monasterio a los pocos días, después de que un médico llevado a la hacienda para la ocasión la revisara e hiciera cálculos sobre su ciclo.
Cuando a los nueve meses, en el beaterio de las Nazarenas, donde internaron a Irenea para hacer el trabajo de parto, nació una nena, el hacendado que la había elegido para mejorarle la raza al esclavo negro ordenó que la descartaran. Eran tan habituales los entierros de bebés recién nacidos en el terreno lindante al beaterio que se lo consideraba un simple trámite. Hijas e hijos no reconocidos, de mujeres violadas, de prostitutas, de monjas o de damas de la sociedad embarazadas por accidente por un amante poco cuidadoso, dejaban de ser alimentados y pasaban de los vientres de sus madres a convertirse en ofrendas involuntarias y dolorosas a la Pachamama que a todos recibe en su regazo generoso. Irenea no quería ese destino para su hija. No logró odiar al es- clavo lo suficiente, sabiéndolo obligado. Ni vio, entonces, como había oído de otras mujeres, el rostro del violador en la recién nacida. Ella también había sido salvada por una monja piadosa. No es que Irenea hubiese sentido amor por esa beba oscura de hermosos rasgos. Pero aun así, ya le habían matado a tantos de los suyos desde que los españoles desembarcaran en esas tierras nutricias que no, no iba a permitir que mataran a su hija. Negra sí, pero descendiente del gran Tupac Amaru. Shiamara era como la flor que un ave, una abeja o el viento hubieran polinizado. Sería alimento para la Pachamama, sí, como todos en el momento de nuestra muerte, pero no ahora. No sería víctima sacrificial ni pecado que ocultar.
Por eso, por la fuerte voluntad de su madre y con ayuda de las monjas que conocían su origen secreto, Shiamara vivió.
Irenea, cuyo nombre había sido elegido por la monja que la cuidó al morir su madre como una forma anagramática de nombrarla reina (una monja lectora, conocedora de culturas, quien le había inculcado el amor por los libros y transmitido los relatos de sus ancestros por haberlos leído en un volumen prohibido), optó por un nombre extraño y de exóticas y lejanas resonancias para su primera hija. Un nombre que en el futuro no generaría suspicacias. Como el suyo propio.
Todo lo contrario ocurrió con la segunda, Nuna. Su nombre en quechua significaba alma, espíritu. Nuna representaba el espíritu de sus antepasados re- yes. Los incas que habían reinado antes de que los españoles llegaran para destruirlo todo, violar a sus mujeres, apropiarse de las tierras y de las riquezas, esclavizarlos.
Nuna estaba predestinada a algo grande. A devolver a su pueblo lo que le habían quitado a la fuerza. Ese embarazo había sido buscado por la propia Irenea, que siempre calló sus designios. Eligió cuidadosamente al padre. Era importante que esta vez la sangre tuviera algo más que la fuerza del toro. Tenía que ser inteligente y no solo darle su simiente en un acto automático sino también compartir sus ideas de liberación. Irenea jamás habló de él.
Nuna sería la princesa encargada de sostener esa dinastía cuando Irenea faltase. No supo, al embarazar- se, que el parto sería complicado y que ella quedaría vacía por dentro. Apenas tenía veinte años y ya no podría engendrar. Por lo que la monja lectora le había contado sobre su origen, había albergado una esperanza y una ambición desde muy pequeña. ¿Acaso no la predestinaba su propio nombre? Mas haber quedado infértil hizo que el destino se torciera. Desde el día en que Nuna nació, inició los preparativos de algo que se haría realidad quince años después por la voluntad de un extranjero: la búsqueda de un rey inca en el Cusco, ese año de 1818, entre descendientes de Tupac Amaru. Entonces todo cobró un nuevo significado.
Deslizó la pluma de paloma por la mejilla de Nuna, luego tocó su hombro. La niña abrió los ojos y volvió a cerrarlos. La madre contempló a sus dos hijas una vez más. Estiraba ese momento porque sabía que en poco tiempo esa imagen, la de las hermanas durmiendo juntas, iba a romperse como un espejo al medio. Habían salido tan diferentes. No solo por los colores de la piel. Shiamara era una mulata llena de rulos, con ojos verde esmeralda. Nuna tenía la piel blanca, el cabello negro azabache y lacio, los ojos os- curos. Irenea había aplicado sobre su cabeza, desde el nacimiento, los movimientos manuales destinados a alargar el cráneo hasta que adquiriera una forma cónica, tal como correspondía a una noble inca de porvenir auspicioso. Desde pequeña también, había insertado en los lóbulos de las orejas de su hija aros expansores. Había disimulado el efecto visible de sus maniobras con pañuelos y gorros con la excusa de que Nuna era una niña sensible a los aires del invierno y de la noche y a los cambios de temperatura. Luego, el velo de novicia ayudaría a seguir ocultan- do lo que de otro modo hubiera sido evidente: que Nuna estaba destinada a cumplir con un designio y que nada podía hacerse al respecto.
Al comienzo de esta historia, Nuna tenía quince años. Shiamara, dieciocho. Siempre estaban juntas, día y noche.
Hija, lo que voy a decirte es importante. No puede esperar. Vamos, arriba, dijo Irenea en un susurro.
Tengo sueño, mamá.
Levántate, Nuna, insistió la madre en voz baja y le alcanzó el hábito para que se vistiera. Vamos a desayunar.
¿Y Shiamara?
No alces la voz. Dejemos que siga durmiendo. Es un ratito nomás.
Con pereza, Nuna se levantó, se calzó, se mojó la cara, vistió el hábito. En silencio, para no despertar a su hermana.
Madre e hija se desplazaron hasta la sala de labores. Nadie se había despertado ni había salido el sol. Por el vitral de una ventana angosta, se colaba un rayo de luna que alumbraba los telares y los hacía parecer paquidermos dormidos. La luz apenas acariciaba un ángulo del retrato de Santa Clara de Asís colgado de la pared, con su gesto piadoso. En cambio, dejaba a oscuras al Cristo mestizo con falda blanca y flores entremezcladas entre las espinas de la corona, como si el artista cusqueño hubiese querido cubrir las heridas y suavizar el dolor.

Irenea le alcanzó a su hija una taza de café humeante y apoyó en el borde de la mesa de costuras una vasija con quinoa cocida con leche y canela que, como todas las mañanas, le había preparado antes de levantarla.
Irenea habló:
Serás reina.
Nuna no pudo reprimir la risa y se quemó el labio con el café. La madre le tapó la boca con una mano.
Vas a despertar a las monjas, dijo, severa. No es broma. Serás reina, Nuna. Vas a usar la corona en la cabeza. Es tu destino. Tu misión. Llegó el momento.
Nuna había dejado de reír. El labio quemado le ardía. Irenea parecía estar hablando en serio.
¿Yo, reina?
Una reina inca. La gitana lo dijo, ¿no lo recuerdas? Entonces, recordó.
Había llegado al monasterio un día de invierno. Sucia y olorosa, cubierta de harapos. Se rascaba con fruición la cabeza. Irenea la hizo entrar porque la mujer tenía hambre y le dio pena. Le preparó algo de comer. Eso había sido tres años antes. Cuando la gitana vio a la hermana menor, un temblor le recorrió el cuerpo, se arremolinó como un trompo en torno de un fuego invisible. Hasta que al fin se detuvo, recuperó el equilibrio y quedó quieta, frente a Nuna. La tomó de las manos, siguió con un dedo el trazado de las líneas de las palmas, espió detrás de las orejas, apretó apenas, con suavidad, los lóbulos expandidos. Dijo:
Un destino enorme te aguarda. Veo la mascaypacha sobre tu cabeza. Eres la incarreina que tu pueblo anhela.
Después se tiró para atrás, como si una mano gigantesca la empujara. Hasta que recuperó el equilibrio y agregó:
Mi trabajo ya está hecho. Y alargó la mano esperando su recompensa.
Irenea la acompañó a la salida. Nadie supo qué más le dijo la gitana.
Ahora, dijo Irenea, voy a contarte una historia. Tu historia. La has oído tantas veces de mi boca. Pero nunca completa. Hoy voy a contarte el final, que al mismo tiempo es un comienzo.
¿Vas a hablarme de mi padre?, preguntó, ansiosa, Nuna.
Tiempo al tiempo, hija. Esta es una historia anterior.
Ya sabes que tu abuelo era Mariano Tupac Amaru, hijo de José Gabriel Condorcanqui y de Micaela Bastidas Puyucahua, rebeldes incas muertos en una represión despiadada. Ella era más mestiza que él. Pero José Gabriel pedía que lo reconocieran como parte del grupo de los veinticuatro electores, la nobleza inca del Cusco. Había encargado el árbol genealógico familiar, que probaba que era descendiente de Tupac Amaru I, el inca de Vilcabamba, que fue ejecutado por los españoles hace muchos años. Pero era descendiente por vía materna y eso no jugó a su favor. Había encargado dos retratos que nunca llegó a enviar al rey, allá en España. José Gabriel soñaba con ser virrey. No lo dejaron. Por eso y por liberar a su pueblo, los dos, José Gabriel y Micaela lideraron la rebelión. Lograron levantar a poblaciones enteras, pero no contaron con el apoyo de los criollos ni de aquellos nobles incas ni de los curas. Hubo aliados que se les dieron vuelta y la reacción de los peninsulares fue feroz. Mataron a casi toda la familia, menos al hermano de José Gabriel, Juan Bautista, a quien trasladaron a la cárcel en Ceuta, África, y a dos hijos de la pareja: el pequeño Fernando, quien fue enviado a España, donde al poco tiempo murió; y el del medio, Mariano. Este y su tío Diego intentaron seguir con el levantamiento, pero se vieron obligados a negociar con los españoles, que al final los traicionaron. Mariano se enamoró de María Mejía, una mujer de Sicuani con dos hijos que fue acusada de prostituta. Inventa- ron que su padre era zambo para decir que no venía de casta noble. Tal vez lo fuera. Pobre, negra y puta. Lo cierto es que el entorno de Mariano utilizó esos argumentos para evitar que la desposara y la encerraron en el monasterio de Santa Catalina. Aunque tampoco está claro que ella hubiese querido estar con él. No sé si lo amaba. Mariano estaba prendado de ella, tanto que la secuestró, pero los capturaron y volvieron a encerrar a María, que ya estaba embarazada, aquí, en Santa Clara. Las monjas la dieron por muerta para el afuera y la escondieron. La llevaron a las Nazarenas para que pariera. Allí nací yo. Y me dejaron vivir. Fue una monja la que me adoptó. Por eso vivo, como tú y Shiamara viven porque yo me empeciné. A esa monja le debo todo. Mi madre falleció al poco tiempo por la gangrena causada en el parto. Y Mariano murió después, en un barco, camino al exilio, donde viajó en cubierta, expuesto a vientos y tempestades. Era el representante de la casta maldita, la que los realistas querían hacer desaparecer. Nosotras somos esa casta y ahora nos quieren poner la corona.
Nuna sintió que la cabeza le iba a estallar. Preguntó:
¿Quiénes quieren?
Esa es otra historia, hija. Ya vas a enterarte.
¿Y quién es mi padre?, insistió Nuna.
Ese es un secreto que no puedo revelarte aún. Debes tener paciencia.
Eran demasiadas las preguntas que ardían en el labio de Nuna. Eligió una más.
¿Por qué yo? ¿No serías tú la heredera natural?
Porque es importante asegurar la continuidad en el trono. No al modo inca, donde se elegía rey entre las personas que demostraban su autoridad o ser ca- paces de ejercer la función. Al modo europeo. Aquí sería de madre a hijo. O a hija. Y yo, Nuna, ya no puedo procrear.
Nuna bajó la cabeza. Murmuró:
¿Y yo, mamá? ¿Voy a estar a disposición?
Por el contrario, ellos estarán disponibles para ti. No entiendo, madre.
Ya lo entenderás.
¿Y Shiamara? ¿Qué va a pasar con ella?
Será…, dijo Irenea y se quedó meditando, el puñal de sus ojos clavado en el retrato de Santa Clara. Como si la santa tuviera respuesta para todas las cosas. Era evidente que la madre no había calculado el lugar de su hija mayor en el futuro. Al cabo de unos instantes, dijo: Será tu doncella.
Así, Irenea dio por terminada la conversación. Recién entonces vio a su hija, una ampolla naciente en el labio, los ojos llorosos.
Vamos, dijo, a ponerte algo en ese labio. Y luego, a la misa de las seis.
¿Puedo faltar hoy a la misa? Digamos que no me siento bien.
Sabes que eso no es posible.
Irenea practicaba con Nuna el viejo arte de decir que no.
SEGUÍ LEYENDO
Últimas Noticias
La medievalista “dragonóloga” que estudió la presencia animal en los códices apocalípticos

De secta al poder: la larga historia del cristianismo y la política
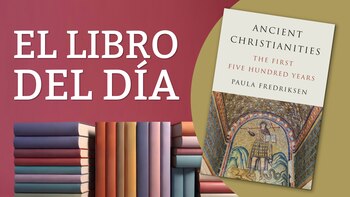
10 grandes películas de 2024 (más allá de las exitosas)

La belleza de la semana: el árbol de Navidad, la alegría de las fiestas

Polémicas por los Premios Goya: una omisión ‘política’ y otros raros olvidos




