“Mata a un hombre y serás un asesino, mata a millones y serás un conquistador, mátalos a todos y serás Dios”.
Jean Rostand
El año de la pandemia del coronavirus coincidió con el 75° aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas por parte de Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. Con un saldo total de varios centenares de miles de muertos, heridos y desaparecidos –que con las décadas llegaría al medio millón de fallecimientos a causa de la radiación–, los bombardeos precipitaron la rendición de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Decía Eric Hobsbawm que “el siglo XX no puede concebirse disociado de la guerra, siempre presente aun en los momentos en los que no se escuchaba el sonido de las armas y las explosiones de las bombas”. En el periodo comprendido entre 1949 –cuando los soviéticos probaron su bomba atómica– y 1991 –año en que se disolvió la Unión Soviética–, la mera posibilidad de un conflicto nuclear moldeó a fondo amplios aspectos de la vida humana, desde la cultura popular a las políticas domésticas y las relaciones internacionales. Esa preocupación continúa. Esto nos lleva a reflexionar sobre los sentidos de la guerra nuclear para la humanidad.
¿Cuáles fueron las causas por las que el gobierno estadounidense recurrió al uso de semejante armamento sobre la población civil? Esta pregunta se vuelve más inquietante si consideramos que para ese momento la guerra en Europa había concluido y Japón se encontraba en franca retirada y camino a la derrota. Tan solo faltaba determinar el cómo y el cuándo: la flota estadounidense campaba a sus anchas por las aguas del archipiélago nipón –destruyendo la vital conexión por mar entre las islas–, cuatro quintas partes de la flota habían quedado fuera de combate, el cuarenta por ciento de las áreas urbanas había sido devastado y el tejido industrial del país había quedado paralizado por la destrucción y el absentismo laboral, que llegaba al cincuenta por ciento.

El emperador, la marina, los directivos de las grandes firmas industriales y sectores importantes de la clase política japonesa eran conscientes de que una rendición era la única salida. Sin embargo, existía el peligro real de un golpe de Estado protagonizado por la oficialidad de los ejércitos de ocupación en China y Manchuria. Este sector militar no solo se sentía invicto con más de un millón de hombres en armas, sino que además se veía capaz de una victoria parcial, sumado al miedo a que pudiera tener lugar una revolución comunista en el país.
La noche del 9 al 10 de marzo de 1945 Tokio fue arrasada con más de 1.500 toneladas de bombas incendiarias, matando a más de 100.000 personas y dejando sin hogar a un millón. Bastaron menos de 300 bombarderos estadounidenses para poner de rodillas a la capital nipona; la diferencia con lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki tiene que ver con la escala y magnitud: un número similar de muertos y unos efectos mucho más terribles y duraderos por la radiación con un solo bombardero B29 en cada caso y sendas bombas de unos 4.500 kilos. Bautizados como Little Boy y Fat Man, los nombres de estos primitivos artefactos procedentes de la cultura popular del momento parecían querer ocultar el horror que estaban a punto de desatar, como si de una nota de humor negro se tratara.

Los ataques atómicos sobre Japón no fueron únicamente una manera de acelerar el final de la guerra en el Pacífico o de evitar las muertes que hubieran tenido lugar en un desembarco. Entre ciertos sectores de la política y el ejército estadounidenses existía la preocupación de que el final de la guerra llegara antes de que “la nueva arma” estuviera lista para probar en “un contexto claro [a fair background] para mostrar su fuerza”. En estos términos se expresó en junio de 1945 Henry Stimson –secretario de estado para la guerra– ante un Harry Truman –presidente de los Estados Unidos– que se mostró comprensivo. Por supuesto, era una manera eufemística de señalar la necesidad de experimentar con seres humanos el terrible poder de la bomba nuclear. Además, los bombardeos impusieron un armisticio favorable a los intereses de estadounidenses y mostraron a los soviéticos el poder del nuevo armamento, todo ello al mismo tiempo que el Ejército Rojo ponía en marcha la invasión de Manchuria, Corea y las Islas Kuriles.
La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética junto a sus respectivos aliados estuvo atravesada por la sombra amenazante de la guerra nuclear. El uso de armas atómicas se contempló en diversas ocasiones: desde la guerra de Corea (1948-1953) a la segunda mitad de los años ochenta, pasando por la guerra de Indochina (1946-1954) y la crisis cubana de los misiles de 1962. La mítica película Dr. Strangelove de Stanley Kubrick (1964) plasmó gran parte de este clima de época, mostrando la frivolidad con que algunos altos mandos estadounidenses exigieron el uso del arsenal nuclear. Además de los soviéticos en 1949, en los años siguientes se agregarían al “club de la bomba atómica” Reino Unido (1952), Francia (1960), China (1964), India (1974) e Israel (1979). Luego vendrían Pakistán (1998) y Corea del Norte (2006).
Las pruebas más o menos continuadas en diferentes puntos del planeta han tenido efectos devastadores para las poblaciones y el equilibrio ecológico en muchos kilómetros a la redonda: se exterminaron para siempre formas de vida a menudo milenarias, dando una muestra del poder incontestable del Estado. El desarrollo de los arsenales nucleares tuvo el correlato de los ensayos experimentales de prototipos cada vez más versátiles, avanzados y destructivos, con multitud de pruebas atmosféricas, estratosféricas, subterráneas y submarinas a lo largo de las últimas décadas. Esto reveló una vez más las tremendas asimetrías que emanan de las lógicas de poder estatales y militares, optando siempre por regiones que las potencias nucleares consideraban marginales. Esta evaluación incluía su nivel de desarrollo socio-cultural, su baja densidad demográfica para minimizar el impacto y la garantía del secreto.
Como apuntaba Raymond Aron, el armamento nuclear produjo un cambio trascendental en la forma de pensar y hacer la guerra: la “disuasión” pasó a ser el eje rector debido a que una guerra nuclear terminaría en una “destrucción mutua asegurada” (MAD, que en inglés significa “loco”). Paradójicamente, la prevención por la amenaza de la aniquilación total es hasta el día de hoy el argumento para desarrollar y acumular el armamento nuclear. Basta con ver lo expresado en el Proyecto de Doctrina Nuclear India de 1999, por ejemplo, según el cual ese país “no será el primero en iniciar un ataque nuclear, pero responderá con represalias punitivas en caso de que la disuasión falle”.

¿Qué pasaría si estallara una guerra que condujera al uso de armas nucleares o a ataques contra plantas productoras de energía atómica? Es la pregunta que se plantea el filósofo Toby Ord. El final de la Guerra Fría no vino acompañado del final del riesgo de una guerra, sino todo lo contrario. Los últimos treinta años estuvieron plagados de conflictos en diversos puntos del planeta. Al día de hoy la inestabilidad internacional entre actores estatales o entre éstos y actores no estatales es alta, agudizada todavía más por la pandemia. Sin embargo, los arsenales nucleares y el grave peligro que suponen para la supervivencia misma del ser humano están fuera del foco mediático y la crítica.
Una eventual guerra atómica tendría efectos locales y globales, nos dice Ord. Entre los primeros, las explosiones devastarían las zonas bajo ataque y matarían a millones de personas. Pero no se alcanzaría a generar una extinción masiva porque el impacto estaría circunscripto a grandes ciudades, pueblos y objetivos militares dentro de los países enfrentados. La amenaza real para la humanidad proviene de los efectos globales. En los años ochenta, los científicos plantearon que el riesgo mayor que podría traer una guerra nuclear sería el “invierno nuclear”: las explosiones, los fuegos y las ciudades en llamas crearían columnas gigantes de humo, llevando hasta la estratósfera una gran cantidad de hollín que se extendería por todo el mundo. La luz solar quedaría bloqueada, enfriando y oscureciéndolo todo. Esto resultaría en una gran crisis ecológica, que tendría efectos en la agricultura, la ganadería y la producción de alimentos en general: la hambruna causaría centenares de millones de muertos. Este futuro distópico terrible fue bien prefigurado en la cultura de los años sesenta en la primera oleada de terror e indignación mundial ante la posibilidad de una guerra mundial y sus consecuencias: buena muestra de ello son The War Game, el falso documental de 1965 dirigido por Peter Watkins, o El muelle, el mediometraje experimental de Chris Marker de 1962.
No hace falta refugiarnos en la ficción para imaginar los resultados de un holocausto nuclear: Svetlana Alexiévich, cronista del desastre de Chernobyl y sus consecuencias, considera que lo ocurrido en esta central nuclear soviética en abril de 1986 constituye el acontecimiento más importante del siglo XX. Toda la región circudante representa un recuerdo de “la vida después de todo: los objetos sin gente, los paisajes sin gente. Un camino hacia la nada, unos hilos hacia ningún sitio”. La zona más afectada –a caballo entre Bielorrusia y Ucrania– y cada uno de sus antiguos habitantes, tanto los muertos como los supervivientes, son la prueba y el testimonio de cómo sería el mundo tras un conflicto con armas atómicas, al punto que la autora bielorrusa afirmó haber sentido en alguna ocasión que bien podía estar escribiendo sobre el futuro. No es casual que en torno a esos acontecimientos, la cultura volviera a quedar impregnada por una ola de trabajos artísticos: en la música, las artes plásticas, el cómic, la literatura, el cine o los videojuegos se imaginaba la posibilidad y los resultados de un holocausto nuclear durante las renovadas tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética desde mediados de los ochenta.

La energía nuclear aplicada a usos bélicos es de algún modo la culminación perversa de un proceso por el que la ciencia y la técnica fueron elevadas a los nuevos altares de la Modernidad, algo extrapolable a todas las armas de destrucción masiva, incluidas las biológicas y químicas. Sin ánimo de establecer teleologías que carecerían de sentido, los orígenes de este proceso se encuentran en la raíz misma de la Ilustración, que dio como resultado la fe en el progreso ilimitado como garantía de la perfectibilidad del ser humano. También encontramos algunos hilos en la cultura militar occidental, que abrazó los avances científico-tecnológicos como fuente inagotable de recursos para derrotar al enemigo y para autoperpetuarse. Pensemos por ejemplo en el complejo militar-industrial estadounidense o en el peso del Ejército Rojo dentro de la Unión Soviética, que justificaron su existencia e importancia en base a la supervivencia de los mundos que decían defender y encarnar.
Por mucho que los miembros del “club de la bomba atómica” hayan justificado desde el principio su posesión y eventual uso en nombre de los principios más sagrados –léase la libertad, el Estado, la civilización o el mismo Dios en sus diversas formas– algo está claro: la posibilidad de que el ser humano se autodestruya supuso el fin de la presunción renacentista que sitúa al hombre como centro de todas las cosas o como criatura destinada a cumplir una misión superior encomendada por una fuerza divina. Previamente, este imaginario ya había sufrido otros grandes golpes como lo fueron las dos guerras mundiales y el genocidio nazi. Desde un punto de vista estrictamente filosófico las armas de destrucción masiva nos ponen ante la evidencia de que solo el ser humano puede salvarse o condenarse a sí mismo, pero también de que la vida seguirá sin él tan carente de sentido último como lo es ahora y como lo ha sido siempre.
*Esteban Pontoriero (Instituto de Altos Estudios Sociales/UNSAM/CONICET) y David Lorenz (Universitat de Girona)
SIGA LEYENDO
Últimas Noticias
Eduardo Halfon: “Como judío, si hoy te ponen el micrófono, digas lo que digas vas a ofender a alguien”

“El resto es memoria”: cómo imaginar las vidas anónimas que murieron en el Holocausto y la historia no pudo reconstruir
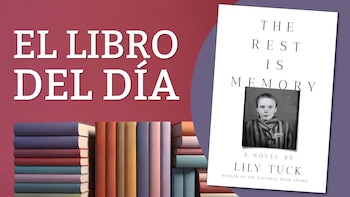
“Casa de agua”: memoria, fantasía y “la primera vez que escribí en primera persona”

“Nosferatu” vuelve de entre los muertos: si le dieras una cámara a Mary Shelley o a Edgar Allan Poe harían algo así

Adiós a William Labov, el lingüista que luchó contra los prejuicios y engaños del habla



