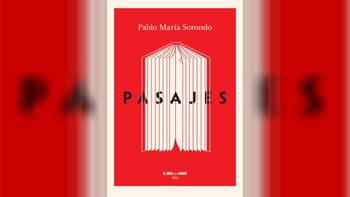
Las húmedas cuevas de las paredes donde buscábamos arañas, el tenue rebote de la luna sobre el empedrado, la invasión de langostas en cada verano, el perro malísimo del señor Gelly. Del pasaje Voltaire, esa amable callecita de Palermo viejo, aún conservo algunas imágenes más o menos trascendentes. El catálogo preciso de los recuerdos que pueblan ese barrio etéreo de mi memoria jamás terminaría de dibujarse. Las tardes de siesta y postres de maicena, el aroma a canela del arroz con leche, los múltiples caballeros que fueron el siempre amenazante Hombre de la Bolsa, las inconfundibles melodías de botelleros y afiladores, el pelotazo fatal que mató a Goyeneche.
Quisiera contarles esa historia del modo más directo, sin rodeos, sin ambigüedades, pero sé que es ilusorio: voy a demorarme en episodios tal vez innecesarios pero al menos verídicos, anécdotas parciales que forjaron ese camino como baldosas rotas en una vereda sinuosa.
Ya en aquel tiempo había notado, con cierta satisfacción inexplicable, algunas curiosidades que regían esa porción laberíntica del barrio, cerrada por Arévalo, Ravignani y Costa Rica.
Hoy no quedan mayores rastros de lo que fuera la manzana porteña donde transcurrió mi infancia. La panadería de la esquina, fuente de las facturas que el gallego nos donaba a los mocosos, fue suplantada por una hipster boutique con productos sobrevaluados; la casa chorizo de la señora Graciela fue demolida para levantar un edificio de seis pisos donde ningún residente deja que los chicos de la cuadra jueguen con sus gatos y tortugas; el frente de ladrillo cubierto por una alegre enredadera en el caserón donde alguna vez vivieron mis abuelos fue reemplazado por un restaurante naturista.
Y sin embargo todavía puedo recrear los detalles originarios de ese minúsculo terruño urbano que, como les decía, habían captado toda mi atención.
Algunas noches, desde mi habitación, podía escuchar que un saxofón lejano soplaba con angustia. Jazz. Siempre jazz. Los ecos del instrumento se colaban por la ventana y flotaban en el aire metálico, solo para mis oídos, como un arrullo que viajaba desde algún suburbio del Chicago profundo. Así, sospecho, tomé la costumbre de conciliar el sueño con un espíritu nostálgico, despreocupado ya por los desembarcos de sádicos extraterrestres que me impulsaban a ocultarme bajo la cama. Fue, quizás, un modo de crecer.
Durante el día todo era diferente. Recién entrada la tarde, cuando los muchachos volvíamos de la escuela, la cuadra se despertaba y de las casas salían voces, ruidos de pelotas y vidrios rotos y llantos y unos retos que para qué. Ruidos de tropiezos y rodillas raspadas y manos llenas de tierra. Ruidos de insultos y amenazas y portazos. Ruidos de timbres y ring-rajes y carcajadas y vociferaciones desde la puerta. Y allí, en medio del barullo, comenzaba “el Éxodo”.
Las tardes en el pasaje se completaban con este casi bucólico intercambio de infantes que acudían de hogar en hogar para recibir los cuidados de diversas mujeres de la cuadra, según disponibilidades, horarios y simpatías. Una modesta posibilidad de combinaciones permitió que, con unos pocos meses de participación en el éxodo, pudiera conocer todas las casas del pasaje y todos sus detalles más interesantes.
En lo de Gelly, por ejemplo, había un escritorio enorme con olor a libros viejos y una hermosa caja de cigarros que daba un quejido al abrirse. En el cuartito guarda-todo de los Pozo, que mantenían cerrado con doble llave, encontré una pistola Ballester Molina sin munición. Debajo de la cama del señor Juan Manuel siempre había cucarachas. Siempre.
El patio de malvones de fantasía que la vieja Tota se empeñaba en regar cada mañana; los sillones Chesterfield de cuero negro en casa de tía Zoé. Las fotos de mujeres rusas, desnudísimas, que Popovsky había encontrado en los cajones de su padre y que nos producían una risa forzada o quizá cierta excitación que aprendíamos a disimular.
Decía que Popovsky y yo habíamos adquirido el reprochable hábito de hurgar en los cajones de su padre. Compartíamos el secreto anhelo de hallar alguna cosa sorprendente, majestuosa, inservible. En un descuido le comenté mi preocupación sobre el fantástico parecido de todas las casas del pasaje.
—El mismo tipo las construyó a todas —dijo Popovsky, que pronto volvió sobre sus palabras—. Mejor dicho, todas estas casas están construidas a partir del mismo plano, el de la primera casa del pasaje Voltaire.
Me parecía una cosa ridícula. Pero él continuó.
—Mi abuelo creó estos edificios. Incluso me mostró los planos donde puede verse el esqueleto de mi casa. Y de la tuya y la de todos en esta bendita calle.
Algún tiempo después volví a pensar en la respuesta de Popovsky. Tenía muchísima lógica. ¿De qué otro modo podrían repetirse con precisión matemática los zaguanes, dormitorios, toilettes, molduras, escaleras, patios, ventanales, claraboyas, lavaderos, cocinas y salas de estar?
A partir de ese instante le propuse al ruso una empresa demasiado ambiciosa para nuestra capacidad investigativa: encontrar esa casa primera y única, la casa mágica que nos permitiría, al estar en ella, recorrer cada uno de los edificios del pasaje.
Fracasamos.
Sin embargo, los ruinosos resultados facilitaron que floreciera un vínculo especial con Popovsky, una amistad que se dañó sin dramatismos ni aclaraciones durante la agitada tarde de agosto en que murió Goyeneche.
Así ocurrió ese día trágico. La madre de Popovsky nos había dejado al cuidado de la señora Tota, quien a raíz de alguna desafortunada circunstancia debió encomendarnos a tía Zoé.
Esa casona ya nos había tenido como visitantes en incontables oportunidades. Debo confesar que era para nosotros la más bonita y misteriosa de todo el pasaje. Recuerdo su imponente fachada y su altísima puerta doble de hierro y madera, que parecía la entrada a tierras soñadas o al pasado. Rajaduras como arrugas en las manos, como viejas cicatrices en el pecho. Mohosos ladrillos solazados mientras el sol del mediodía les doraba el lomo. El gato siamés detrás del vidrio de la gran ventana, inquisidor o burlón o incomprendido.
Pese al encanto de esa morada, estar allí nos provocaba un aburrimiento ceremonioso. En los dominios de tía Zoé nada, casi nada, estaba permitido. Vedaba las barajas, las pulseadas y las escondidas con la sapiencial certidumbre de que esas diversiones concluían siempre en trompadas. De modo que debíamos contener nuestro principal deseo: patear penales era cosa prohibidísima.
El desierto de alegrías que esa casa deparaba nos obligó a tomar algunas precauciones para sobrellevar, con algo de honor juvenil, esas tardes de represión lúdica. La estrategia comenzó con un descuido: cierta vez el azar puso en los bolsillos de Popovsky un puñado de mis soldaditos de plástico verde que fueron, en medio del éxodo con Zoé, la gloria de la tarde y que, al retirarnos, quedaron en las macetas del patio, guarnecidos entre la vegetación.
De inmediato supimos que esa artimaña del olvido podría sernos útil. Interpretamos una falsa aventura de exploración que nos daba legitimidad para husmear entre las habitaciones sin despertar sospechas de nuestra guardiana: éramos Phileas Fogg y Jean Passepartout con pantalones cortos y camisetas de fútbol, dando la vuelta a la casa en ochenta tardes.
Nuestra asociación ilícita resultó venturosa. Debajo del colchón de la cama de huéspedes, que nunca se usaba, guardamos una selección de revistas y libros de nuestro agrado: aventuras de Astérix el galo, alguna cosa de Lucky Luke, ediciones de El Gráfico tomadas al azar, páginas sueltas de la revista D’Artagnan con los viajes del errante Nippur de Lagash. En el cajón más bajo de una vitrina de madera oscura, que exhibía platos con escudos ibéricos, quedaron a resguardo dos baleros y una bolsa grande con bolitas. Y fue así que debí comenzar a engañar a mi hermano cuando consultaba por la ausencia de algunos elementos de nuestro propio baúl de juguetes, o bien a mi padre cuando me interrogaba por las desapariciones en su biblioteca.
—¿Quién se llevó mi Cuaderno de tapas rojas? —nos preguntaba a los dos, pero fijaba sus ojos en mí.
No quiero alejarme tanto de aquella tarde.
La señora Tota nos llevaba de la mano hasta la cercana casa de tía Zoé. Para dar conversación, comentó que pasaríamos el resto del día en un sitio particular, significativo para la modesta historia de la calle Voltaire. Nada menos que la primera pieza edilicia de ese trazado.
—¿La casa de mi abuelo? —preguntó, cargado de orgullo genealógico.
Bastó un gesto aprobatorio de Tota para que mi amigo y yo crucemos una mirada de asombro y éxtasis ante el significado que dábamos a esa revelación. Y poco después, finalizados los intercambios protocolares de ambas señoras y resueltos a sobrevivir nuestra estadía en casa de tía Zoé, Popovsky fue mucho más rápido que yo cuando expuso una proposición que era al menos arriesgada.
—Me voy al patio de Tota a buscar la pulpito —dijo, confiado y sin rodeos.
—¡Estás loco! La tía nunca te va a dejar salir.
—Es que no hace falta salir, ¿no te das cuenta que estamos en la casa, la única, la primordial?
Desde la cocina llegaban las voces de Zoé y Goyeneche que, como de costumbre, cantaban valses y tangos y boleros. Llegamos hasta el umbral del patio y nos detuvimos antes de cruzarlo, algo nerviosos. “Yo quise ser un barrilete...”, imitaban los cantores a Eladia Blázquez. Entonces Popovsky me miró a los ojos y susurró un “ahora” con la gravedad de lo irremediable.
Rodeados por una niebla que nos impedía ver por dónde íbamos, el aire fue de pronto ligero y frío y una corriente suave nos electrizó el cuerpo con un cosquilleo aterrador. No tardamos en sentir una oscura y total confusión. Los sonidos que antes oíamos llegar desde la cocina se habían disuelto en un zumbido delicado y constante que silenciaba, incluso, nuestras propias voces.
Y cuando creí que eso sería todo, llegó el vértigo: una intensa aceleración llevó mi cuerpo hacia un torbellino luminoso donde la bruma se perdía y ya podían reconocerse colores y formas que se corporizaban a toda velocidad, al tiempo que se acercaban hacia mí mientras yo permanecía inmóvil. El mareo provocado a lo largo de esa travesía se detuvo de golpe, frente a los malvones de fantasía de la señora Tota.
—¡La tengo! —dijo mi amigo, victorioso, con la pelota entre sus manos. Popovsky ya me empujaba hacia la niebla, el zumbido, la nada, el vértigo, el torbellino luminoso y la salida calma frente a la puerta blanca que cerramos con cautela.
“Buscando altura en mi ideal...”, frasearon Zoé y Goyeneche desde la cocina. Con el ruso ya conocíamos de memoria su repertorio y entendimos que nuestro viaje onírico había demorado, acaso, unos pocos segundos.
Nos escabullimos hasta una habitación repleta de muebles, lámparas y figuras de porcelana.
—Acá es imposible, no se puede improvisar un arco en ninguna parte.
Y casi al instante notamos otra vez que surgía la niebla y nos rodeaba para transportamos por ese túnel incompresible. Llegamos al consultorio vacío del doctor Romero.
—¡Atajá vos! —gritó Popovsky. El disparo llegó con fuerza, dirigido con maestría. Me fue imposible llegar a tiempo. Tomé la pelota y la dejé caer justo a tiempo para que mi derecha, ya en movimiento, la impactara con brutalidad en dirección a la cara de ese ruso jetón. Y tan mala fue mi puntería que la Pulpo golpeó en el techo, rebotó en el suelo, luego en la esquina del escritorio y fue directo hacia la bruma, hacia algún rincón del barrio que no podíamos prever y que no nos dejaba otra alternativa que perseguirla por esos callejones mágicos.
La pelota salió de la casa de los Romero hasta el lavadero de los Pozo, rebotó en las piernas de la señora Graciela y destrozó una Virgen en el hall de mi casa antes de que pudiera alcanzarla. Levanté la pelota y se la pasé con precisión a Popovsky, que ya había decidido una acrobacia en la puerta de la cocina de los Gelly.
—¡Chilena! —gritó justo antes de echarse al aire para doblarse como una medialuna y darle un violento puntapié a la pulpito. Pude ver cómo un rayo anaranjado cruzaba el dormitorio del señor Juan Manuel, atravesaba el pasillo alfombrado de Graciela y, en un estruendo de fierros y chirridos, chocaba de lleno contra la jaula del canario.
—¡Madre de Dios! —aulló la tía, desde su cocina.
Popovsky me miraba incrédulo, echado de espaldas en el piso de la habitación de las vitrinas, de vuelta en la casa de Zoé. Oímos sus furiosos pisotones mientras se acercaba para enfrentarnos. En una mano traía la pelota naranja. En la otra, acunaba una criaturita muerta.
—¡Malparidos, mataron a Goyeneche! —escupió.
Pálidos, Popovsky y yo nos mantuvimos fieles a un silencio prudente. Zoé rompió en un llanto desconsolado y se desplomó sobre uno de sus sillones mientras se disculpaba entre sollozos. Dejó caer la pelota, apartó al canario y nos tendió los brazos.
Faltaban argumentos para culparnos de la tragedia. Fue un misterio, para ella, de dónde surgió ese golpe de gracia. Confundidos y culpables, Popovsky y yo terminamos esa tarde en el living de Zoé, entre revistas viejas y el silencio lúgubre de la casona, aún más oscurecida por nuestro crimen.
Siguieron horas de mirarnos las caras y no decirnos nada. Horas de lamentos y de uñas mordidas, de voltear páginas sin atender a su contenido, de conjeturar qué se haría con el cuerpito del pájaro y no animarnos a preguntarlo, del repentino llanto que soltaba la tía y, aunque amenguaba, nunca parecía irse del todo.
En la sala de los sillones de cuero, Popovsky y yo no podíamos expresarlo, pero sentíamos que algo se había roto. Los túneles mágicos del pasaje Voltaire quedaron ocultos en la memoria compartida de una amistad que nació en las picardías barriales sin que nos diéramos cuenta, maduró con un puñado de aventuras más o menos riesgosas y comenzó a marchitarse, sin prisa, mientras la muerte de un pájaro se ahogaba entre recuerdos más felices.
SEGUÍ LEYENDO
Últimas Noticias
Dos editoriales argentinas están nominadas para un premio en la Feria del Libro Infantil de Bolonia
Los sellos Iamiqué y Lecturita Ediciones figuran en la lista de candidatas al Premio BOP a la excelencia editorial en el encuentro de literatura infantil y juvenil más importante del mundo

Entre la ópera y la tragedia, Pablo Larraín retrata la intimidad de María Callas en su nueva película
Se estrena “María”, sobre los últimos días una leyenda artística del siglo XX cuya vida fue tan intensa como oscura. “Cambió la historia del canto lírico para siempre”, afirma el director chileno

Imágenes y sensaciones al borde del infinito
La muestra fotográfica “Aurora. Antártida, belleza que se derrite”, que se inaugura este fin de semana en Buenos Aires, captura el deshielo del continente blanco y la urgente necesidad de preservarlo. Aquí la autora expone sus emociones y certezas alrededor de las obras

Jane Austen y sus escritoras favoritas: quiénes fueron y por qué la historia las borró
En “Jane Austen’s Bookshelf”, la librera de raros ejemplares Rebecca Romney revela la historia de las autoras que influyeron en la famosa novelista y analiza cómo sus obras fueron relegadas

Cómo Rousseau cambió el rumbo de la música
Para el autor de “El contrato social”, la verdad del ser humano residía en el sentimiento y no en la razón. Su teoría influyó en grandes pensadores y redefinió el papel de la melodía en la historia del arte




