
Primer día
-No va a poder ser, señor.
-¿Cómo?
-Que no voy a poder hacerle el checkout. El pueblo está aislado por esto de la pandemia. Se enteró, ¿no?
Héctor Levin miró al conserje, buscando una respuesta no ya en sus palabras, sino en el fondo oscuro de sus ojos marrones, que lo miraban como miraría un cuis o un gato cansado.
-Sí, claro. –Dejó la pequeña valija en el piso. –Una pregunta. ¿El baño? Para no tener que... volver a la habitación...
-Sube por la escalera que está más allá de los ascensores. En el entrepiso, segunda puerta a la izquierda.
-Gracias. Ya vengo.
De cara al mingitorio, meditó acerca de aquel absurdo: había elegido ese hotel porque estaba alejado de la ciudad, de cualquier ciudad, y más aún de la que él quería alejarse, y ahora era él el que era obligado a apartarse de cualquier ciudad, incluso del mundo.
Volvió a la recepción, enfrentó al conserje con ojos de cuis.
-¿Y cómo vamos a hacer? Me refiero a...
-El hotel le asegura el alojamiento hasta que sepamos qué medidas se pueden tomar. Luego veremos las condiciones. Vivimos en el reino de lo incierto. En verdad, podríamos decir que la situación se modifica pero la incertidumbre es la misma desde la antigüedad hasta hoy, aunque esa es otra pandemia.
-¿Cómo?
-Nada. No me haga caso.
-¿Puedo volver a tomar la misma habitación, entonces?
-Por supuesto –dijo el conserje-. ¿404?- y le devolvió la llave electrónica.
Esa mañana había guardado todo de manera metódica, ordenada, en la valija, había evitado una vez más aquel llamado telefónico y se había dispuesto a salir de la habitación no sin antes contemplar, nuevamente, como en una película inmóvil, el paisaje desde la ventana.
Corrió las cortinas, se quedó con la imagen del parque, allá abajo, los juegos para niños, la cafetería de troncos, las copas de los altos árboles cegando, o dejando entrever, a la distancia, la visión del cauce del río bajo un cielo encapotado que prometía lluvias.
No supo si era algo que había visto al levantarse, o era una imagen que arrastraba desde el sueño, pero en una ráfaga volvieron las figuras de la mujer y del hombre, ahí, juntos frente a las hamacas: se besaban, se chupaban, refregaban sus cuerpos, pero no estaban desnudos, sino vestidos. Lo que lamían, lo que chupaban, lo que besaban, antes de acceder a la piel, manto distante, era la ropa del otro.
“Amor con la indumentaria es profilaxis”, pensó ahora Héctor Levin, sonriendo para sí mismo, mientras revolvía los vestigios de esa ensoñación y colgaba, otra vez, el jean y la camisa en las perchas, doblaba los bermudas y la remera gris y las guardaba en el primer cajón.
Había comenzado a llover cuando llamó el conserje.
-Buenos días, señor Levin. Le informamos que el desayuno, el almuerzo y la cena se servirán respetando el horario acordado previamente, pero con una mesa de por medio, para mantener una prudente distancia. Somos apenas ocho personas en el hotel, por lo cual confío en que la convivencia se dará de manera ordenada.
Héctor Levin escuchaba con atención las indicaciones, tratando de memorizarlo todo al mismo tiempo que el hombre ofrecía los detalles.
-Perfecto. Gracias.
-Vio cómo es, las reglas deben respetarse.
-Las reglas, claro –confirmó Levin
-Es cierto es que habría que preguntarse también por qué existen las reglas y para qué, y por qué esas y no otras, pero esa ya sería otra cuestión, ¿no?
-Claro. –Se quedó con la vista fija en el mullido edredón color crema de la cama doble plaza. –Claro.
-En todo caso, ponga el canal local, ahí van a dar a conocer las noticias. Que tenga un buen día.
Almorzó tarde, solo, viendo llover desde la galería de la planta baja, y se durmió con el rumor del viento sobre los árboles y el crepitar de la lluvia incesante contra los ventanales.
Al atardecer se preparó un café en la pequeña kitchinet de la habitación, se dedicó a caminar descalzo por la alfombra, el dulce roce de la pelusa sobre la planta de los pies. La lluvia continuaba allá afuera, nublando con levedad la esfera campestre.
Abrió y cerró los cajones de la mesa de luz, revisó placares, reordenó la ropa, husmeó en el fondo del pequeño vanitory. En la canasta reservada para las revistas encontró un libro. Se preguntó quién lo habría dejado ahí. ¿Un cliente anterior, la mucama, el mismo conserje? ¿Olvido, intención? Abrió una página al azar, dio con un capítulo titulado “Duda”. Leyó tendido, vestido, descalzo, sobre el edredón color crema, hasta la hora de la cena.
Cuando estuvieron todos en la sala, el conserje se paró detrás de la barra, repasó algunas de las múltiples zozobras que la pandemia provocaba al mundo entero, y les recordó que debían colocarse mesa de por medio, a no menos de dos metros de distancia, y que tardarían más de lo habitual en cumplir con ciertos servicios, ya que, como empleados, apenas quedaban él y las dos mujeres de cocina y limpieza, los cuales debían higienizar con esmero cada uno de los elementos que utilizasen para no exponer a la clientela a posibles contagios.
Por último, guante en mano, dejó en cada mesa un recipiente con alcohol en gel y les entregó un barbijo para que utilizasen al salir de las habitaciones. Enseguida, la cocinera, una mujer extremadamente flaca, comenzó a servir los platos.
El resto de los huéspedes se dividían entre un hombre y una mujer, ambos solos, y una pareja. Más que en la mujer sola, que hubiera sido un hipotético estímulo para no pasar en soledad las noches que le quedaban por delante, o en el hombre, con el que, le llamó la atención, compartían un notorio parecido facial, Héctor Levin centró su atención en el funcionamiento de la pareja.
Él comía con fruición, hachando con atropello la carne, mientras ella lo hacía con una delicadeza extraordinaria; un par de veces la mujer había intentado promover una conversación, a lo que él había respondido con vagas onomatopeyas o indisimulado desinterés; ella bebía vino blanco con hielo, él, agua saborizada; él empujaba los bocados con pan, ella juntaba sus manos bajo la barbilla cuando no las tenía ocupadas en los cubiertos. Ni bien terminaron de comer, higienizaron sus manos con alcohol en gel, se colocaron el barbijo y subieron a su habitación.
El hombre solo hizo lo propio. Héctor Levin lo vio abandonar el comedor, se observó a sí mismo en el espejo de pie que estaba junto a la barra y dudó del parecido que había creído encontrar en un principio. La mujer encendió un cigarrillo y salió a fumar a la galería. La lluvia de fondo, y las sombras que proyectaban las farolas del camino de entrada, le daban a la escena un aire de film noir.
“¿Estará sola?”, se preguntó, antes de arrastrar la silla hacia atrás y buscar la entrada magnética en el bolsillo.
Segundo día
Soñó con una lluvia interminable, con un engendro gigante e invisible, gelatinoso, que llegaba desde un punto indefinido y lo abrazaba hasta absorberlo. Cómo pude verlo en el sueño, pensó, ya con los ojos abiertos, desenredándose de las sábanas, cómo pude verlo si era invisible.
El viento tañía los árboles y acompañaba la suave percusión de las gotas sobre el vidrio. Cada tanto, el detonar de los truenos actuaba de contraste rítmico. El viso opaco, ceniciento, de la mañana se colaba por las hendijas como una acuarela desteñida.
En calzoncillo descorrió las cortinas. Algo azul, amarronado, el reflejo de algo azul y amarronado se le coló en las pupilas. De los juegos para niños sobrevivían, apenas, los caños superiores, y los troncos de la cafetería parecían haberse convertido en un dique de contención para los embates de la correntada. Ese reflejo azul, amarronado, era el agua, el río que se venía, que acortaba distancias.
Bajó con el barbijo.
Mientras esperaba el té con tostadas se dedicó a mirar alternadamente el gris blancuzco de la mañana encapotada -recordó lo que había leído minutos antes en aquel libro, que los esquimales podían distinguir hasta treinta tipos diferente de blanco- y a los huéspedes.
Cada tanto se observaban entre ellos, como en la escena final de la película El bueno, el malo y el feo, pero en silencio, sin embarcarse en acercamientos. Se preguntó en qué pisos estarían, qué número de habitaciones ocuparían, de donde vendrían, qué los habría hecho llegar hasta ahí.
(Se permitió imaginar: ella habría viajado para encontrarse, en secreto, con el amor de su vida, pero él no había podido arribar por la pandemia o la inundación; él pertenecería a una prestigiosa empresa de hidrocarburos, andaría en busca de terrenos para establecer una planta de procesado y distribución, sus hijos lo esperarían, allá en el hogar, confundidos entre la tristeza de un padre ausente y la promesa de regalos asombrosos; la pareja habría emprendido esa excursión con el fin de reconstruir lo que no tenía más sobrevida que un gorrión o una mariposa. ¿Pertenecerían a alguno de ellos las figuras de aquel encuentro furtivo que se besaban y frotaban junto a las hamacas la mañana anterior?)
Al regresar a la habitación volvió a preguntarse quién habría dejado ese el libro ahí, por qué, cuándo. Leyó, ya bajo el edredón: “Criptomnesia es un fenómeno ilusorio de la memoria; ocurre cuando se recupera algo que está almacenado pero no se lo experimenta como un recuerdo, sino como la sensación de tener una idea nueva, original, fruto de la propia inventiva o la inspiración. En verdad, esa idea entró, tiempo atrás, a través de las palabras de otros, aunque al presente se hayan borrado el emisor y el contexto. Puede considerárselo una forma involuntaria del plagio”.
-¿Cómo le va? –preguntó el conserje
-Bien, bien.
-¿Y? ¿Qué tal? –sus ojos de cuis buscaban ajustarse a los párpados. – ¿Interesante?
El barbijo atenuaba la voz, no dejaba que las palabras se desprendieran con naturalidad de la boca.
-¿Qué cosa?
-El libro –y lo señaló, como si acabase de descubrirlo.
-Sí... es... interesante.
-Cada libro lo es a su manera, ¿no? Al leer suspendemos la incredulidad. Es lo que dicen, al menos.
Héctor Levin seguía sin entender de qué hablaba aquel hombre
-Disculpe, no me haga caso. Debo hablar, tome asiento, por favor.
Fue hasta su mesa y vio cómo el conserje se colocaba detrás de la barra, agradecía que siguiesen respetando la distancia y el uso de barbijos, se disculpaba por tener que reducir la oferta culinaria, ya que, por las lluvias, se hacía difícil el arribo de los proveedores al hotel, e invitaba a que disfrutasen, dentro de lo posible, de la estadía.
-La puta que lo parió –oyó Héctor Levin-. Encima del virus de mierda este, la inundación. -Era el hombre de la pareja; su esposa lo miraba con desgano, como si no lo conociera o como si lo conociera pero no le importase. -No podemos tener más mufa. Si íbamos a Copacabana prohibían las playas.
-Tranquilo, Mario.
-¿Tranquilo? ¿Qué mierda vamos a hacer en este hotel?
Mientras comía los tallarines, Héctor Levin volvió al hombre y a la mujer que estaban solos. Él iba vestido de con un estilo muy similar al suyo: pantalones de hilo color crema, camisa mangas cortas a cuadros, zapatillas de tenis; su piel parecía más rozagante. Ella apenas aspiraba a jugar al trompo, hacía girar, una y otra vez sobre el mantel, la caja de cigarrillos.
Les puso nombre. El hombre solitario sería John Turturro, por su aire al actor, y la mujer solitaria se llamaría Gilda, por su aspecto de santa redimida.
La tarde, después de una siesta austera, tuvo, en un principio, el mismo aroma a recreo que la tarde anterior.
Caminó descalzo sobre la alfombra, incluso hizo flexiones de brazos y ejercicios para las abdominales y hasta algunas posturas de yoga. Se duchó, se observó desnudo frente al espejo, se recortó la barba. Prendió el televisor, hizo zapping. Oyó sobre la ardua tarea que debían enfrentar las autoridades de la región para luchar contra el doble flagelo de la pandemia y las inundaciones, sin omitir, claro, el riesgo de dengue, ya que los insectos proliferarían por el exceso de agua en la zona.
Apagó el televisor. Lo aburría.
Tendría que hacer esa llamada. Fuera entonces, al otro día, cuando todo terminase. No podía irse de ahí sin hacerla. Tendría, también, que hablar con el conserje, revisar las condiciones del alojamiento, hasta qué punto el gobierno o la empresa se harían cargo de su situación y la de los demás. De fondo se dilataba el invariable chapoteo de la lluvia contra el ventanal.
Decidió aplazarlo y volver la lectura. No siguió el orden: abrió una página al azar.
“Si el pasado sucedió, ya no es; el futuro no es todavía; el presente es ese algo que oscila entre dos cosas que no son. Vivimos en un continuo, tomando al mundo que conocemos como parte del recuerdo y viendo al mundo que nos espera como una incógnita”.
Durante la cena prestó menos atención a los mecanismos con que se desenvolvían los demás huéspedes y eligió distraerse viendo el reflejo de la luna sobre el oleaje del agua que ya había ganado buena parte del parque, el diseño cuadriculado de los manteles, la exagerada decoración de la sala de estar, el sinuoso andar de la cocinera entre las mesas al servir los platos.
Antes de subir se acercó a recepción.
-Disculpe, me gustaría tomar un whisky.
-Cómo no, ya se lo sirvo –respondió el conserje, expeditivo.
-No, pero... no acá. Me gustaría, si fuera posible... llevarlo a la habitación.
-Por supuesto. Ya se lo sirvo.
-No, no. tampoco. Disculpe, no me di a entender. Quisiera... la botella.
-Bueno, no veo inconvenientes, sólo que... la oferta es exigua. ¿Me aguarda un momento?
-Sí, claro.
El hombre regresó con una botella envuelta en una servilleta y una hielera llena de cubos de hielo.
-Aquí está.
-Muchas gracias.
-¿Lo pongo en su cuenta?
-Eh... sí... sí...
-Bueno, al menos no se sentirá solo esta noche. Y de paso alimenta al santo.
-¿Santo?
-El santo bebedor.
-¿Perdón?
-¿Ha leído a Roth?
¿Qué Roth?
-Joseph.
-No. No.
Estaba pronto a irse, pero el conserje continuó.
-¿Le ha resultado interesante el libro? Me refiero al que me mostró hoy a la mañana.
-Sí, sí... ¿por qué?
-Curiosidad, nada más. Que tenga buenas noches.
Mientras esperaba el ascensor vio que el hombre y la mujer aún estaban en el salón, cada uno en su mesa. Bien hubiese podido, de quererlo, acercarse a uno o a otro, invitarlos a beber, a conversar. ¿Querría Gilda cruzar unas palabras con él, si lo intentase, o se le habría anticipado John Turturro?
Tercer día
La exigua claridad que atravesaba el ventanal hizo estragos en los ojos recién despabilados. El edredón estaba más revuelto que de costumbre, como si por la noche hubiese luchado a ciegas contra un ente desconocido. Sentía dos agujas detrás de las pupilas y los párpados le pesaban como cemento; un cansancio innominado le invadía las piernas.
Primero atribuyó el malestar a los efectos del whisky, pero no alcanzó a convencerse con sus propios argumentos. “Fiebre, debo estar engripado”.
Pensó en pedir un termómetro a recepción, pero se abstuvo. ¿Qué rumiarían los otros huéspedes, el hombre con ojos de cuis, la camarera y la cocinera, a las que apenas había cruzado por azar un par de veces en los pasillos o en el hall, ante ese pedido? ¿Un simple resfrío podría desencadenar un pandemónium en ese pequeño hotel abandonado del mundo?
“Esperemos”, se dijo, “confiemos en que sea un simple resfrío”, sin saber por qué llevaba al plural sus reflexiones.
Llamó a recepción, arguyó malestar estomacal y pidió le alcanzaran el desayuno a la cama: té y tostadas.
-Los efectos del santo bebedor –clausuró el diálogo el conserje, con tono cómplice.
Luego de desayunar, en el sopor de la duermevela, tuvo una pesadilla. Llegaba a rescatarlo al hotel un biciscafo conducido por un hombre vestido completamente de negro. Su piel era pálida, usaba el pelo cortado al ras y tenía los ojos de un gris profundo, anestésico. Pedaleaba con parsimonia y constancia. Él lo veía, envuelto por la precaria luz del amanecer, arribar hasta el sendero cercado por las farolas. En silencio, el hombre lo invitaba a subir, giraban y emprendían el regreso. Él sacaba un celular del bolsillo de la campera y aclaraba que tenía que hacer un llamado; el hombre lo observaba, imperturbable, con sus ojos grises, hasta que lo empujaba con un simple manotazo fuera del batiscafo, de cara a ese gran lago azul amarronado en que se había convertido el parque. Era despertarse para espantarla y que la pesadilla regresara una vez que Héctor Levin volvía a dormirse: el biciscafo, el hombre vestido de negro, sus ojos gris profundo, el gran lago de aguas azul amarronado.
Hacia el mediodía sintió que su cuerpo le pedía no moverse. Las agujas seguían ahí, la fatiga general. Ya no necesitaba termómetro, era indiscutible que tenía temperatura. No le bastaba correr las cortinas para intuir que lloviznaba, ya sin truenos ni ráfagas de viento. Avisó que no bajaría al almorzar y aceptó que le trajeran un sándwich de jamón y queso con agua mineral.
Mientras esperaba la comida volvió sobre el tema de la estadía. ¿Bajo qué condiciones comerciales le cobrarían lo que consumiera? Sus argumentos, si de lo que se trataba era de convencer a aquel hombre con ojos de cuis, le sonaban artificiales, insuficientes: no tenía efectivo y no tenía, tampoco, forma de conseguirlo de inmediato, al menos hasta que regresara a la ciudad. Si en la tarde se sintiera mejor, emprendería esa tarea.
Pasado el mediodía golpearon la puerta.
-Pase –gritó.
Era la cocinera.
-Estaba muy bien el desayuno –se adelantó Héctor Levin.
-Qué bueno. Aquí le dejo lo suyo. ¿Cómo se siente?
“¿Cómo se siente? ¿Qué sabe, por qué me lo pregunta?”.
-Mucho mejor, gracias. Creo que es algo pasajero: la lluvia, la humedad, el encierro.
-Que lo disfrute, cualquier cosita nos llama.
La vio salir, envuelta en su guardapolvo blanco. ¿Era más bella que Gilda? Por supuesto que no. ¿Era tan deseable como ella? Claro que sí.
Mientras comía se preguntó qué estaría haciendo el resto de los huéspedes. Si Turturro se habría acercado a Gilda, si ya habrían parlamentado con sus cuerpos, envueltos en la profilaxis de sus indumentarias, o seguirían ahí, mesa de por medio, respetando la distancia obligatoria, dilatando los corceles del deseo. O si la pareja habría logrado establecer un diálogo sugestivo, confidencial, si esa mujer sonreiría y ese hombre podría creer en lo que tenía y no en lo que buscaba.
A l terminar el sándwich desistió de leer; se cubrió hasta el cuello e imploró que no regresasen el biciscafo, ni el hombre de ojos grises, ni ese inmenso lago azul amarronado.
Después de una extensa siesta se sintió mejor. Llamó a recepción y pidió que le trajeran una botella de agua mineral de litro y repitieran lo del desayuno. Apareció la misma mujer, pero en esta ocasión fue más parca y distante. Héctor Levin prendió el televisor y vio un documental sobre los sonidos del mar en lo profundo. “El agua, siempre el agua”, se dijo. Retomó el libro: “El lenguaje es fuga constante; salta, corta, esquiva. Es a la vez el tifón que topa de frente y el muro que sostiene la espalda; la traición y el amparo, la espera y el abandono. No sólo las voces que clausuran la noche, sino además las que persisten en la madrugada, cuando todo es silencio”.
Al atardecer volvió a llamar a recepción y comunicó que se sentía mejor pero que estaba inapetente, que no era necesario que le trajeran la cena.
-Los extrañamos por acá abajo –templó el conserje-. Me alegro de su mejoría. Que tenga buenas noches.
Con la última gota de voluntad que le quedaba se quitó el pantalón, el calzoncillo, puso la almohada de manera perpendicular a la cabecera y encontró en sus propias manos lo que le hubiese gustado encontrar en las de Gilda.
Cuarto día
Héctor Levin se siente caer en picada. El repunte de la tarde anterior aparenta ser sólo un alto en su sinuoso e invariable camino hacia la fiebre, a la que se le han agregado, ahora, la congestión nasal y un intenso dolor de garganta, como si en vez de saliva lo que tragara constantemente fuera un mazo de espinas. Las juntas de las cortinas dejan entrever, al fin, una mañana soleada, fosforescente.
La sábana húmeda por la transpiración, la vista nublada, logra enfocar en el teclado del teléfono el doble cero y avisa a recepción que tampoco hoy bajará. El conserje le da los buenos días, pregunta cómo se siente y anuncia que en breve se le acercará el desayuno. Y es el mismo conserje, esta vez, barbijo en boca, guante en mano, quien le acerca un nuevo té con tostadas. Sus ojos ya no son de cuis, sino de lince.
-Discúlpeme, señor Levin, pero no se lo ve nada bien. Si usted lo desea, puedo pedir ayuda médica al pueblo. Aunque, quién sabe qué diría Hipócrates, ¿no?
Héctor Levin no responde; se detiene en su propio silencio, en la fiebre que lo empantana y en esos ojos que antes eran de cuis y ahora son de lince y en esa boca que se mueve lánguida, perezosa, como un lobo de mar que se despereza en la costa al amanecer. Por enésima vez, no comprende lo que ese hombre dice.
Antes de emitir una pregunta o responder cosa alguna, el conserje ya ha salido de la habitación.
Antes del mediodía suena el teléfono.
-Señor Levin.
Es el conserje.
-Ajá.
-Acabo de hablar con la clínica. La ambulancia llegará en unas dos horas. Ha dejado de llover, por lo que calculan que la ruta se encuentra transitable. Tendrán que hacerlo con precaución, pero llegarán. Con su permiso, creo haber tomado la decisión más acertada. No se preocupe, haremos todo lo posible para que esté bien. Es una mañana hermosa, señor Levin. Descanse.
Dos horas después, Héctor Levin levita en su estado febril cuando ve entrar en la habitación a una mujer y un hombre: visten mamelucos que les cubren el cuerpo desde los pies hasta el cuello, barbijos, guantes y una máscara transparente por encima de la cara. Empujan una camilla.
Todo se desliza con sencillez, sucede como dentro de un sueño o de una nube que naufraga muy por encima de las demás después de una tormenta. Mientras lo pasan a la camilla ve de reojo que alguien recoge sus cosas: el jean y la camisa de las perchas, los bermudas y la remera gris del primer cajón, la pequeña valija. Pide, por favor, que le alcancen el libro.
-¿Lo conoce? –llega a preguntarle al conserje, señalándolo sobre su pecho, antes de que lo suban a la ambulancia.
-Claro que lo conozco, es un muy buen libro. Llévelo, nomás. Obsequio de la casa.
Alguien cierra la puerta, arrancan. La arboleda que rodea al hotel se abrevia en pocos segundos a través de la ventanilla. Héctor Levin se da cuenta de que no ha podido despedirse de John Turturro ni de Gilda ni de la pareja, se pregunta si algún día podrá volver a ese hotel para, aunque más no sea, debatir con el conserje acerca de aquel libro, y, antes de quedarse dormido, con el runrún del motor como música de fondo, intenta recordar si es que ha hecho o no aquella llamada.
SEGUÍ LEYENDO
Últimas Noticias
“Tu ídolo es un ídolo”: de Bob Dylan a Rosario Bléfari y la pregunta por el paso el tiempo

Los inconformistas que soñaron su utopía: historia viva del Greenwich Village, la primera bohemia de EE.UU.

Eduardo Halfon: “Como judío, si hoy te ponen el micrófono, digas lo que digas vas a ofender a alguien”

“El resto es memoria”: cómo imaginar las vidas anónimas que murieron en el Holocausto y la historia no pudo reconstruir
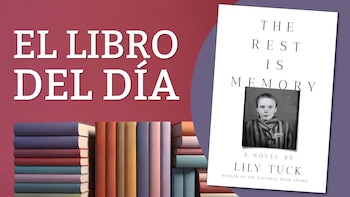
“Casa de agua”: memoria, fantasía y “la primera vez que escribí en primera persona”




