
Mi mamá es capaz de conservar su sonrisa por un largo tiempo. Así como hay una teoría de que el amor se mantiene solo hasta determinado tiempo si no es recíproco, ella puede mantenerse contenta sin necesidad de un chiste o una respuesta por aproximadamente veinticinco años. Los últimos diez fuimos ella y yo solas. La casa, con la vejez de ella, se fue volviendo una trinchera. La alarma ya no funcionaba y dormía con sillas tapando la puerta para advertir la aparición de ladrones, fantasmas o monstruos.
Conmigo ya no se reía, salvo que estuviera hablando con alguien por teléfono. Algunos días su infelicidad era un secreto pesado, me hacía sentir que lo cercano estaba lejos de mí. Fueron quince años de riqueza y diez de pobreza. La pobreza, cuando conociste la riqueza, es como un pozo ciego. Quizás solo para mí, la pobreza fue como el amanecer. En mi familia el germen era la plata, todos queríamos tenerlo todo y cuando la plata faltaba no encontrábamos la forma en la mesa del comedor. Los últimos años cenábamos todos los días de la semana en un restaurante.
Ella de copiloto en la Caravan verde agua y sus ruidos de avión. Ella y sus Cerealitas, su agua mineral indispensable para el viaje que solo ella toma. Los demás estamos del lado de papá y la Coca-Cola helada. Ella pasándome los “sándwiches”, diciendo esa palabra con un acento europeo tan marcado que la diferencia del resto de las mamás. Vamos por la ruta en el auto y la molesto tratando de hacerla enojar, le pido que me alcance cosas de la heladerita. De igual a igual, diciéndole que el precio por ir adelante es llevar la heladerita entre los pies. Se enoja y me da revancha. Parecemos hermanas. Es increíble cómo enseguida se me introduce el chip de molesta insoportable, como diciéndole: a jugar.
Mamá nunca fue demasiado fértil, por eso nunca se cuidó. Cada vez que concretaba aquel acto de amor esperaba, ansiosa y caprichosa, la llegada de un fruto. Hubiese tenido veinte hijos más. Las tres niñas que llegó a concebir llegaron cada nueve años de manera sorpresiva pero deseada, como un niño que desea un juguete o ganar un campeonato de fútbol. A papá poco le importaba. Siempre que llegaba la hora del parto, ella iba con su mamá y él se quedaba en la oficina haciendo tiempo. Le impresionan los nacimientos tanto como a los hombres les impresiona la muerte. Cuando se trata de ellos, es todo una carrera hacia atrás.
El que maneja es él, mientras habla por teléfono y piensa en el futuro como un relámpago. Planea viajes y programas para hacer, quiere que ella escuche lo bueno de lo que se le ocurrió. Todos queremos que una persona entienda lo bueno de lo que se nos ocurrió. Ella primero le responde a todo que no, evoca el miedo que implican esas ideas raras. Hay que permanecer quietos, prefiere la tranquilidad antes que ser feliz. Va a diseñar, algún día, su propia felicidad y listo. Aprende a decir no como elemento indispensable para la estabilidad de una familia: alguien tiene que ocuparse del orden. Siente que, en lugar de construir una familia, crearon una nube, algo sin límites precisos. Le preocupa el futuro, sus hijas van a perderse y hacer las cosas mal, algo no está controlado. Para mí ese rol no lo tiene que ocupar nadie, y nos está destruyendo. La odio porque no le dice que sí a él, nos peleamos durante todo el viaje.
Mi mamá nunca dio la teta. Cada vez que hablamos del tema se ríe. Un día me confesó que conmigo lo hizo por las primeras dos semanas. Tenía que sentirme agradecida: fueron esas primeras semanas en las que nací y mi papá evitaba la situación. El día del parto, le avisó que tenía un asado y no apareció por trece días. Se había ido a Valencia de vacaciones con otra mujer. La mujer se ocupó de mandarle a mamá las fotos de mi papá en vacaciones. Llegaron en blanco y negro, por fax. Papá posa en el monumento de una plaza señalando una chapa de bronce con nuestro apellido. Esas fotos las conocí recién en el fogón que armó mi mamá para tirar todo lo que tenía que ver con él.
Mi abuela la sacó a flote de esta desgracia, haciéndola reír con chistes acerca de la cabeza pelada y redonda con la que había nacido yo. Le señalaba la cabeza tratando de que mamá me mirara. Fue en mi cabeza donde derramó sus lágrimas las dos únicas semanas de lactancia. La noche que quemamos todo, me pidió que la abrazara en la cama y me contó que cuando ya no podía darme más de comer por la angustia que le generaba mi papá, me agarró de la cuna en medio de la noche y me encajó su teta obligándose a pensar en el presente, despidiéndose de ese rol para siempre.
A mi mamá le cuesta mirarme pero lo hace igual. Trata de pensar en que salí más o menos linda, en que nada puede andar mal si trato de ser linda, si me compro ropa nueva y conservo mi talle. Le gusta admirarme como admiramos el primer mundo. De chica, cuando mis hermanas mayores me sacaban a pasear o me permitían acompañarlas al shopping, ella me repetía que me sostuviera agarrada a las manos de las más grandes, que no me soltara nunca porque me podían robar y nunca más vería a mi familia. Nunca más mi jardinero de OshKosh, las milanesas quemadas bien negras, los helados de uva, mi conejo de felpa. La idea de una nueva familia sonaba como una aventura, pero igual me aferraba al pie de la letra. En el fondo no me gustan las aventuras, en eso somos parecidas.

Mamá se duerme y papá acelera. Él no me presta tanta atención a lo que digo. Mamá ya no lo ama. Un poco lo odia, otro poco se aburrió. Las dos cosas confunden todo. Puso partes de ella que ahora quedaron vacías, esa presión la tiene cansada. Pero igual es feliz. Tenemos plata, vivimos una vida privilegiada. Tenemos un campo para los fines de semana. Mamá le pide a papá que no se olvide de pasar por la panadería antes de llegar, que no tiene pan lactal para las tostadas de la mañana. Él hace lo imposible para olvidarse, o eso parece porque se desconecta, y ella ahí empieza a repetirlo. Ella tiene miedo. Dice “no vayas tan ligero”. Yo me rebelo hacia esa oración tan cantada. Primero porque nadie que yo conozca dice “ligero”, cuando él dice “vaqueros” pareciera que vienen de un mismo lugar. Segundo, porque ella va muy lento para nosotros, que necesitamos correr. Él maneja rápido al principio y después, el miedo de ella se introduce en el ritmo de él y empieza a tener poca paciencia. Frena de golpe. Algo no está bien. Hay que estar atentos a los frenos de él. Hay que tener miedo con ella.
La nube celeste en la que estuvo todos los años de su matrimonio le dejó a mamá una facilidad increíble por mostrarse alegre y sonreírle al mundo. La gente la conoce por eso. Aunque no te esté escuchando, ella se ríe. Nada que ver con el escorpiano de mi padre, al que lo superficial lo incomoda; esos miles de dientes al desnudo le hacían sentir que estaba solo en el mundo.
La de mi mamá es una sonrisa exagerada y con el tiempo se fue poniendo más torpe, las fuerzas nacen de un lugar más precario. Reírse de los chistes de sus hijas, los dibujos del colegio, la conversación diaria con el sodero, la liquidación insólita que lanzan por la televisión. Cuando se ríe, se le notan siempre todos los dientes.
De chica me obsesioné con una mancha blanca que tenía en su encía, un tejido muerto que quedó así después de una extracción. El mundo es grande y mujeres más lindas deben haber millones, pero yo creía que mi mamá podía ocupar uno de los primeros lugares entre las más lindas del mundo de no ser por esa bolita blanca que ensuciaba sus carcajadas.
Siempre que iba a los cumpleaños de mis amigas del colegio, la mancha irrumpía en el momento en que me venía a buscar. Todo había sido perfecto hasta ese instante, así que ponía todo mi empeño en acelerar el encuentro. Apenas veía por la ventana la Caravan tratando de estacionar agarraba mi mochila, pedía la bolsita de cumpleaños, me ponía el sweater del colegio y saludaba a los demás. Fui creciendo cada día más expeditiva. La bolita de mazapán adherida a sus encías se avecinaba y yo intentaba atajar las miradas ajenas con ideas espontáneas para hacerme cargo del centro. Ella sonreía, me miraba, notaba mi enojo y se lo volvía a tragar. Una vez llegadas al auto le pedía que se arreglara la encía, me enojaba con ella y por primera vez, algo le dolía lo suficiente como para no sonreír.
No puedo más, me asfixio. De repente miro la luna desde la ventana y cuento alambrados que pasan rápido generando una especie de ilusión óptica. Pero de golpe ella me saca de ahí, me pregunta cómo estoy. No estoy sola. Me dice: dormí, gorda, todavía falta. Su voz agobiada es dulce, como la voz de cuando alguien tiene mucho sueño. Le pido que me acaricie con su escoliosis que la incomoda para todo lo que necesito de ella como mamá. Me mareo, quiero vomitar. No sé vomitar pero quiero saber hacerlo. quiero llegar. Ellos me aburren, no se hablan si no es para negociar planes y tareas. No me acuerdo de ninguna de sus peleas.
Con el tiempo y sus mil arrugas finitas como agujas, la boca se fue curvando hacia abajo. Algo de sonreír le empezó a costar. Para un trabajo práctico del taller de fotografía del secundario, teníamos que preparar un proyecto a partir de una hipótesis que las imágenes pudieran resolver por su cuenta. Yo elegí indagar en las marcas de un corazón roto. Puse la foto de un bebé llorando durante su angustia de los ocho meses, con sus facciones sagradas bien húmedas por el llanto con el que empieza a despegarse y entender que su cuerpo no es el mismo que el de su madre. Era una foto mía que rescaté cuando mi mamá incendió todos los recuerdos de la casa.
Esa fogata fue nuestra única aventura. Mientras las fotos se quemaban, yo escondía algunos pedazos de nuestra historia en mi pantalón y mamá fantaseaba con la idea de que termináramos quemando la casa. Le saqué una foto mientras miraba el incendio y la usé para mi trabajo práctico. Su boca quebrada hacia abajo traslucía el peso de esos años que pasó abocada a la gimnasia de la sonrisa. Los treinta y siete músculos que mueve una cara para sonreír salieron gastados, como neumáticos sin grasa. Una compañera me preguntó si era mi abuela. Dije que sí.
SEGUÍ LEYENDO
Últimas Noticias
La medievalista “dragonóloga” que estudió la presencia animal en los códices apocalípticos

De secta al poder: la larga historia del cristianismo y la política
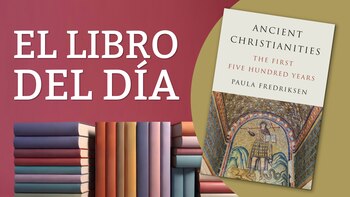
10 grandes películas de 2024 (más allá de las exitosas)

La belleza de la semana: el árbol de Navidad, la alegría de las fiestas

Polémicas por los Premios Goya: una omisión ‘política’ y otros raros olvidos



