
Desde hace algunas semanas, salgo de mi casa todos los domingos a la noche, al borde del lunes, para ir a hacer en vivo un programa de radio. Vamos con el productor del ciclo en su auto y atravesamos la ciudad hasta llegar al microcentro en pocos minutos, casi el sueño de todos porteños: la ciudad solo para uno. Pero es también la pesadilla apocalíptica: un mundo detenido y de postales borrosas, apenas algunos taxis, luces de patrulleros, retenes de hombres y mujeres de uniforme y con barbijos y, sobre las avenidas, las sombras recostadas sobre colchones despanzurrados de aquellos que no pueden hacer la cuarentena y no por rebeldía sino porque no tienen lugar adonde hacerla.
Esa es mi única salida regular pero también salgo de vez en cuando a llevarle algo a mi padre, con la garganta hecha un nudo por tener que saludarlo a distancia, y cuando me toca hacer compras, en general en un super grande que queda a una cuadra y en el que desde el vamos nos llenan las manos de alcohol en el ingreso y cuentan uno a uno quiénes y cuántos entramos cada vez. Es un lugar espacioso, por lo que, seteados como estamos, una vez adentro se hace fácil mantener los metros de distanciamiento social porque somos pocos, aunque igual se percibe cómo estamos todos atentos para no caminar de más o para que a nadie se le ocurra acercarse.
Anoche volví a ir al chino de enfrente después de bastante tiempo, ya con barbijo, preparada para cumplir con la nueva disposición. El local es mucho más pequeño y angosto que el del super, moverse entre las góndolas es una hazaña y la desconfianza entonces es mayor o, al menos, más evidente. Todo se hace más difícil y tenso. Ir y volver, una práctica habitual y de algunos minutos, esta vez me dio taquicardia. El ingreso a casa, con el rocío escandaloso de alcohol y desinfectantes a la bolsa, los productos, las llaves y a mí misma como si llegara de Chernobyl, se convirtió en un ritual de pureza desesperado y angustiante pero siempre incompleto. Nada alcanza para quitar el fantasma del virus.

La angustia arranca antes, cuando por momentos hasta tenemos miedo de respirar en la calle y las miradas de la gente por encima de los tapabocas te hacen sentir que podés escuchar el ritmo de sus corazones acelerados. En muy poco tiempo adquirimos nuevas destrezas, como la de mirar de reojo distraídamente o aguzar los sentidos para ver si en la casa de los vecinos hay más gente que la habitual o, a la manera de espejo retrovisor, para percibir si alguien, por despistado o por pícaro no cumple con la distancia a nuestras espaldas.
No deja de ser doloroso: la gimnasia de cuarentena tiene más que ver con la denuncia que con el ejercicio físico. Mientras nos cuidamos para no enfermarnos, nos fuimos transformando en delatores y el miedo nos estimula. A algunos seguramente la pandemia les brinda un argumento ideal para desplegar con argumentos sus habilidades policiales: pienso, por ejemplo, en los vecinos despreciables de algunos edificios que escrachan a las personas que salen a trabajar y les dicen que se busquen otro lugar donde vivir, o en los gobernadores que ensayan ideas “geniales” como las de marcar las casas en las que hay personas infectadas. A otros, en cambio, nos provoca una tristeza y una vergüenza infinitas estar pendientes de los gestos y las actitudes de los demás por temor a la enfermedad y a la muerte. Esa sí que no la esperábamos.
Siento que por primera vez entiendo en serio las conductas de ciertas sociedades totalitarias en donde la efectividad del sistema se consolidaba en la desconfianza general, el espionaje de vereda y la delación. Y esto no tiene nada que ver con los gobiernos -no creo que haga falta aclararlo, pero por las dudas: soy de las que creen que en Argentina las políticas de salud son acertadas y nada me tranquiliza más que el equipo de científicos de excelencia que rodea al presidente- sino con el momento insólito que estamos viviendo, la falta de certezas acerca de la enfermedad inesperada que nos dejó entre cuatro paredes y el pánico a hacer las cosas mal y traer la peste a casa por ir a comprar la leche o la verdura.

Nuestra vida exterior está cercenada por un virus y nuestra vida interior puede por momentos ser acariciada por buenas lecturas, series, películas, muestras de arte o teatro online (no sé por qué, o tal vez sí, pero estoy mucho más sensible con todo lo que tenga que ver con la fe y la identidad), pero la imposibilidad de advertir hacia adelante un final feliz y cercano ensombrece los días que pasan sin que aparezca la vacuna y colmados de estadísticas, mapas sombríos, fake news, gobernantes demenciales y prepotentes y ausencia de modelos para todos salvo el personal de salud, que pone el cuerpo cada día en todo el mundo a riesgo de su propia vida.
Además de limpiar, o tal vez por eso mismo, esta semana todos encontramos fotos viejas, en las que nos vemos hermosos porque éramos más jóvenes pero en las que además nos vemos libres, aunque entonces no lo podíamos valorar, o al menos no del todo. Estas semanas, además, todos soñamos mucho, más que nunca. Por mi parte, mi culpa judía no me abandona. Sueño con un fuego que se ensaña con mi cuerpo pero comienza por mi mano (que seguramente trajo el virus), sueño con que me quedo dormida en una especie de gimnasio vacío y al despertar advierto que ya no tengo ni mis zapatos ni mi mochila (que seguramente tenían el virus que se pegó en una de mis salidas), sueño con todo lo que puede entrañar peligro de contagio. No quiero que me contagien pero no puedo conmigo, tengo mucho más miedo de contagiar a los que más quiero.
Necesito, seguramente como todos, pensar que esta nueva normalidad inquietante y abrumadora es transitoria. Un par de veces al día procuro imaginar cómo será volver a confiar en los demás y en lo hermoso que va a ser el reencuentro cercano con los más queridos. Me obligo a hacer proyectos, a imaginar viajes futuros con amores, y me obligo también a comprender que es hora de estar más solos porque es necesario, porque, acovachados como estamos, no nos estamos escondiendo sino que nos estamos cuidando.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Los inconformistas que soñaron su utopía: historia viva del Greenwich Village, la primera bohemia de EE.UU.

Eduardo Halfon: “Como judío, si hoy te ponen el micrófono, digas lo que digas vas a ofender a alguien”

“El resto es memoria”: cómo imaginar las vidas anónimas que murieron en el Holocausto y la historia no pudo reconstruir
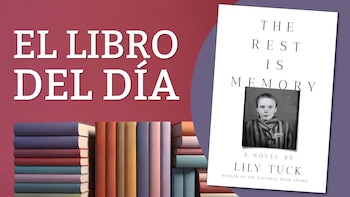
“Casa de agua”: memoria, fantasía y “la primera vez que escribí en primera persona”

“Nosferatu” vuelve de entre los muertos: si le dieras una cámara a Mary Shelley o a Edgar Allan Poe harían algo así





