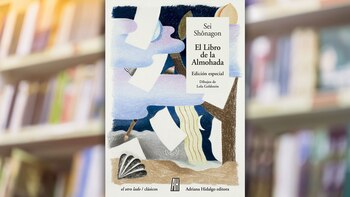
1. En primavera, el amanecer
En primavera, el amanecer. Cuando al insinuarse la luz sobre las colinas, los contornos se tiñen de un pálido rojo y purpúreos jirones de nubes flotan sobre las cimas.
En verano, las noches. No sólo las de luna brillante sino también las oscuras, cuando las luciérnagas revolotean, y aun las de lluvia, tan bellas.
En otoño, el atardecer. Cuando el sol resplandeciente se hunde cerca de la ladera de las colinas y los cuervos cruzan el cielo en grupos de tres o cuatro o de a dos, de vuelta a sus nidos; o las garzas en bandada se dispersan en el cielo distante. Cuando se oculta el sol, el corazón se conmueve con el sonido del viento y el zumbido de los insectos.
En invierno, las mañanas. Por cierto bellas cuando ha caído nieve durante la noche, pero espléndidas también cuando el suelo está blanco por la escarcha; y, cuando no hay nieve ni escarcha y sólo hace mucho frío y las criadas corren de una habitación a otra atizando el fuego y cargando carbón, ¡qué bien se corresponde la escena con la índole de la estación! Pero al mediodía nadie se molesta por mantener los braseros encendidos y pronto sólo hay pilas de ceniza blanca.

2. Especialmente delicioso es el primer día
Especialmente delicioso es el primer día de enero, mes en que la bruma tan a menudo oculta el cielo. Se presta atención a la apariencia y se pone un cuidado especial en el vestir. Da placer ver cómo todos ofrecen sus respetos al Emperador y celebran su propio nuevo año.
También disfruto del séptimo día, cuando la gente arranca las primeras hierbas1 que han germinado bajo la nieve. Me divierte su excitación al encontrarlas cerca del Palacio, un sitio donde jamás habrían esperado hallarlas.
Este día, los nobles que no residen en el Palacio, con el propósito de admirar los caballos azules, llegan en sus carruajes magníficamente decorados.2 Cuando estos son arrastrados al pasar sobre los maderos del portón central, las cabezas de las pasajeras se entrechocan por el traqueteo: las peinetas se caen y hasta se quiebran si sus dueñas no toman cuidado. Encuentro encantadora la manera como se ríen cuando esto ocurre.
Recuerdo una ocasión en que visité el Palacio para ver el desfile de los caballos. Algunos viejos cortesanos estaban de pie delante del Cuartel de la División Izquierda. Habían pedido los arcos a sus acompañantes, y muertos de risa disparaban sobre los caballos, obligándolos a corcovear. A través de una de las entradas del vallado vi el seto del jardín, y cerca de él a unas cuantas damas, muchas de ellas asignadas al servicio de los jardines, que iban de aquí para allá. Qué mujeres afortunadas, pensé, estas que pueden caminar cerca del noveno cercado como si hubieran pasado allí toda su vida. En ese preciso momento, los acompañantes pasaron muy cerca de mi carruaje –extrañamente cerca, en efecto, considerando la vastedad de los parques del Palacio– y vi la textura de sus rostros. No todos estaban apropiadamente empolvados, y en algunas zonas de la cara la piel se veía muy desagradable, como negros fragmentos de tierra en un jardín donde la nieve ha comenzado a derretirse. Cuando los caballos del desfile se encabritaron, me acurruqué dentro de mi coche y pronto comprendí lo que sucedía.
El octavo día hay una gran agitación, pues todos corren a expresar su gratitud, y el estruendo de los carros es más potente que nunca. Algo fascinante.
El decimoquinto día tiene lugar el Festival de las Gachas de la Luna Llena, y un tazón es presentado a Su Majestad el Emperador. Todas las mujeres de la casa llevan cuidadosamente ocultos palillos, y es divertido verlas deambular mientras esperan la oportunidad de golpear a sus compañeras.3 Cada una se cuida y mira permanentemente sobre su hombro para que ninguna se le acerque a hurtadillas. Sin embargo, las precauciones son inútiles, y pronto alguna obtiene ventaja con un golpe y ríe complacida. Todos encuentran esto delicioso, exceptuando por supuesto a la víctima, que se siente incómoda.
En cierta casa, un joven caballero casado el año anterior con una de las muchachas de la familia ha pasado la noche con ella y esta mañana del día quince está a punto de partir hacia Palacio. En la casa hay una mujer que acostumbra tratar despóticamente a todos. En esta ocasión está de pie en el fondo de la estancia, aguardando impaciente una oportunidad para golpear al hombre con sus palillos, cuando este se vaya. Otra se da cuenta de sus intenciones y rompe a reír. La de los palillos le indica que se quede tranquila. Por suerte el caballero no se percata de lo que se trama y se pone de pie despreocupado. “Tengo que tomar algo por allí”, dice la mujer del palillo, acercándose a él. Repentinamente se lanza hacia adelante y lo golpea con fuerza, tras lo cual huye. Todos los presentes ríen a carcajadas, y hasta el joven sonríe complacido, sin molestarse en lo más mínimo. No se ha sobresaltado, pero está un poco sonrojado, lo cual es encantador.
A veces, cuando las mujeres están dándose golpecitos unas a otras, los hombres se asocian al juego. Lo curioso es que la mujer que ha sido tocada muchas veces se enoja y llora, y más tarde recrimina a su atacante y dice las cosas más horribles sobre él –cosa por demás ridícula–. Incluso en el Palacio, donde la atmósfera es generalmente solemne, todo es confusión este día y nadie cumple el ceremonial.
Observar lo que sucede durante el período de nombramientos es también fascinante. Por nevoso y helado que esté el tiempo, los candidatos del Cuarto y Quinto Rango llegan a Palacio con sus solicitudes oficiales. Los aún jóvenes y graciosos se ven llenos de confianza. Para los peticionantes de edad, que peinan canas, las posibilidades no son halagüeñas. Deberán contar con la ayuda de los influyentes de la Corte. Hay quienes incluso visitan a las cortesanas en sus habitaciones y permanecen durante largo tiempo para hacer notar sus méritos. Y si hay damas jóvenes, se muestran muy complacidos. Tan pronto como los candidatos se retiran, las mujeres los imitan y se mofan de ellos, algo que los viejos caballeros ni sospechan, pues se deslizan de una parte a otra del Palacio, implorando: “Presente mi solicitud al Emperador de un modo favorable”, o: “Ruego informe a Su Majestad sobre mi persona”. Si finalmente tienen éxito, todo esto no resulta tan lamentable, pero es patético cuando tantos esfuerzos se revelan vanos.

3. El tercer día del Tercer Mes
El tercer día del Tercer Mes me gusta ver brillar el sol en el calmo cielo de primavera. Es el momento en que los durazneros florecen y la vista es espléndida. Los sauces son también más atractivos en esta estación, con sus brotes todavía cerrados como gusanos de seda en sus capullos. Cuando se despliegan, pierden la gracia para mí; en verdad, todos los árboles pierden su encanto cuando los pimpollos se abren.
Un gran placer es cortar una larga rama bellamente florida de ciruelo y colocarla en un recipiente importante. Qué tarea tan deliciosa para cumplir cuando un visitante se halla sentado cerca conversando. Podría ser un huésped común, o posiblemente una de Sus Altezas, como por ejemplo los hermanos mayores de la Emperatriz, pero en cualquiera de los casos la visita vestirá una capa color ciruela, de cuya parte superior asomarán los vestidos que cubre. Más contenta me sentiría si pudiera apreciar la cara de una mariposa o un pequeño pájaro que revoloteara graciosamente cerca de las flores.
4. ¡Qué delicioso es todo!
¡Qué delicioso es todo en la época del Festival! Las hojas, que todavía no cubren los árboles muy tupidamente, se ven verdes y frescas. Durante el día no hay niebla que oculte el cielo y, al lanzar una mirada a lo alto, la belleza nos sobrepasa. Una tarde ligeramente nublada, o una noche, conmueve oír a la distancia el canto del hototogisu,4 tan apagado que una duda de sus propios oídos.
Al aproximarse el Festival, disfruto viendo a los hombres que van y vienen con rollos de tela de un verde amarillento o de un profundo violeta envueltos flojamente en papel y colocados en cajas alargadas. En estos días del año, las telas de orlas sombreadas, o desigualmente matizadas, o que son teñidas enrolladas, se ven más atractivas que de costumbre. Las jóvenes que van a participar de la procesión tienen su cabello bien lavado y compuesto pero visten sus ropas de todos los días, que muchas veces están en un estado desastroso, arrugadas y descosidas. Excitadas corretean por la casa, ansiosas por el gran día, y con brusquedad dan órdenes a las criadas: “Acomoda los cordones de mis calzados” o “Revisa las suelas de mis sandalias”. Una vez que se han puesto sus trajes para el Festival, las mismas jovencitas, en lugar del ajetreo anterior, se vuelven extremadamente recatadas y caminan solemnemente como monjes a la cabeza de una procesión. Disfruto también viendo cómo sus madres, tías y hermanas mayores, vestidas de acuerdo con su rango, acompañan a las niñas y las ayudan a mantener sus ropas en orden.

5. Distintos modos de hablar
El lenguaje del monje.
La conversación de los hombres. La charla de las mujeres.
Las personas vulgares siempre tienden a agregar sílabas innecesarias a sus palabras.
6. Que los padres hayan criado al amado hijo
Es penoso que los padres hayan criado a un hijo y este se haga monje.
Sin duda el hecho tiene su lado auspicioso, pero lamentablemente la mayoría de las personas están convencidas de que un monje es tan intrascendente como un pedazo de madera, y lo tratan en consecuencia. Un monje vive en la pobreza y su comida es magra, y no puede ni siquiera dormir sin recibir críticas. De joven es lógico que muestre curiosidad hacia todas las cosas y mire a hurtadillas a las mujeres, seguramente con un cierto dejo de aversión en su cara. ¿Qué hay de malo en ello? Sin embargo, enseguida lo desaprueban, por ínfimo que sea su desliz.
La suerte del exorcista es aún más dolorosa. En sus peregrinaciones a Mitake, Kumano y otras montañas sagradas, padece con frecuencia las mayores privaciones. Cuando la gente se entera de que sus plegarias son efectivas, lo llama para que practique sus servicios de exorcismo; cuanto más conocido se vuelve, tanto menos disfruta del descanso. Alguna vez lo requerirán para ver a un paciente gravemente enfermo y deberá emplear todos sus poderes para echar al espíritu causante del mal. Si se adormece, exhausto por los esfuerzos realizados, dirán con reproche: “Este monje no hace más que dormir”. Tales comentarios resultan tan embarazosos para el exorcista que me imagino cómo ha de sentirse.
Así eran las cosas antes, ahora los monjes llevan una vida un poco más descansada.

7. Cuando la Emperatriz se mudó
Cuando la Emperatriz se mudó a la casa del guardabosque Narimasa, la entrada este de su patio estaba conformada por una estructura de cuatro pilares, y fue por allí por donde entró el palanquín de Su Majestad. Los carruajes en los que viajábamos las otras damas de compañía y yo llegaron a la puerta norte. Como no había nadie en la casilla de guardia, decidimos entrar tal como estábamos, sin molestarnos en arreglarnos; muchas tenían su cabello en desorden a causa del viaje, pero no se preocuparon en componerlo, pues supusieron que los carruajes serían conducidos directamente hasta los corredores de la casa. Desafortunadamente, la entrada era demasiado estrecha para nuestros carruajes. Los criados extendieron para nosotros unas esteras hasta la casa y nos vimos obligadas a salir y caminar. Fue un fastidio y nos sentimos incómodas, pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? Para colmo había un grupo de hombres, que incluía a cortesanos de edad y también a otros de menor rango, de pie cerca de la casilla del guardia y que nos observó del modo más irritante.
Cuando entramos y vimos a Su Majestad la Emperatriz, le conté lo que nos había sucedido. “¿Acaso no calcularon que podrían ser vistas también por quienes estaban afuera? –me dijo–. Me pregunto por qué no se han arreglado hoy.”
“Pero, Su Majestad –repliqué–, la gente ya está acostumbrada a nosotras y le habría sorprendido que de repente nos hubiéramos preocupado mucho por nuestra apariencia. De todos modos, me extraña que las entradas de una mansión como esta sean estrechas para un carruaje. Importunaré al mayordomo sobre este tema cuando lo vea.”
En ese preciso momento Narimasa llegó con una piedra para la tinta y otros elementos de escritura, que lanzó por debajo del biombo diciendo: “Le pido se los entregue a Su Majestad”.
“Bueno –dije–, se ve que eres un infeliz. ¿Por qué vives en una casa con entradas tan estrechas?”
“He levantado mi casa de acuerdo con mi condición”, replicó riéndose.
“Eso está bien –dije–, pero he oído de alguien que construyó su entrada excesivamente alta, desproporcionada con respecto del resto de la casa.”
“Qué notable –exclamó Narimasa–. Debes referirte a Yü Ting-kuo.5 Creí que sólo los estudiosos ancianos habían oído sobre esas cosas. Y hasta yo, señora, no la habría comprendido de no haberme extraviado también por esos senderos.”
“¡Senderos! –dije–. Los tuyos dejan mucho que desear. Cuando tus criados extendieron esas esteras para nosotras, no nos dimos cuenta de lo accidentado que estaba el suelo y trastabillábamos todo el tiempo.”
“Claro, señora –dijo Narimasa–. Ha estado lloviendo, y me temo que hubiera algunos pozos. Pero dejémoslo ahí. Seguro que continuará usted haciendo otras desagradables observaciones. Prefiero retirarme antes de darle tiempo.” Y diciendo esto se fue.
“¿Qué sucedió? –preguntó la Emperatriz cuando me reuní con ella–. Narimasa se veía muy molesto.”
“Oh, no –le contesté–. Sólo le estaba contando que nuestro carruaje no pudo entrar.” Y me retiré a mi habitación.
Compartía esta habitación con varias de las jóvenes damas de compañía. Teníamos sueño y, sin prestar atención a nada, caímos dormidas enseguida. Nuestra habitación estaba en el ala este de la casa. Ignorábamos el hecho, pero lo cierto es que el cerrojo de la puerta corrediza que daba a los fondos de la antesala oeste se había perdido. Por supuesto, el dueño de la casa lo sabía y pronto se hizo presente tras deslizar la puerta.
“¿Se me permitiría entrar?”, dijo varias veces con una voz extrañamente ronca y excitada. Levanté la vista sorprendida y gracias a la luz de la lámpara que había tras la cortina pude ver a Narimasa parado detrás de la puerta que mantenía abierta. La situación me divertía. Nunca se habría atrevido a una conducta tan lasciva pero, como la Emperatriz estaba alojada en su casa, sintió evidentemente que podía hacer lo que quería. Despertando a las jóvenes que dormían cerca de mí, grité: “Miren quién está aquí. Qué visión tan desagradable”. Todas se incorporaron, y al ver a Narimasa en la puerta rompieron a reír. “¿Quién eres? –dije–. No intentes esconderte.” “Oh, no –contestó–. Es sólo que el dueño de casa tiene algo que discutir con la dama de compañía a cargo.”
“Hablaba de tu portón de entrada –dije–. No recuerdo haber mencionado ninguna puerta corrediza.”
“Claro –contestó–. Es precisamente sobre la entrada que deseaba hablar contigo. ¿Podría entrar un momentito?”
“La verdad que es desagradable –dijo una de las jóvenes–. No debemos permitirle entrar.”
“Oh, veo que hay otras jóvenes en la habitación”, dijo Narimasa. Y cerrando la puerta tras de sí, se retiró, seguido por nuestras risas.
¡Qué absurdo! Una vez que había abierto la puerta, lo lógico habría sido que avanzara de una vez, sin volvernos a pedir autorización. ¿Pues qué mujer le habría dicho: “Por favor, pasa”?
Al día siguiente le conté a la Emperatriz sobre el incidente. “No me habría imaginado algo así de Narimasa –dijo riendo–. Debe haber sido tu conversación de la otra noche lo que despertó su interés por ti. La verdad que no puedo sino sentir pena por el pobre. Has sido demasiado severa con él.”
Otro día, cuando la Emperatriz estaba impartiendo órdenes acerca de los vestidos para las niñas que esperarían al Príncipe Imperial, Narimasa preguntó: “¿Ha decidido Su Majestad sobre el color de los accesorios que han de cubrir las ropas de las niñas?”. Esto nos causó gracia, y por cierto que nadie podría criticarnos por nuestras risas. A continuación opinó Narimasa sobre el servicio de comida. “Creo que sería casi un desatino, Su Majestad, si se utilizaran los utensilios usuales. Si me permite, aconsejo el empleo de pequeñas fuentes y pequeñas bandejas.”
“Y todo servido –agregué yo– por las jovencitas con ropas acompañadas por los accesorios sugeridos.”
“Haces mal en burlarte de él como las otras –me dijo la Emperatriz más tarde–. Es un hombre muy franco, y me da lástima.” Aun esta reprimenda me resultó deliciosa.
Cierto día cuando estaba atendiendo a la Emperatriz, se acercó un mensajero y me avisó que Narimasa deseaba comunicarme algo. La Emperatriz, que alcanzó a oír, dijo: “Me pregunto qué hará esta vez para lograr convertirse nuevamente en objeto de mofa. Ve a ver qué desea”. Encantada con su observación, decidí ir yo misma y no delegarlo en una criada. “Señora –anunció Narimasa–, le conté a mi hermano, el Consejero, lo que usted había dicho sobre la entrada. Quedó sorprendido y me pidió que le arreglara un encuentro con usted en un momento adecuado para poder escuchar lo que usted tenga que decir.”
Me preguntaba si Narimasa haría alguna referencia a su visita de la otra noche y sentí que mi corazón latía con violencia, pero no dijo nada, agregan- do al retirarse sólo esto: “Me gustaría venir y encontrarnos con calma uno de estos días”.
“Entonces –dijo la Emperatriz al verme regresar–, ¿qué pasó?” Le conté palabra por palabra lo que Narimasa había dicho, agregando con una son- risa: “Nunca habría imaginado ser tan importante para merecer un mensaje especial de su parte estando en servicio. Por cierto que podría haber esperado hasta que yo estuviera tranquila en mi habitación”.
“Seguramente creyó que te complacería saber la opinión de su hermano y quería comunicártela enseguida. Sabes que tiene una enorme consideración por él.” Muy divertida se veía la Emperatriz al decir esto.
SIGA LEYENDO
Últimas Noticias
Polémicas por los Premios Goya: una omisión ‘política’ y otros raros olvidos

10 grandes discos que sorprendieron en 2024

Francis Ford Coppola con Infobae: “Quiero que mis nietos vivan en el paraíso y no en este infierno. Por eso filmé Megalópolis”

Los libros que saldrán en 2025 y el “optimismo de la edición” que no piensa claudicar

Alegría, alegría: libros (infantiles) para celebrar




