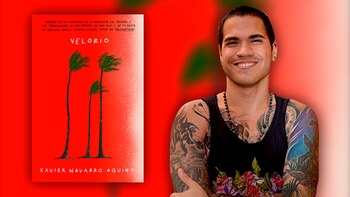
Nos cansamos de las promesas. En los años antes de la destrucción, protestábamos frente a la AEE con pancartas y consignas que predecían cómo se desarrollaría el monopolio. El edificio maravillosamente escalonado creció durante esos años de protestas. El exterior, con sus delgadas letras talladas, estaba asentado en la avenida Ponce de León. La electricidad se manejaba a base de palancas y eso nos dejó con una red eléctrica frágil y descuidada. Nos cansamos de los esquemas y luchamos de la única forma que sabíamos. Y, a pesar de todo, el edificio se elevó y se elevó como nuestra factura de electricidad, como la yerba mala, como una protuberancia en el asfalto.
No éramos la primera generación que protestaba en esta isla; es una historia tan antigua como el colonialismo. Algunas protestas proindependencia se remontaban al Grito o a la Masacre de Ponce. Teníamos profesores en la IUPI que nos recordaban nuestro legado y nuestra genealogía de resistencia. Nos decían que, aunque compráramos una idea —el Estado Libre Asociado—, aunque la propaganda silenciara a la mayoría del pueblo y ahora nos vendieran la mentira del nuevo imperio, nuestras raíces estaban en la revolución a pesar de la subyugación, en la década de los setenta en la IUPI y Antonia Martínez Lagares, que pudo haber sido cualquiera de nosotras, demasiado joven para morir. Se lo debemos a ella, a Lolita Lebrón, a Luisa Capetillo, a nuestras madres. Soñábamos con la revolución dentro de los portones de nuestra Alma Mater.
Veíamos el monopolio político, a los políticos y los temas de interés especial y nos crecía la rabia mientras seguíamos eligiendo a las mismas familias para el Gobierno. Protestamos y protestamos porque creíamos, aunque sólo fuera por honrar a los que vinieron antes que nosotros y los que vendrían después. Clamamos con cacerolas abolladas de tanto golpe y marchamos hasta La Fortaleza o El Capitolio o los portones de la IUPI con pancartas pintadas de negro escritas con las mismas palabras que gritábamos: “¡No a la JUNTA!” o “Fuera la policía de la IUPI” o “Arreglen el sistema eléctrico”.
Creíamos que era culpa de nuestros líderes. Mientras ellos se peleaban en el Capitolio y nos metían el mismo discurso cada cuatro años, nosotros queríamos verlos caer. Trataban de encubrir años de malversación y corrupción pavimentando las calles con asfalto nuevo en los años de elecciones. Y nos enfurecía que tanta gente olvidara cómo las cosas se abandonaban y perdían valor. Nos resistíamos a adoptar un color: ni rojo, ni azul, ni verde. Amábamos porque no hay amor más grande que el de la patria.
Teníamos abuelas y madres que nos recordaban en sus actos cotidianos y sutiles el significado de resistir, ellas que podaban las trinitarias y jamás hacían una mueca de dolor cuando las espinas del arbusto les cortaban la piel y las hacían sangrar. Sus hermosos jardines sembrados de palos de limón y mango. Todo esto en una ciudad de cemento.
Teníamos madres que trabajaban como abogadas en el tribunal de Hato Rey y otras que no dormían porque eran enfermeras y doctoras en el Pavía y algunas en el Presby en Condado. Trabajábamos cuando podíamos, a veces cerca de la IUPI, en Vidy’s, los jueves por la noche cuando los estudiantes salían a beber y soñar con un futuro que se había esfumado hacía tiempo.
Llamábamos a Santurce nuestro hogar, pero muchas veces íbamos a Florencia, un pueblito cerca de Loíza a orillas del Río Grande. Allí conseguíamos la mejor comida: chillo, dorado, pulpo, fritura. Cogíamos un break de los estudios en la IUPI e íbamos a La Posita a nadar hasta que caía el sol y luego íbamos a pie hasta Florencia a beber y a bailar. Florencia era donde amábamos. Donde encontramos nuestro corazón.

Pero cuando llegó la calamidad, nos quedamos callados mientras todo a nuestro alrededor se desmoronaba más de lo que pudo hacerlo cualquier Calderón, Fortuño, Acevedo Vilá, los Rosselló o Romero Barceló. Y no había orden. Y no había agua potable, ni comida caliente, ni medicinas para curar las enfermedades. Las expectativas simples del Viejo gobierno no sólo no se satisficieron, sino que se distorsionaron. Y nuestra rabia aumentaba con cada promesa.
Nos enteramos del plan de Urayoán de crear un nuevo orden. Todo empezó con recursos que le usurparon al Viejo gobierno. Todo empezó con el diésel y la gasolina, pero yo sabía que había más, tal vez algo cuya respuesta sólo él conocía. A medida que pasaba el tiempo, sentíamos que era la única forma de ganar algún grado de control. A muchos les parecerá extraño intentar construir algo de la nada, pero la desesperación obliga a hacer cosas extrañas e interesantes. Obliga a creer en cosas extrañas e interesantes.
—No va a funcionar. ¿Cómo piensas distribuir los recursos en los otros pueblos? —recuerdo que le preguntamos después.
—Los demás pueblos no son mi problema —dijo—: Si quieren salvarse, deben venir donde Urayoán.
Al amanecer, Damaris y yo nos pusimos en fila frente a Walmart violando el toque de queda ordenado por el Viejo gobierno, pero no había suficientes policías para dar instrucciones o imponer el control si los que esperaban se ponían violentos. Fue entonces que vi a los rojos. Empezaron a aparecer frente a todas las gasolineras. Empezaron a patrullar las entradas de Walmart, Costco y todos los supermercados Amigo y Pueblo que tenían recursos y alimentos. Algunos distribuían panfletos de un “paraíso prometido”, un lugar llamado “Memoria” donde había comida, agua, gasolina, diésel y orden. Los panfletos no tenían direcciones ni nombre. Sólo decían “sigue a los rojos” en los bordes arrugados. Parecía una trampa. Al principio, los primeros que recibieron los panfletos los ignoraron y los tiraron al suelo.
Había un viejo al frente de la fila de Walmart. Era delgado y medio calvo. Llevaba una guayabera crema y unos pantalones verde oliva. Esperaba, como el resto de la gente, a que la tienda abriera para vender las raciones. La fila debía de extenderse más de una milla y temíamos quedarnos sin las raciones del día porque contamos a demasiadas personas delante de nosotras.
Los rojos iban del final de la fila hacia el frente repartiendo panfletos, y el viejo agarró uno y lo escupió.
—Llévate esto de aquí. Lo que necesitamos es agua. No después. Ahora —dijo—. Necesitamos agua potable y comida y luz.
—Pero ésa es la promesa. Es lo que dice aquí —dijo el rojo señalando el panfleto.
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
En tiempos de miedo

Un libro sobre la autora de culto Eve Babitz revela aspectos sombríos sobre Joan Didion

La belleza de la semana: 5 representaciones europeas de la locura en el arte, parte II

Murió Breyten Breytenbach, el escritor que enfrentó al apartheid y compartió la cárcel con Mandela

Exponen por primera vez en la historia un extraño retrato realizado por Caravaggio






