
Hay lágrimas en la naturaleza de las cosas. Esta es la frase de Virgilio que, citada por Ian McEwan (1948) a través de un Alan Turing imaginario, desnuda la tesis de Máquinas como yo: los objetos técnicos que nos rodean también tienen una vida, y aunque su modo de existencia nunca fue fácil, su carga imperdonable es haber dañado desde el principio el narcisismo humano. Ahora en su “fase hardcore”, como la describe el filósofo alemán Peter Sloterdijk, esta herida asegura para la humanidad una escala de vergüenzas todavía abierta hacia arriba.
¿Y cuál es el resultado de esta amenaza entre los hombres y las mujeres? Según McEwan, la percepción de una desventaja insuperable ante las máquinas, que se articula típicamente como depresión. ¿Por qué otra razón, si no, las ilusiones como la centralidad, la identidad y la soberanía se descomponen tan rápido y con tantos entusiastas?
En sintonía con la leve distopía representada en la serie Years and Years, el escenario en el que Charlie Friend, el protagonista de Máquinas como yo, decide comprar al robot Adán, el primero en su clase capaz de imitar el habla, la sexualidad, la apariencia y la idiosincracia de los seres humanos, es consecuente con un ánimo humano dañado por sus propias creaciones.

El año es 1982, pero en el Reino Unido se siente el aumento de la temperatura global, las esperanzas y la desesperación crecen y lo que se percibe en el aire es un tiempo de abundancia incongruente con la derrota de la flota británica en las Islas Malvinas, superada en el Atlántico por los misiles Exocet lanzados con éxito por los aviones argentinos sobre la “Task Force”. De esa manera, los barcos que se habían alejado surcando el mar abierto “al son ronco de Rod Stewart”, observa Charlie en las noticias, vuelven a Londres destruidos y con miles de soldados muertos.
En consecuencia, Margaret Thatcher intenta hacer equilibrio sobre las ruinas de un viejo imperio afectado por una economía inflacionaria y en el que Los Beatles todavía graban discos, mientras que “la junta fascista que gobernaba en Argentina estaba jubilosa, su popularidad subía como la espuma, y los asesinatos, torturas y desapariciones de ciudadanos caían en el olvido o se perdonaban”. McEwan altera así las coordenadas del pasado reciente para jugar con mayor comodidad con las del futuro inmediato, y aunque las lágrimas son falsas, el dolor es real.
En todo caso, la verdadera zona de peligro es la doméstica, y esto es lo que Máquinas como yo deja en claro cuando Miranda, la novia de Charlie, se acuesta con Adán ―“como si me hubiera ido a la cama con un vibrador”, se justifica ella― provocando el inesperado enamoramiento del robot, que transforma a su dueño “en el primer cornudo superado por un artefacto”.
Pero si la máquina es “un ser que funciona”, como afirmó el filósofo francés de la técnica Gilbert Simondon (1924-1989), un “ser” cuyos mecanismos concretizan un dinamismo coherente que alguna vez existió en el pensamiento de un humano, entonces la pregunta clave es inmediata: ¿hasta qué punto podrían explicar y experimentar las máquinas racionales un pensamiento humano tan inexplicable e intransferible como el amor?

Lejos de improvisar, la literatura reciente de McEwan ha abordado cuestiones similares desde un mismo interrogante: ¿puede la técnica resolver a través de su lenguaje ordenado y previsor el drama humano? Pero este tema, al que la economía y la política de la vida real se acercan con énfasis a medida que la “automatización del trabajo” se expande ―tal como especula Charlie al descubrir lo redituable que resulta Adán como apostador financiero desde la computadora en su hogar, donde parecía “por una vez” la máquina que era―, puede admitir todavía un giro más. Porque, ¿acaso el hombre mismo no es un objeto de ciencia?
En ese caso, si desde siempre la voluntad del hombre ha sido la de modificar la naturaleza para redimirse, como argumenta Simondon en su ensayo Sobre la técnica, ¿hasta qué punto podría disociarse lo humano de los instrumentos técnicos con los que lleva adelante su voluntad? En línea opuesta a quienes idealizan a una humanidad, en teoría, incontaminada por lo artificial, también Sloterdijk traduce la trampa intelectual que insiste en separar técnica y humanidad al enfocarse en la medicina moderna. Si la modernidad surge de la voluntad de artificio, dice el filósofo alemán en su libro Sin salvación, entonces desde hace tiempo la medicina viene operando “con naturalidad y convicción” en un ámbito ajeno a la gracia y a la naturaleza.
En sus últimas novelas, mientras tanto, McEwan lleva esta pregunta a cuatro territorios: la ecología, la lectura, la religión y la cultura. En Solar (2010), por ejemplo, el mismo físico capaz de ganar el Premio Nobel y solucionar el calentamiento global descubre por intermedio de un homicidio que ninguno de los principios lógicos en su trabajo son aplicables a la esfera de la moral humana, lo cual tampoco es incompatible con su capacidad racional para resolver uno de los dramas más urgentes del planeta. En Operación Dulce (2012), en cambio, una trama de espionaje durante la Guerra Fría es la excusa para demostrar que no puede existir ningún protocolo encriptado de lecto-escritura con verdadero valor si antes sus participantes no están dispuestos a reconocer la lógica de cualquier narración y el pacto que todo escritor crea con su lector.
Con La ley del menor (2014), McEwan trasladó el mismo conflicto al terreno religioso al imaginar a una jueza que aplica las reglas jurídicas del derecho de familia sobre la fe de unos padres que le niegan atención médica a su hijo porque son Testigos de Jehová, y finalmente en Cáscara de nuez (2016), la excusa satírica de un feto capaz de oír desde el vientre de su madre los planes que esta tiene para asesinar a su esposo ―en un remedo de Hamlet―, le sirve para especular gracias a podcasts, audiolibros e internet con las nuevas modificaciones en la transmisión de la cultura. En todos los casos, el tema es el mismo: si “saber es poder”, como sostiene la fórmula de Francis Bacon, entonces al alterar los usos del medio ambiente, codificar la lectura y la escritura o crear reglas para experimentar la fe, siempre hay un modelo técnico en órbita alrededor de los signos humanos.

Máquinas como yo lleva esta “herida narcisista” de la especie humana a dimensiones insoportablemente trágicas cuando, casi en el estilo lacónico de un novelista como Michel Houellebecq, Charlie acepta que las mismas mentes que se habían rebelado contra los dioses estaban a punto de destronarse a sí mismas por obra de sus propios y fabulosos alcances. “Dicho de forma abreviada, diseñaríamos una máquina un poco más inteligente que nosotros, y dejaríamos que esa máquina inventara otra que escaparía a nuestra comprensión. ¿Qué necesidad habría de nosotros, entonces?”.
Lo que McEwan sugiere, por supuesto, es que no todo está perdido. Tal vez pronto los robots puedan acostarse con humanos y sean capaces de desarrollar a partir de sus datos sensibles afinidades análogas al enamoramiento. Pero “la información perfecta”, como le dice Alan Turing a Charlie, no es compatible con las ambigüedades y los trucos de la vida. Sin ir más lejos, para la mente sintética de Adán, la literatura escrita durante miles de años por hombres y mujeres podría reducirse simplemente a haikus, ya que, ¿por qué abordar la experiencia con más dudas, incógnitas o misterios de los necesarios?
El epígrafe de Máquinas como yo ―“Pero recordad, por favor, la Ley conforme a la cual vivimos; no estamos hechos para entender una mentira…”― es un verso tomado de Rudyard Kipling en “El secreto de las máquinas”. En la voz de un robot, el mismo poema dice: “No podemos amar, llorar ni perdonar. Si nos manejas mal, encontrarás la muerte. Somos mayores que los Pueblos o los Reyes: ¡sé humilde mientras te arrastras bajo nuestras bielas! Nuestro toque puede cambiar todas las cosas creadas. ¡Somos todo lo que hay sobre la tierra, excepto los Dioses!"
SIGA LEYENDO
Últimas Noticias
De secta al poder: la larga historia del cristianismo y la política
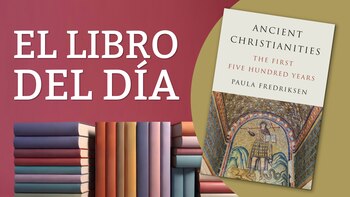
10 grandes películas de 2024 (más allá de las exitosas)

La belleza de la semana: el árbol de Navidad, la alegría de las fiestas

Polémicas por los Premios Goya: una omisión ‘política’ y otros raros olvidos

10 grandes discos que sorprendieron en 2024




