
Agota Kristof es una autora de libros breves. Su obra completa no llena un estante en una biblioteca, pero se las ingenió para hablar de infancias, exilios, de guerra y de posguerra, del tiempo que pasa y del que queda, para postular la ficción como mentira, para teorizar la literatura. Es una autora de todas las cosas. Y todas las cosas caben en una novela, El gran cuaderno (1986), que la catapultó al cielo de los clásicos y que Libros del Asteroide acaba de reeditar en Argentina como parte de una trilogía, Claus y Lucas, que tiene su historia. Sin embargo, hay que creerle a una Kristof que deja de escribir, cuando dice: "No creo en la literatura".
En una novela breve, Ayer, Kristof pone en boca del narrador y protagonista, Sandor: "Uno no puede escribir su propia muerte. Fue el psiquiatra quien me dijo eso, y estuve de acuerdo con él porque, cuando uno está muerto, no puede escribir. Pero, en lo más profundo de mi ser, pienso que puedo escribir cualquier cosa, incluso si es imposible y aunque no sea verdad". Hablaba de ella, claro, porque de ese principio, de esa convicción, Kristof hizo una práctica.
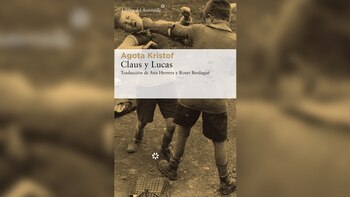
Agota Kristof nació en 1935 en Csikvánd, Hungría, país que abandonó en 1956 cuando la Revolución húngara, que intentó sublevarse contra diez años de estalinismo y en la que participó su marido, fue vencida por las fuerzas del Pacto de Varsovia. La pareja cruzó a pie la frontera con una beba de cuatro meses, pasó a Austria y se instaló en Neuchâtel, Suiza. Allí, Kristof trabajó durante cinco años en una fábrica de relojes (trabajo que detestó pero que le sirvió para marcar el ritmo de su escritura). Al poco tiempo se separó y comenzó a escribir en francés, idioma que aprendió con dificultad -entre humos de cigarrillo en el baño de la fábrica, con sus compañeras obreras-, que luego pudo estudiar y que manejó con maestría. Volvió a casarse, tuvo dos hijos más y tres nietos, y dejó de escribir. Murió en 2011. Exiliada de su lengua materna y de su territorio, nunca volvió a Hungría.
Pero, desde la ficción, supo volver a esa infancia desgarrada que transcurrió durante la Segunda Guerra Mundial en un país de pasado imperial y filiación nazi, que fue ocupado por el ejército alemán sin oponer resistencia e invadido por las tropas soviéticas en 1945, destino compartido por otros países de Europa del Este. Kristof ha escrito y dicho que para ella, la posguerra fue peor que la guerra.
"El tiempo se desgarra. ¿Dónde reencontrar los territorios borrosos de la infancia? ¿Los soles elípticos coagulados en el espacio negro? ¿Dónde reencontrar el camino volcado en el vacío? Las estaciones han perdido su significado. ¿Mañana, ayer, qué quieren decir esas palabras? No existe sino el presente. Unas veces, nieva. Otras, llueve. Luego hay sol, viento. Todo eso es ahora. Eso no ha sido, no será. Eso es. Siempre. De una vez. Porque las cosas viven en mí y no en el tiempo. Y, en mí, todo es presente." (Ayer)
Claus y Lucas generan estrategias de supervivencia apelando al ingenio, se convierten en autodidactas de todas las cosas, trabajan de lo que sea, se autoimponen castigos y pruebas dolorosas para endurecerse, son malvados y generosos
La obra narrativa de Kristof, quien comenzó como poeta y fue autora teatral, consiste en un puñado de libros. Su trilogía imprescindible, Claus y Lucas, que llega con traducción del francés de Ana Herrera y Roser Berdagué, es un libro con historia, que comienza con una primera novela escrita en francés, El gran cuaderno, publicada por primera vez en 1986 por ediciones du Seuil, después de un largo peregrinaje por las otras grandes editoriales que la rechazaban, tres años antes de la caída del Muro de Berlín. La novela cuenta la historia de dos hermanos gemelos pequeños que, en medio de una guerra sin nombre, la madre deja en la casa de una abuela despiadada y cruel. Para adaptarse a un medio hostil, Claus y Lucas generan estrategias de supervivencia apelando al ingenio, se convierten en autodidactas de todas las cosas, trabajan de lo que sea, se autoimponen castigos y pruebas dolorosas para endurecerse, son malvados y generosos, se hacen cargo de una abuela que los desprecia, son vulnerados y pierden la inocencia y escriben todo en un gran cuaderno que atesoran.
La escritura es seca, directa, antipoética, desadjetivada, exacta. Amoral. Neta. Perfecta. Minimal. Precisa.
El libro tiene la particularidad de estar escrito en primera persona del plural. Y, como en el teatro, las cosas no se explican, se muestran: se trata de una puesta en escena. La escritura es seca, directa, antipoética, desadjetivada, exacta. Amoral. Neta. Perfecta. Minimal. Precisa. Como uno de los relojes suizos de aquella fábrica de los comienzos del exilio. La autora contó en una entrevista que para encontrar el tono de su libro se fijó en la tarea de su hijo en su cuaderno escolar. Las preguntas no dejan de dispararse como proyectiles a medida que leemos esta historia de infancia en guerra. ¿Lo que estamos leyendo es lo que los mellizos escriben? O: ¿Qué pone en escena El gran cuaderno?
Kristof dijo en una entrevista: "En El gran cuaderno era mi infancia lo que quería describir, lo que yo vi junto a mi hermano Jeno. Es puramente biográfico".

En su libro de ensayos Escribir sobre el trapecio (Ediciones Universidad Diego Portales), la escritora chilena Andrea Jeftanovic incluye El gran cuaderno como parte de un gran corpus literario que utiliza narradores niños como estrategia literaria, "una perspectiva y un espacio simbólico que no se agota en una situación de vulnerabilidad; o más bien manipula esa vulnerabilidad para transformarla en una herramienta literaria que permita construir discursos político-sociales y poéticas escriturales". O, dicho de otro modo, a través de los niños vulnerados habla la literatura. Jeftanovic hace referencia a "Las tretas del débil", de Josefina Ludmer. De eso se trata El gran cuaderno.
La prueba (1988), segunda novela de la trilogía, cuenta la vida después de la separación de los gemelos. El punto de vista es otro, ya no hay dos, hay uno (¿cuál?), y un narrador en tercera persona que lo cambia todo. Incluso, la historia, reversionada y que, como en un policial (género que Kristof consumía con devoción, aun cuando había "dejado de leer"), la pregunta que surge es: ¿cuál es la verdad? En un documento burocrático sobre el manuscrito que tiene el protagonista, se lee: "En lo que concierne al contenido del texto, solo puede tratarse de una ficción…"
La trilogía cierra con La tercera mentira (1991), no por casualidad año en que Rusia abandona Hungría. Un título que dice mucho, o abre la pregunta y casi que la responde: ¿cuáles son las otras dos? El narrador cambia, esta vez, a una primera persona del singular. Los años pasaron y Lucas trabaja en una librería. Ya es un hombre grande y está cansado. Los mismos personajes reaparecen, pero con roles y vínculos diferentes. La historia recomienza, entre mentiras y verdades. Y la pregunta que late: ¿Quién cuenta la historia, quién es el autor?
Reunir los tres libros en uno fue una decisión editorial muy posterior a la publicación de cada uno de ellos. Una decisión no menor, porque hoy se leen como una unidad textos que hasta entonces dialogaban entre ellos a la distancia, en medio de rupturas y continuidades. Una extraña saga donde el lector se zambulle en un verosímil engañoso pero eficaz. Así, se establece un pacto de lectura que consiste en recordar todo el tiempo que lo que se lee es ficción… pero podría ser verdad. La narración se enrosca como una serpiente traicionera, una boa que aprieta cada vez más, como en el dibujo de El Principito. Una serpiente que hipnotiza como la de El libro de la selva. Un mundo infantil servido en bandeja de plata en la mesa perversa, para goce de los adultos. Contra eso también construyen su impiadoso y férreo muro los gemelos. En palabras de Jeftanovic, los niños, "metáfora del cuerpo como plataforma de poder y del abuso".

Claus y Lucas fue traducida a 33 idiomas y le valió a Kristof premios como el Alberto Moravia en Italia, el Gottfried Keller, el Friedrich Schiller en Suiza y el premio austríaco de Literatura Europea. Y convirtió a su autora en favorita serial para el Nobel.
Luego vendrían la nouvelle Ayer (1998), la historia de un amor imposible y suicida contada con una prosa poética y disclocada, que el director italiano Silvio Soldini llevó al cine en 2002 con final cambiado: feliz; una autobiografía suscinta de 60 páginas, La analfabeta. Relato autobiográfico (2004), y un puñado de relatos reunidos en el volumen No importa (2005).
Las ficciones de Kristof abundan en personajes escritores (y la gran mayoría de sus protagonistas son hombres): los niños en El gran cuaderno, un escritor fracasado (o farsante) que deviene homicida, cuyo manuscrito se inserta en primera persona en La prueba (y que recuerda a Jack, el protagonista de El resplandor de Stephen King); Klaus con K, en La tercera mentira; un micro relato, "El escritor", en No importa. El fracaso está siempre latente.
En palabras de otra grande, Patricia Highsmith, en su libro Suspense: "Pero esto es lo que hace que escribir será un oficio tan entretenido como apasionante: la permanente posibilidad del fracaso". Pero la escritura en Kristof es salvadora, se escribe para soportar el dolor de la separación, del exilio: "De lo que estoy segura es que hubiera escrito lo que fuera en cualquier lengua", leemos en La analfabeta. Se escribe para sobrevivir. Pero también, para dejar latir la muerte, para no olvidar: "Escribir es suicida. Nos pone en un estado depresivo, hasta el punto de que solo pensamos en ello".
Y la escritura es la otra cara de la luna de la lectura. Su autobiografía comienza con una sola palabra, breve: "Leo". Para luego desplegar este concepto, o sus asociaciones.

Por eso, cuando el 24 de febrero de 2007, año de la primera traducción de Claus y Lucas, el corresponsal de El País de España, Javier Rodríguez Marcos, llegó al departamento de Nuechâtel donde Agota vivía casi recluida, esperaba a la gran autora desplegando sabiduría y frases célebres y citas eruditas, o develando el secreto de su escritura mágica, se encontró en cambio con una mujer de 72 años, cansada, detallando sus hernias que casi le impedían caminar, contando que ya no viajaba porque no podía soportar el peso de las valijas, que veía televisión y "solo" leía novelas policiales, que no creía en la literatura y sobre todo, que había dejado de escribir. Le faltaban cuatro años para morir. Claro que ella no lo sabía. Le había hecho decir a su personaje Sandor: "Uno no puede escribir su propia muerte". Agota Kristof tampoco pudo.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Nacho se casó en Miami con su pareja Melany Mille tras 5 años de relación y dos hijas: no invitaron famosos a su boda

Científicos de Hong Kong desarrollaron un modelo de IA que diagnostica enfermedades oculares

Ella es Manuela Londoño, talentosa hermana de Maluma; siempre es su fiel compañía en sus eventos y conciertos

Roberto García Moritán habló de la relación de Pampita con Martín Pepa: “Me dolió y me sorprendió”

Éste es el estado de salud de Yolanda Andrade hoy 22 de diciembre tras sufrir complicaciones neurológicas




